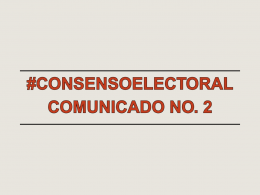Apenas se acallaron los últimos disparos que pusieron fin a la revolución libia, Mustafá Abdel Jalil, el líder del Consejo de Transición, anunció en un largo discurso a fines de octubre que la sharia volvería a reinar suprema en el país. Las restricciones que Gaddafi había impuesto a la poligamia desaparecerían con el régimen revolucionario. Días antes, en las primeras elecciones en Túnez, la nación que encendió la chispa de la llamada “primavera árabe”, triunfó Ennahda, un partido islámico- que se dice tan moderado como el AKP turco de Erdogan-, pero que promete también gobernar de acuerdo con la ley islámica. En las últimas festividades judías de Sukkot, la minoría ultraortodoxa que se ha apoderado de Jerusalén prohibió a las mujeres caminar por la misma banqueta que los hombres. La segregación entre los sexos ha sido impuesta en contra de los usos seculares de Israel: en camiones, hospitales y en la publicidad, donde la imagen femenina ha desaparecido. En Egipto, la transición a quién sabe qué sistema (hasta ahora, al parecer, a una dictablanda militar) ha estado acompañada por choques violentos entre musulmanes y cristianos. En los Estados Unidos, la derecha republicana pretende convertir en ley preceptos religiosos, y el 7 de noviembre, el Cardenal Norberto Rivera decidió de nueva cuenta dictar el contenido del Código Penal de México: pidió que el aborto sea tipificado como un delito y castigado como tal por las autoridades civiles. El retorno de la Inquisición.
El surgimiento de partidos y grupos religiosos que utilizan como vehículo las elecciones para restablecer órdenes anacrónicos fundados en mandatos divinos, ordenamientos cósmicos o usos y costumbres añejos que no tienen más validez que su permanencia, amenaza a la democracia misma.
El voto es solo el medio democrático para conformar un gobierno. La práctica democrática va mucho más allá: implica el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos sin distinción de raza, posición social y sexo; la inclusión de los intereses de las minorías; la tolerancia de las diferencias; la libertad de culto, y la negociación para encontrar el punto de equilibrio entre los intereses de grupos, cabildos, estratos sociales y partidos, para garantizar la gobernabilidad de un país.
Las religiones están especialmente mal construidas para garantizar y fortalecer la democracia en cualquier latitud. La tolerancia y la religión son como el agua y el aceite. Desde las religiones monoteístas de Occidente, hasta el hinduismo y doctrinas semireligiosas como el confucianismo en Oriente, derivan su legitimidad de ámbitos trascendentales que nada tienen que ver con el Estado de derecho: la palabra de un dios- o de muchos- o de un supuesto ordenamiento universal intocable. Cada uno de esos cuerpos religiosos tiene la certeza de poseer la verdad única. Eso transforma automáticamente a sus seguidores en elegidos frente al “otro”: el equivocado, el no creyente, el apóstata, hereje o infiel.
Toda religión discrimina al que piensa o cree diferente y, además, jerarquiza a sus seguidores: en castas inamovibles (como las que décadas de secularidad en India no han podido erosionar), ciudadanos que obedecen al siguiente estrato para garantizar la estabilidad social (como lo exigen aún los remanentes del confucianismo en China), o en sistemas empeñados en convertir el pecado en delito y en someter a la mitad de la población-las mujeres-a normas patriarcales que las privan de sus derechos (como el judaísmo ortodoxo, el cristianismo en todas sus versiones, y el islam).
El predominio político de la religión impide también el compromiso y el equilibrio de intereses opuestos, fundamentales para la práctica democrática. Es imposible negociar con el dogma. Los fanáticos religiosos son autistas morales.
La modernidad política corre mayores peligros en los países musulmanes -primavera árabe, o no-porque Mahoma fue un líder espiritual y, a la vez, un político: su palabra es dogma y también es ley. Pero los debates entre los precandidatos republicanos en los Estados Unidos, la penalización del aborto en muchos estados de nuestro país, el fortalecimiento del hinduismo y del judaísmo ultraortodoxo, ponen también en peligro la democracia. La modernidad política y la religión solo son compatibles cuando hay una clara separación entre la iglesia y el Estado que garantice la tolerancia, el compromiso y los derechos de todos.
Estudió Historia del Arte en la UIA y Relaciones Internacionales y Ciencia Política en El Colegio de México y la Universidad de Oxford, Inglaterra.