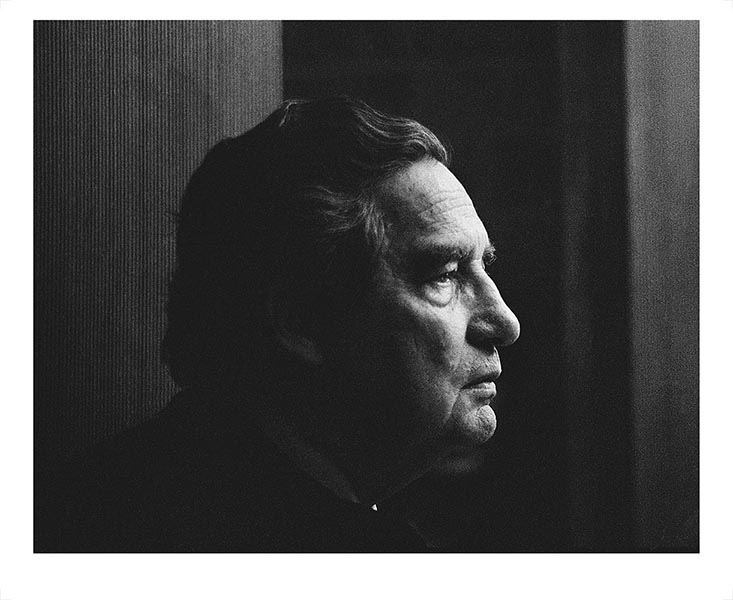La hora del populismo
Los ciudadanos del Imperio acaban de elegir presidente para los próximos cuatro años. Señas de identidad notables: es joven, tiene poca experiencia política y una gran capacidad para modular su discurso en función de los cambiantes imperativos mediáticos. Durante los largos meses de campaña previos a su investidura por el Partido Demócrata y los posteriores, ha sabido adaptar su agenda en función de los intereses tácticos de cada etapa. Así, la retirada de las tropas de Irak pasó de urgente e impostergable promesa a situarse en un horizonte alcanzable en dos o tres años o más, y durante su grand tour europeo del verano de 2008, la retórica del diálogo con Irán comenzó a transmutarse en lo que fue el primer acto de política internacional del recién electo presidente: la advertencia, en su primera rueda de prensa después de la elección, de que “el desarrollo por Irán del arma nuclear […] es inaceptable. Y el apoyo de Irán a organizaciones terroristas debe cesar.”
Joven, con poca experiencia, camaleónico. Ah, y lo más importante, o eso parece: es negro. Perdón: afroamericano. Con esta combinación de elementos, Barack Hussein Obama, el 44 Presidente de Estados Unidos, se ha convertido en el icono planetario de una nueva manera de entender la política, y no sólo en su país. En el mundo entero, los más influyentes medios de comunicación han dedicado al “fenómeno Obama” más atención y espacio que, por ejemplo, a la reciente crisis del Cáucaso, a pesar de que la invasión de Osetia del Sur y Georgia por los blindados rusos haya dejado un saldo de varios centenares de civiles muertos y la “legalidad internacional” reducida a papel mojado. Y ni hablar de lo que está sucediendo en la República Democrática del Congo. Por lo visto, el planeta entero vibra con la elección de un descendiente de africanos a la presidencia del país más poderoso de la tierra, pero el destino de los africanos de hoy nos deja a todos más o menos indiferentes.
En la “obamanía” es posible ver la entronización de esa nueva manera de entender la política que, para no andarme con rodeos, llamaré por su viejo nombre de pila: populismo. Basta con una ojeada a los actuales líderes políticos europeos o latinoamericanos para ver algunos renovados perfiles de esta tendencia: Nicolas Sarkozy en Francia, Silvio Berlusconi en Italia, José Luis Rodríguez Zapatero en España, Vladimir Putin (y su kagemusha Medvedev) en Rusia; el matrimonio Kirchner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador, Lula da Silva en Brasil, Hugo Chávez en Venezuela… En todos estos casos, ha dejado de ser operativa la distinción entre izquierda y derecha, progresistas y conservadores, liberales y socialistas: todos estos dirigentes son capaces de aplicar políticas de uno u otro signo, según aconsejen los sondeos de popularidad y la intención de voto del momento. Una excepción, por ahora, parece ser la canciller alemana: Angela Merkel cultiva una imagen de política seria y profesional, más propia de los dirigentes anticuados de antes de la era populista, si bien con una tendencia a no delegar en otras figuras de su gabinete y acaparar todos los focos mediáticos. En cuanto al británico Gordon Brown, el hecho de que su popularidad haya aumentado en Reino Unido a raíz de la masiva intervención de su gobierno en los bancos y aseguradoras ingleses ya debe de haberle dado pistas sobre lo que conviene hacer en el futuro para seducir a sus electores. Para “quietly lead them by their nose”, que habría dicho E. A. Poe.
¿Que exagero? Ya lo hemos olvidado, porque en el universo mediático un año es un año-luz, pero hace apenas esa distancia-tiempo, nada menos que el New York Times detectaba, en la entonces incipiente campaña de los Demócratas, el giro hacia un “Nuevo Populismo”.1 No pienso entrar en el juego de las etiquetas o en distinciones entre tipos de populismo; hay una extensa literatura política dedicada al fenómeno, desde su primera aparición en la Rusia de la segunda mitad del XIX, con el narodnitchestvo, hasta los recientes análisis de la escena política francesa por Guy Hermet. Quien tenga ganas de navegar por el proceloso océano de las tipologías que ha inspirado a lo largo del siglo XX y los primeros años del XXI, puede hacerse con el útil sextante de La ilusión populista,2 de Pierre-André Taguieff. Pero conviene no perder de vista esta realidad a la hora de decir dos o tres cosas sobre la Venezuela de Hugo Chávez, más que nada para no incurrir en los falsos problemas habituales. Por ejemplo, en afirmar que Chávez es un dictador o un tirano que ha liquidado la democracia venezolana. Hay que recordar, una y otra vez, que Chávez ostenta un poder que, hasta la fecha, le ha sido otorgado por una mayoría de venezolanos en las urnas, y que la Constitución de la “República Bolivariana de Venezuela” fue redactada por una Asamblea Constituyente designada por referendo consultivo. Es decir, que en el caso venezolano las cosas son un poco más complejas de lo que sugieren las nítidas oposiciones entre democracia y dictadura, estado de derecho y estado de excepción, régimen civil y militar. Y no digamos nada de la dicotomía izquierdas-derechas.
Antes de la llegada de Chávez al sillón presidencial de Miraflores, otros tres actores ya habían incidido poderosamente en la configuración de la autoritaria y paternalista democracia venezolana: el petróleo, el ejército y el culto a Bolívar. Estos tres actores son los verdaderos protagonistas de la historia política de Venezuela en el siglo XX, que la habilidad de Chávez ha consistido en reactivar demagógicamente para su beneficio y el de sus acólitos. Y en todos los casos ha hecho lo que distingue a los dirigentes populistas: ocultar la realidad a la que remiten tras el denso manto de los símbolos. Chávez es, ciertamente, un caso exacerbado y hasta extremo de líder populista, pero su método no difiere esencialmente del empleado por políticos que no solemos asociar con el temerario y peligroso manoseo de las instituciones democráticas a que ha acabado reduciéndose su gobierno.
Sin ir más lejos, en España abundan los ejemplos afines, desde la utilización por los dirigentes nacionalistas de los símbolos identitarios locales (la lengua, la historia, el territorio) hasta la artificial reactivación, con fines políticos, del tema de las “dos Españas” por el gobierno central. En todos estos casos, el clásico recurso populista a los símbolos permite desviar la atención de realidades bastante más tangibles y de mayores consecuencias para los ciudadanos (cómo se maneja el erario público y a qué se destinan sus recursos, por ejemplo) y, de paso, adoptar y aplicar políticas lo más lejos que sea posible de la luz y los taquígrafos del Parlamento. Verbigracia, el gobierno de España, en el contexto de la actual crisis financiera mundial, ha anunciado media docena de planes de ayuda a sectores especialmente fragilizados de la economía española, el primero y más aparatoso de los cuales −un plan de rescate de los bancos españoles consistente en la adquisición de activos financieros de bancos y cajas españoles y la concesión de avales a este sector por un total que excede la friolera de 100.000 millones de euros− se singulariza por su opacidad: sólo en el caso de los activos estará obligado el gobierno a remitir a las Cortes un informe… ¡cuatrimestral! En claro: el gobierno pondrá el 10 % del pib español a disposición de no se sabe qué bancos y cajas, y sólo a posteriori sus señorías los diputados podrán descubrir a qué operaciones ha sido destinado.
Nada de esto parece preocupar a una opinión pública cada vez más centrada en lo accesorio, es decir en los símbolos: la elección de Obama es “histórica” porque Obama es negro; Zapatero es un dirigente progresista, sean cuales sean las políticas que impulsa su gobierno, muchas de las cuales, de haber sido adoptadas por un dirigente del pp, habrían sido calificadas de derechistas; Sarkozy, en cambio, es de derechas, por más que sus actuaciones adquieran visos crecientemente gaullianos o mitterrandistas; Evo Morales es indigenista, a pesar de que sus ideas políticas son tributarias de su experiencia como activista y dirigente del movimiento sindical cocalero. Ad libitum.
El populismo de Chávez
Hugo Chávez apareció en la escena política en el preciso momento en que triunfaba en Venezuela la “antipolítica”. Los partidos políticos que se habían alternado durante casi cuatro décadas en el poder estaban desprestigiados, y algo mucho peor: las instituciones del Estado también lo estaban. Consecuencia de la utilización partidista y clientelar de éstas por aquéllos, el Estado venezolano nacido del derrocamiento de la última dictadura venezolana del siglo XX, un Estado constituido y legitimado por una de las democracias más longevas de América Latina, era considerado por una mayoría de venezolanos como fuente de ineficacia burocrática y corrupción financiera. Pero se equivocan quienes piensan que la popularidad de Chávez estuvo originalmente basada en la instrumentalización política del tema de la corrupción del sistema democrático y el Estado venezolanos. No únicamente, en todo caso: si hubiera quedado sólo en eso, Chávez habría llegado al poder, en efecto, pero difícilmente habría podido conservarlo durante tanto tiempo.
La inteligencia de Chávez –inteligencia de demagogo populista, pero innegable– consistió en comprender que muchos venezolanos no querían menos sino más Estado, y no forzosamente menos corrupción institucional, sino una corrupción redirigida a otros objetivos y, a ser posible, más generosamente distribuida.
El Estado en Venezuela ya era, en aquella “corrupta” democracia fustigada por Chávez, mucho más que un conjunto de instituciones encargadas de ejercer el “monopolio de la violencia legítima”, como lo concebía Max Weber; de él, los venezolanos se habían acostumbrado a esperarlo todo. Sobre todo, la distribución de la riqueza derivada del petróleo. Esto lo ha comprendido muy bien Chávez, a tal punto que en sus diez años de gobierno, el Estado venezolano ha aumentado exponencialmente su capacidad de mostrarse ineficiente y corrupto en el manejo de las riquezas del país. Más aun: el Estado bajo Chávez se ha politizado a extremos nunca antes conocidos en Venezuela. Los ministerios y todas las instituciones están al servicio del “Poder Popular” y sirven los intereses del chavismo oficial. Por otro lado, y nada sorprendentemente, Chávez ha frenado primero y después revertido la incipiente descentralización administrativa y territorial del Estado venezolano, iniciada a fines de la década de 1980. Con su gobierno, los venezolanos tienen no sólo un Estado más ineficiente, corrupto y politizado que nunca antes en su historia, sino también más centralizado y dependiente del fait du prince.
Así como la denuncia de la corrupción e ineficiencia ha sido utilizada por Chávez para agravar estos males endémicos del Estado venezolano, la dichosa “antipolítica”, como ha señalado Colette Capriles, se ha dado la vuelta como un calcetín y ha devenido en “hiperpolítica”.3 Si antes de Chávez la política era percibida por un número considerable de venezolanos como un juego de poder divorciado de los intereses y problemas reales de los ciudadanos, con Chávez éstos han visto cómo todas las parcelas de sus vidas adquieren sentido político. Este es el contexto en el que conviene analizar, por sólo citar un ejemplo de hiperpolitización, el discurso guerracivilista de Chávez, que ha sido una constante desde su primera elección. Dividir a los venezolanos en buenos y malos según su pertenencia a determinados colectivos o clases sociales ha sido una herramienta muy útil para un dirigente que busca mantener a la sociedad permanentemente movilizada y en estado de alerta. Como buen populista, Chávez ha comprendido que su peor enemigo es el desafecto de los venezolanos hacia la política, un desafecto que en el pasado le permitió a él, precisamente, acceder al poder.
De ahí el fenómeno, sorprendente para un observador desatento, de una sociedad que en diez años ha pasado de “pasar” de sus políticos a llevar a la calle cualquier manifestación de apoyo o disenso ante las políticas del gobierno. Un fenómeno muy certeramente descrito por Naomi Daremblum:
Esta práctica constante de la democracia callejera ha convertido a Venezuela en lo que sólo puede describirse como una hiperdemocracia, un Estado en el que las pasiones políticas gobiernan y ninguna de las partes parece capaz de proponer soluciones responsables. Venezuela atraviesa una terrible crisis política, pero no por falta sino por exceso de democracia. Venezuela vive un experimento político en el que se ha puesto en práctica una concepción mesiánica de la democracia a través del orden jurídico, y en el cual las clases populares, hoy convencidas de que la participación política se traduce en salvación, gobiernan directamente con y a través del presidente, evitando todas las demás instituciones salvo, tal vez, el ejército. Como lo puede afirmar cualquier taxista de Caracas, con Chávez gobierna el pueblo. Carl Schmitt habría aplaudido.4
Pero hay más. Terapeuta asilvestrado y perverso, Chávez ha sabido explotar uno de los rasgos más constantes y nocivos de la “venezolanidad”, ideológica y políticamente construida y manipulada desde hace más de un siglo: el bolivarianismo o bolivarismo. Los comentaristas extranjeros que no conocen la historia de Venezuela, es decir la mayoría,5 le atribuyen a Chávez la resurrección del mito bolivariano. O, por mejor decir, la instrumentalización con fines políticos de la figura y el ideario de Simón Bolívar. La verdad es muy otra: Chávez no ha hecho más que exacerbar, llevándolo al paroxismo, el culto idólatra al Libertador, inaugurado por Guzmán Blanco a fines del XIX y desde entonces utilizado para uno u otro fin por los gobernantes venezolanos, demócratas o tiranos.
El bolivarismo o culto a Bolívar ha sido diversamente analizado y valorado en su alcance ideológico y consecuencias políticas.6 Baste aquí con apuntar a una de sus consecuencias más nefastas para el ejercicio de la democracia en una sociedad moderna: la abolición del futuro como proyecto colectivo. Porque resulta que la utopía ya tuvo lugar en el pasado: fue la gesta independentista. Y con un único protagonista real: Simón Bolívar, del que todos los venezolanos posteriores y venideros apenas son pálidos reflejos y están condenados a imitar sus gestos y repetir sus proclamas. Más que ningún otro, el filósofo político Luis Castro Leiva “deconstruyó” los mecanismos de este “historicismo de la peor especie –como recuerda Ibsen Martínez– que entraña una moral inhumana e impracticable y, por lo mismo, tremendamente corruptora de la vida republicana. [Castro Leiva] Se lamentaba de que la biografía ejemplar de Simón Bolívar haya sido la única filosofía política que los venezolanos fuimos capaces de discurrir en siglo y medio. Esa ‘filosofía’ no es, según su expresión, más que una perversa ‘escatología ambigua’ que sólo ha servido para alentar el uso político del pasado.”7
Menos de dos meses después de unos comicios regionales que supusieron la segunda derrota consecutiva de la línea maximalista de Chávez (concentrar el poder del Estado y las instituciones y asegurarse la reelección indefinida al sillón de Miraflores), y cuando acaban de cumplirse diez años de su primer triunfo electoral, va siendo hora de que veamos en este personaje lo que realmente es, no lo que él dice ser (un “revolucionario”) ni lo que sus más miopes adversarios le acusan de ser (un “dictador”). Porque lo que es Chávez, si cabe, entraña más peligros para la democracia que el hecho de que ocasionalmente juegue a ser un castrista o un guevarista trasnochado o agite como un sonajero el juguete roto del panamericanismo bolivariano. Chávez es uno de los muchos rostros que hoy adopta el populismo. Que es una de las enfermedades políticas de nuestro comienzo de siglo, quizás una de las más peligrosas, ciertamente de las más contagiosas. ~
______________________
1. http://www.nytimes.com/2007/07/16/us/politics/16populist.html?—r=1&hp&oref=slogin
2. P.-A. Taguieff, L’Illusion populiste. Essai sur les démagogies de l’âge démocratique. Flammarion/Champs, París, 2007.
3. Colette Capriles, La Revolución como espectáculo. Random House Mondadori, Caracas, 2005.
4. Naomi Daremblum, “Chávez y la democracia protagónica”, Letras Libres, febrero de 2003, p. 94.
5. Hay excepciones, desde luego. La más reciente queda plasmada en el análisis del fenómeno Chávez por Enrique Krauze: El poder y el delirio. Tusquets, Barcelona, 2008. Ver http://libros.libertaddigital.com/el-poder-y-el-delirio-1276235927.html.
6. Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar. Ed. Alfa, Caracas, 2003 (1ª ed. 1970); Luis Castro Leiva, De la patria boba a la teología bolivariana. Monte Avila, Caracas, 1991; Elías Pino Iturrieta, El divino Bolívar: ensayo sobre una religión republicana. Libros de la Catarata, Madrid, 2003.
7. Ibsen Martínez, “Relato del anglófilo y el golpista”, Letras Libres, febrero de 2003, p. 92.
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).