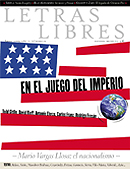El piso de mis padres era como cualquier piso en los años cincuenta, en aquella ciudad gris, sucia de humos y lluvia, cuya fealdad nadie se molestaba en discutir, llamada Barcelona. Fea también era la calle, Sanjuanistas, cuyo nombre me hacía pensar en un convento frío y hosco, de frailes macilentos a fuerza de no ver nunca el sol. Tampoco lo veíamos nosotros: quien se asomara al balcón de la sala se daba poco menos que de bruces con las ventanas del edificio de enfrente; la otra parte de la casa, donde estaba mi cuarto, daba a un patio de luces angosto y descascarillado que hacía de caja de resonancia a los ruidos del edificio: el gorgoteo del ascensor, el silbido del aceite en las sartenes, los llantos de los niños, el parloteo de los televisores. Qué angustiosas eran las noches de verano, con la ventana inútilmente abierta —ni un soplo de aire entraba—, el olor a refrito y a retrete, y esa jerigonza pastosa, en la que no se distinguían las palabras, sino sólo el volumen demasiado alto, el chirrido de los aparatos y, sobre todo, aquel tonillo odioso de los actores de doblaje que hablan español imitando la entonación del inglés americano. Qué sensación aquella, de vivir una vida de segunda mano, enjaulada, desteñida, un lejano reflejo pobretón, doblado, en blanco y negro, de la verdadera vida… Pero mi padre coleccionaba apoteosis, y en el balcón había, procedente del pueblo de mi abuela, un sol de paja.
Mi abuelo procedía de un pueblode Ávila que no tenía ni industria, ni comercio, ni apenas población, ni proyectos, ni futuro, no tenía nada, excepto un nombre sonoro: Mombeltrán de la Cueva, y un castillo en ruinas. Mi abuela era de un pueblo vecino, Arenas de San Pedro. Contaba historias de lobos hambrientos a los que se oía aullar en las noches de invierno; de romerías a la ermita del santo; de cigüeñas que anidaban en lo alto del campanario; de niños que hacían novillos, trepaban a los árboles para robar fruta, recibían palos, recorrían las calles, por Nochebuena, tocando panderetas y cantando una canción de la que sólo recuerdo que “madre generosa” rimaba con “higos o castañas o cualquiera cosa”: lejos estaban los Scalextrix, los juegos de magia, los suntuosos disfraces, que recibirían por Navidad sus nietos, niños de ciudad y de una España, con todo, mucho más rica. Pero también más gris. “Cuéntanos historias de Arenas”, le pedíamos una y otra vez mi hermano y yo. “Arenas” era el santo y seña, la palabra mágica que abría un reino encantado, donde hasta los nombres irradiaban misterio: el Charco Verde, la Fuente del Cuento, el Castillo de la Triste Condesa… De ese reino, el sol de paja, en su engañosa humildad —como mi abuela, era pobre, pero secretamente rico—, era el emblema. No era casualidad que estuviese en el balcón, el mismo lugar por el que todos los años, la noche del 5 de enero, llegaban sigilosamente los Reyes Magos, en sus camellos voladores para los que antes de acostarnos dejábamos un par de barras de turrón, que nunca dejaban de aparecer, a la mañana siguiente —para escarnio de escépticos—, concienzudamente mordisqueadas.
En el dormitorio de mis padres, en la pared encima de la cómoda, estaba la colección que mi padre llevaba años reuniendo, husmeando en las tiendas de anticuario: veinte o treinta tallas de madera dorada en forma de rayos, a veces con un triángulo, una paloma o una nube blanca en el centro, a las que él llamaba “apoteosis”. Y a mí aquella pared me tenía fascinada.
La familia de mi madre era pobre, de pueblo, y profundamente castellana, es decir, austera e insensible a lo estético. ¿Decoración? Jamás les pasó por la cabeza gastar dinero en algo que no fuera indispensable —en su casa la bombilla colgaba del techo tal cual, sin pantalla—, y pagar por algo que además de inútil era viejo debía de parecerles el colmo de la excentricidad, aunque por respeto al yerno se callaban. Los apoteosis simbolizaban una actitud opuesta: el refinamiento, el aprecio de lo antiguo, la búsqueda de la belleza. Al igual que la novela de Proust que mi madre releía a todas horas y las cantatas de Bach que mi padre ponía sin falta los domingos, la pared constelada de aquellos rayos dorados me hablaba del arte y de la historia.
“La verdadera vida está ausente “, escribió Rimbaud. Era ese el sentimiento que dominó mi infancia: encerrada en la angostura del piso, de la calle, en la grisura de la España de Franco, yo soñaba con la verdadera vida, la que viviría cuando fuera libre, cuando me marchara al extranjero… Craso error: la vida verdadera no es nunca, por definición, la que se vive, sino esa otra a la que aludía Éluard cuando escribió: “Hay otros mundos pero están en este.” La verdadera vida estaba en las historias que contaba mi abuela; en el sol de paja, humilde y maravilloso como la lámpara de Aladino o las páginas de un libro; en esos apoteosis que, como las cantatas de Bach, eran reliquias de una fe perdida, pero que nos habían dejado el misterio de la belleza. Ése era, ahora lo entiendo, el secreto que encerraban a la vez, cada uno a su manera, el sol de paja y la colección de apoteosis. ~
En la gira
En cambio la relación con los profesores de semiología de California y los banqueros de Nueva York va muy bien. “En México, y en muchos…
Cada quien su estatua
La cabeza parlante /1 Los sombríos viejos de una aldea remota llegaron a consultar a la Cabeza Parlante. —Sabia Cabeza, en nuestra aldea todos nos vemos con el ceño fruncido, no nos aguantamos…
Infierno grande
Implacable polemista, la muerte de Kierkegaard, el 11 de noviembre de 1855, fue un verdadero alivio para sus paralizados enemigos, a los cuales no les quedó sino el infundio, el libelo, la difamación.
Vocación y acento de Marcel Proust
En su momento, no faltaron críticos que acusaran a En busca del tiempo perdido de frivolidad. A contracorriente, algunas voces como la de Ramon Fernandez supieron señalar su ambición estética…
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES