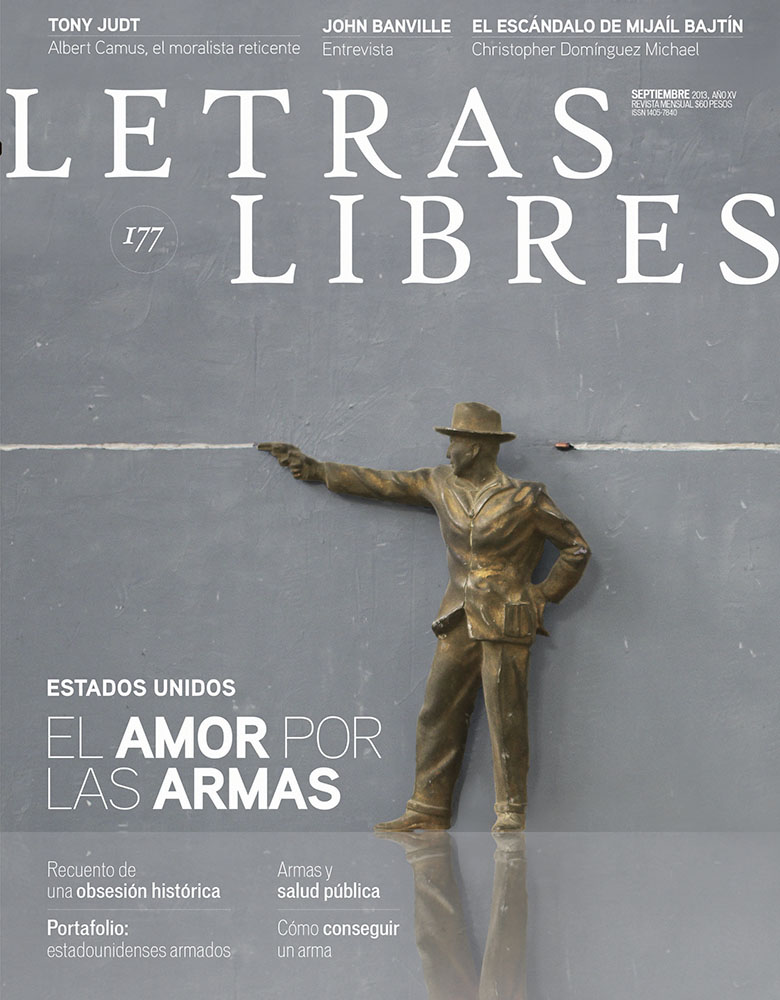Buenos Aires tenía un orden, un orden de música y libros. Algunos amigos argentinos, tantas canciones, algunos libros, varias veces cantar esas canciones, platicar de esos libros, todas esas líneas que terminaron formando una flecha apuntando al sur: pasé tres meses en Buenos Aires. Era la primera vez que iba a la Ciudad de la Furia, Ciudad Evita, Ciudad Fernet, Ciudad Psicoanálisis. La ciudad de Charly García, Soda Stereo, Illya Kuryaki, Babasónicos, la de los libros de Di Benedetto, Saer, Fogwill y Roberto Arlt. A los dieciséis años leí a Borges, me enamoré y cantaba “me dejarás dormir al amanecer entre tus piernas” como si supiera lo que quería decir, como si entendiera también lo que quería decir Borges y como si él fuera a entenderlo todo con una tímida dedicatoria en el ejemplar de El Aleph que le regalé ese verano.
Y es que Buenos Aires tiene un orden sentimental a la distancia. A pesar de estar allí, uno pasea con la idea que se ha formado a la distancia. El orden de Borges y Bioy: las dos figuras de cera en la cafetería La Biela. El de las míticas cafeterías y deliciosas parrillas. El de Palermo, Recoleta, el de la avenida Corrientes. La librería El Ateneo. El orden del pasado. Pero pronto el nombre de la ciudad, esa sonrisa como de fotografía, cambia su gesto. Da la bienvenida a otros barrios, otras calles, otras cafeterías sin sillas célebres. Un bar perdido, un restaurante sin clientes, un grupo sin futuro en el escenario, una fiesta decrépitamente divertida. Lo que no llega, lo que no viaja, lo que no se publica. Su neurosis, sus problemas. Todo su encanto. Sin olvidar esa distancia que separa a México de Argentina, se hacen evidentes las palabras, las expresiones, las diferencias entre un lugar y otro. Por la noche, con el cepillo de dientes en la boca, al ver cómo el agua se va al otro lado, ver ese pequeño remolino en otra dirección, esa miniatura de la distancia es también parte de su encanto.