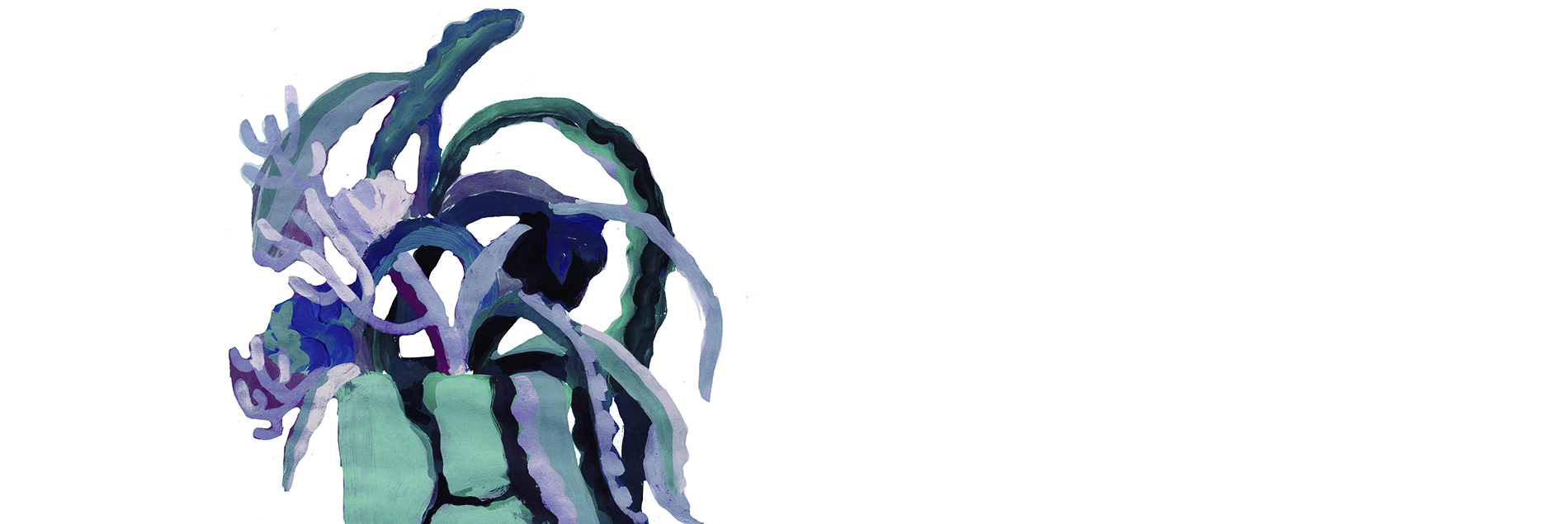Arrachera marinada –ruega por nosotros
Ahora soy, lo que se dice, un hombre maduro. He conquistado el título de carnívoro y lo exhibiría escrito en una filacteria, sobre la chimenea de la casa, si mi casa tuviera algo tan estúpido como una chimenea y yo fuera capaz de colgar de ella algo tan idiota como una filacteria.
Comienzo así: un carnívoro es un realista militante, uno que es capaz de relamerse de los bigotes los especiosos resultados de su falta de imaginación. Un carnívoro, en resumen, es un adulto.
De niño, detestaba la carne roja. Su sabor y textura me resultaban vomitivos. Llegué a pasarme una tarde sentado en un comedor, ya abandonado por la familia, mascando el mismo pedazo de hígado insípido. Más de alguna vez escapé al baño y escondí el bolo atorado en mi boca bajo el tapete de goma de la regadera –con una lógica pueril, que no entiendo ya, me parecía mejor deshacerme así de él que permitiendo que el remolino del retrete se lo llevara. Ahora, cuando mis hijas se rehúsan a comer, les cambio la carne por un trozo de jamón y me limito a profetizarles: ya caerán.
Tuve, debo confesarlo, una adolescencia gobernada por el vegetarianismo. Fui un tipo delgado y grotesco. La misma lógica que me hacía esconder la carne mascada bajo el tapete me llevó a concebir la idea de que mi adicción a la cocaína no resultaría del todo insalubre si dejaba de comer carne –tampoco bebía alcohol: fui el único cocainómano de la historia que prefería la leche pasteurizada al vodka.
Cuando me diagnosticaron la gastritis, el médico me confrontó con la serie de preceptos nutricionales que rigen al mundo desde el periodo terciario. Contra lo que podrían ambicionar los románticos, el ideario del mundo era esencialmente más acertado que el mío.
–¿Usted fuma? No. ¿Se droga? Sus análisis dicen que sí. Pero lo que me preocupa es que come usted muy mal. Está famélico. ¿Por qué no prueba con un poco de carne?
Que otros bendigan las prescripciones que contengan los nombres vanguardistas de cinco medicamentos. Yo me convertí al afable culto de la salud gracias a la receta de aquel benefactor de la seguridad social: carne roja cuatro veces por semana.
Mi vida es mejor. No sólo dejé las drogas sino que eludí el tabaco. Retuve los tomates, el aguacate y la lechuga (fieles cómplices de manjares más sustanciosos) pero me alejé como de la lepra de betabeles y colecitas de Bruselas. Hace unos días festejé mis quince años divorciado del apio engulléndome un corte del grueso del pavimento.
La carne parece beneficiar mi sinapsis. No es imposible que mi inveterado escepticismo ante cualquier clase de político esté apuntalado por el fanatismo que le profeso a la cecina, el tasajo y el picadillo. Prefiero un embutido a un silogismo. Alguna vez comí un bistec con reputación de haber pertenecido, en vida, a un toro de lidia. Pocas ideas a lo largo de mi vida han resultado tan estimulantes. A ver quién me viene a decir, por el contrario, que hay algo épico en una guayaba.
El temperamento carnívoro me conviene. La dieta de verduras será ideal para el alma, pero jamás logró darme el combustible que requiere alguien con una presión patológicamente baja, como la mía, para funcionar. Mientras mis muelas –antes redondas e inocuas y ahora afiladas y torvas como las de una picadora– no frecuentaron filetes y ribeyes, fui incapaz de concluir la escritura de un libro, rentar una casa o convencer a nadie de que fuera mi aval, de mantener el mismo empleo más de unos meses. Ahora soy modelo de estabilidad.
A los que me dicen que la carne es nociva y mi salud acabará por resentirla, les recuerdo que una embolia fulminante es mejor que los reiterados colapsos públicos que sufre un vegetariano radical.
¿Que la carne lo vuelve a uno sectario? Es posible. Pero mi experiencia con los amantes del jardín resulta incluso más alarmante. Un amigo comenzó a repudiar la carne por la época en que yo abrazaba su causa. Tras caer en las redes de un grupo budista, se pasó un verano en oración, pidiéndoles perdón mentalmente a puercos, reses, pollos, venados, avestruces, pichones, perdices, bacalaos, camarones y patas de mula que se había tragado durante veinticinco años. El siguiente paso fue descubrir que el mundo era injusto. Se hizo echar del trabajo y pasó a formar parte de la exótica tribu de los desempleados voluntarios. Recientemente decidió que su ideal de vida era san Simeón Estilita y lleva ya meses encaramado a una azotea. Escupe a quienes lo visitamos. Yo pienso que con una simple hamburguesa mejoraría. Pero suban ustedes y díganselo. ~
– Antonio Ortuño
Lolita murió por salvar a una vaca
but some are more the same than others.
George Orwell
Me llamo Lolita y crecí en un pueblo.
Lo cuento:
La escena parece de Astérix y Obélix: tengo nueve años, voy con mi padre y unos amigos a acampar en el Pirineo aragonés, cazamos un jabalí, lo despellejamos entre varios y lo cocemos a fuego lento en un asador muy grande. Seis horas de brasa.
Esto es una excepción: 1979.
El siguiente año celebro la matanza del cerdo. En una granja de mi pueblo, propiedad de la familia de unas amigas, se espera el día con entusiasmo. Es una celebración anual: como las comuniones. Una fiesta que en mi pueblo se convierte en un acontecimiento popular, casi divertido. Se degüella al cerdo delante de todos, nos quedamos quietos mirando la sangre que cae en una cubeta de plástico, se escucha su lamento insufrible, eterno, absoluto, casi infantil y luego nada. El repiqueteo de las últimas gotas y el troceado brutal del cadáver.
Al terminar vamos donde la abuela de mis amigas y pasamos la tarde haciendo butifarras y fuet con la ayuda de una máquina oxidada que muele la carne fresca mientras del otro lado sujetamos un trozo de intestino que vamos rellenando. Cada veinte centímetros, más o menos, cortamos el intestino, hacemos con habilidad un nudo y amontonamos las butifarras en una bandeja de aluminio que más tarde dejamos en el congelador del sótano. Sin más. Hablando de otras cosas. Como si hiciéramos buñuelos en Semana Santa o disfraces por Carnaval. Porque estos son días especiales que nosotros pasamos juntos. Y porque parece que ya nada nos impresiona mucho: los otros días, cuando hay escuela, por las tardes vamos a buscar leche a otra granja, la de nuestro amigo Miquel, donde las vacas están apretujadas las unas contra las otras. Sin aire. Y al lado de casa, si nacen muchos gatos nuestra vecina Ana los revienta contra la pared a las pocas horas de haber nacido o les retuerce el cuello en el agua como a los conejos. A todos los he escuchado lamentarse.
Esto es un pueblo.
Y yo crecí en un lugar así hasta que tuve catorce años: 1984.
Luego me trasladé a la ciudad y quise reírme de los niños urbanos y tontos que pensaban que las hamburguesas crecían en los súper y la leche era una mezcla de agua con productos químicos. Que los animales son seres queridos, los cachorros buenos, casi sumisos, y el campo un lugar tranquilo, silencioso y placentero en el que las relaciones entre personas y animales es prácticamente bucólica.
Esto es una ciudad.
Y yo estuve en un lugar así hasta los dieciocho años: 1988.
Luego me fui a pasar el verano a la Costa Brava con un grupo de amigos y encontré trabajo en una hamburguesería frente al mar.
Esto ya es ahora, aunque todavía sigamos en 1988.
Y una tarde los propietarios de la hamburguesería tienen que ir al matadero pero ella, que se llama Florence, se siente indispuesta.
–¿Puedes ir tú, Lolita? –me pide.
Y yo subo a un coche blanco que no es mío y que parece una ambulancia, conduzco hasta Sant Feliu de Guíxols y me estaciono en una gran explanada donde hay cerca de quince camiones y un extraño olor que si yo supiera dibujar tendría forma de raíz.
Yo soy de pueblo, pienso, no me voy a asustar por un puñado de animales muertos, pienso, todos se burlarían de mí, pienso, y en verdad nada debe ser tan importante si todos podemos hacer como si no estuviera pasando, pienso.
De modo que bajo del coche y entro en un cementerio al revés, frío y perturbador, en el que yacen boca abajo cerca de trescientos cerdos, fríos, no congelados. Los trabajadores del matadero visten de azul, apresurados, y deben empujar a los animales para abrirse paso. No los miran y al sacudirlos chocan unos contra otros como si volaran a pesar de su peso. A pesar de mantenerse colgados de unos ganchos de acero inoxidable con el cuerpo abierto en canal, los ojos desorbitados y la piel que fue rosa ahora grisácea.
Esto tiene un nombre que yo sabré después. Se llama especieísmo, y es un término que acuñó el psicólogo Richard D. Ryder en 1970 para definir la discriminación humana contra todas las especies animales que no son la nuestra. Antes, en 1931, Mahatma Gandhi había dicho en la Sociedad Vegetariana de Londres que la base de su vegetarianismo no era física, sino moral. Aunque yo esto todavía no lo supiera. Porque ahora todavía es 1988 y huyo sin lograr comprender nada.
Ahora salgo corriendo del matadero, subo al coche ambulancia y me alejo llorando de aquel estacionamiento inmenso con olor enraizado entre los camiones. Ahora me avergüenzo de no haberme avergonzado antes, de no querer ver nada, de mi pueblo, de todos nosotros.
Me avergüenzo y quiero saberlo todo y leo con perplejidad lo que los tontos habitantes de las ciudades y los pueblos prefieren ignorar. Leo y lo dejo todo. No como más carne, ni pescado, ni huevos, ni leche ni productos preparados con grasa animal. No vuelvo a usar cosméticos testados con monos de laboratorio, ni zapatos con piel animal ni crema facial hecha con fetos de mamífero ni pintalabios probados con los cuys. Pierdo por voluntad propia mi derecho social a maltratar cruelmente a todos los animales que no son yo.
Y durante ocho años logro evitarlo todo, aunque mi madre lo resuma con una frase de cuento cuando me dice que mi dieta no es sana y que si quiero mantenerla debo permitirle esculpir una frase en mi lápida: LOLITA MURIÓ POR SALVAR A UNA VACA. Y yo me río y sugiero dibujar una vaca para cuando llegue la ocasión e incluso propongo reproducir mi dibujo en el recordatorio de mi entierro.
Pero sigo sin saber dibujar. Y ahora ya es 1994 y estoy en México. Ahora acabo de leer que María Félix dejó a su amante por matar enfrente de ella a un alacrán.
Y yo la entiendo.
Llevo ocho años sin probar nada animal. Me ha parecido casi una carrera descalza de obstáculos, pero lo he conseguido. He evitado comidas y cenas que parecían ineludibles, he estrenado en la boda de mi mejor amigo unos zapatos absolutamente sintéticos, he logrado hallar rastro animal en objetos impensables, he visitado laboratorios ideados por mentes enfermas y he hecho campaña para prohibir fiestas populares salvajes y sangrientas.
No me encuentro mejor, no tengo la sensación que comer así sea sano y me aburre el discurso que trata de justificarlo. Es más: extraño los sabores fuertes y la sangre. Sigue siendo 1994, pero yo todavía creo en algo que dijo Mahatma Gandhi en aquella reunión de 1931: que por nada del mundo deberíamos sacrificar un principio moral.
Aun a riesgo de parecer de pueblo. Ingenuos, quiero decir. ~
– Lolita Bosch