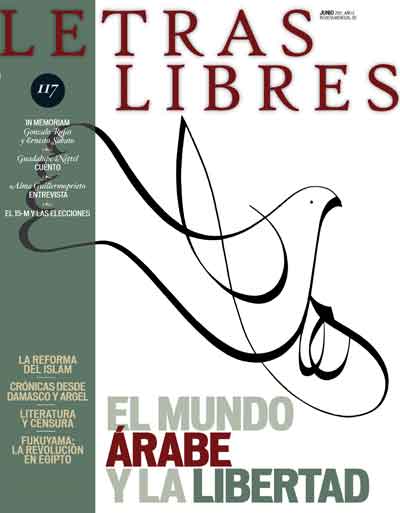La mayoría de la gente odia estar a solas con sus pensamientos, quizá porque muy pocos salen bien parados de esas confrontaciones. Para evitarlas necesitan estar acompañados a todas horas y emplear el lenguaje como un antidepresivo que solo tiene eficacia cuando la vaguedad prevalece sobre la comunicación. Las charlas de familia, en las que nadie escucha a los demás, son la expresión más depurada de este falso contacto que mitiga la sensación de aislamiento, sin permitir el trato de persona a persona. Solo entre individuos que se han perdido completamente el respeto la palabra puede ser un ruido inocuo o un zumbido apaciguador. Quien escuche con atención las charlas telefónicas de los extraños en la calle, en el autobús o en el restaurante (nadie está a salvo del espionaje involuntario, pues la mayoría de la gente grita en el celular) podrá evaluar los daños psicológicos y sociales causados por el síndrome de la comunicación superflua. Como si compartir el hastío fuera una gentileza, millones de seres utilizan el internet y el celular para no decirse nada varias veces al día: “Qué onda, güey? Pos acá nomás, güey ¿y tú qué haces? Pus nada, güey.” Gran parte de las llamadas o mensajes de texto que la gente aburrida intercambia a diario solo sirven para ahuyentar al fantasma de la soledad y la introspección. Si fueran sinceros le dirían a su interlocutor: “No quiero hablar contigo, solo vegetar en voz alta.”
El espíritu gregario se robustece con cada nuevo avance tecnológico, pues ahora los individuos descontentos de serlo pueden integrarse al verdadero núcleo de su existencia, el corrillo de ociosos, en cualquier momento y lugar. Quien no disponga de cinco o seis amigos dispuestos a parlotear en un chat es un pobre diablo arrinconado en el limbo. ¡Guau, no tienes ningún mensaje en tu bandeja de entrada!, me compadece el Hotmail cuando acabo de vaciar mi correo. Si no corriges pronto esa anomalía te volverás un ermitaño apestado, insinúa entre líneas.
Hasta hace poco, la avidez por pertenecer a un grupo era un rasgo típico de la adolescencia. La novedad es que ahora también los adultos la hemos contraído. Se empieza revisando el correo electrónico dos veces a la semana, luego a diario, después cada tres o cuatro horas y acabamos convirtiendo la pantalla de la computadora en una prótesis del alma. Llegado a ese punto, el cibernauta crónico se engancha con facilidad al Facebook o al Twitter, como un macizo que salta de la mariguana a las drogas duras, sin advertir que está cayendo en una segunda adolescencia, más dependiente y bochornosa que la primera. Por lo menos la palomilla del barrio tenía una existencia concreta: ahora rige nuestras vidas una voluble asamblea de espectros.
El ideal de vida del hombre contemporáneo consiste en aprovechar todas las posibilidades comunicativas a su alcance para escapar de sí mismo. Lo de menos es el contenido de los mensajes: la futilidad mejora su efecto narcótico. La gente que no suelta el celular un segundo, ni siquiera en mitad de una fiesta, comete una grave descortesía, pues los interlocutores lejanos le interesan mucho más que los próximos (su cercanía los devalúa automáticamente). Pero en vez de repudiar a esos triunfadores, la sociedad los admira. El ausentismo espiritual goza de enorme prestigio entre los jóvenes porque les sirve para darse importancia frente a la vieja guardia de la comunicación directa. El Facebook ya sustituyó a los bares de ligue, la mayor urgencia de un viajero que apenas está descubriendo una ciudad es buscar un café con wifi para revisar su correo, y los chavos recurren a complejos malabarismos para abrazar a la novia sin soltar el Blackberry.
Pocos hombres pueden llegar a un grado de autosuficiencia que les permita prescindir del reconocimiento ajeno, y cuando lo alcanzan se van al cielo o al manicomio. Salvo los santos y los monstruos de soberbia, el resto de los mortales queremos agradar, tener éxito, recibir elogios o aplausos. El hambre de gloria y el afán de agrandar un círculo social son flaquezas gemelas. No hay mucha diferencia entre la quinceañera que se distrae leyendo en clase los recaditos de su celular y el escritor ávido de incienso que revisa a diario las solicitudes de amistad del Facebook. Pero me temo que las redes sociales han convertido la necesidad de aprobación en gula. Ya no nos bastan las caricias esporádicas del ego, las queremos tener a diario en grandes cantidades. Y por eso, cuando nos faltan, contemplamos la bandeja de entrada vacía con una mezcla de incredulidad y despecho: “¡Cómo se atreven a ignorarme!” El hombre moderno lucha con denuedo por expandir su círculo de amigos virtuales, ocupa su tiempo libre en averiguar si algún desconocido está pensando en él, cree que sus bonos bajan cuando nadie lo invoca y solo en las noches de insomnio se asoma con miedo al terreno baldío de su vida interior.~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.