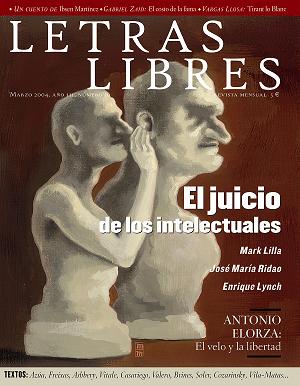Si digo que algo o alguien tiene poder, aunque no sepa muy bien en qué consiste semejante cualidad, digo una infinidad de cosas pero sobre todo afirmo que hay algo que lo diferencia. Llegar a determinar en qué consiste esa diferencia es, en última instancia, la cuestión central que se plantea cuando se hace del poder un problema y, sin embargo, es esa misma cualidad diferencial lo que nadie, hasta el momento, ha conseguido apresar. Cualquiera que sea la forma en que lo miremos, el poder parece escabullirse y permanece como una incógnita, lo cual no implica que no podamos hacer cosas con él —o contra él—, por la misma razón por la que, aunque no sabemos en qué consiste un juego, somos capaces de comprender lo que es una regla de juego y, por consiguiente, estamos siempre en condiciones de jugar.1
Del poder conocemos sobre todo la relación que nos une a él, que, nos guste o no, siempre es servil. La relación entre el |poder (o el poderoso) y aquél que se siente ligado a éste por un vínculo de obediencia (o de resistencia) está mediada por el sentimiento de la servidumbre, aunque tampoco sabemos muy bien cuándo es que llegamos a convertirnos en siervos. En rigor, si otro tiene más poder que yo, y yo lo reconozco, ¿me comporto como un siervo por eso? Digamos que la servidumbre al poder es un sentimiento también indeterminado que, en su mínima expresión, se parece a un acto de reconocimiento. Existe, por cierto, una sensación —por llamarla de algún modo— de mando o de excelencia ligada a un mandato reconocido, pero es sobre todo la condición servil la que nos sirve para representarla. Cuando surge una representación del poder del lado del poderoso, lo más probable es que sea un delirio paranoico. El poderoso no necesita representarse su diferencia, se limita a vivir o a actuar como tal, igual que hace el individuo famoso sin tener noción alguna de lo que sea la fama más allá de lo que le sugieren los gestos de quienes lo reconocen. En cambio, quien se siente en un vínculo de poder, no sólo siente el vínculo sino que además relaciona ese sentimiento con cierto estado de la persona o la entidad que se lo inspira. De modo que lo habitual es que escenifique ese estado, o bien que ritualice el vínculo, lo acompañe de elementos simbólicos y lo traduzca en fórmulas, ademanes y toda suerte de signos inteligentes que manifiestan de muchas maneras su reconocimiento del poder. La mayor parte de las preguntas que tienen como tema el poder nunca abordan el estado aludido —que no es el Estado, la institución, por si no ha quedado claro— sino que tan sólo se ocupan de los signos que sirven para representarlo. Y las respuestas no dan cuenta teórica o práctica de esa cualidad singular que permite identificar la condición del poderoso, sino que más bien describen la diferencia relativa de quien lo reconoce como tal. Así pues, los atributos del poder se piensan, se ven, se interpretan, desde la condición servil. Y así como hay siervos que son complacientes y sumisos, los hay que son díscolos o impertinentes, lo cual desde hace unos doscientos años alimenta el prejuicio de que quienes se rebelan contra el poder son más lúcidos —o más nobles, desde un punto de vista ético— que quienes se limitan a acatar las órdenes.
De hecho, las ilusiones del poder, como por ejemplo el carisma, el aura, la fuerza, el mandato, la legitimidad, incluso las atribuciones de la idea de soberanía, que se tematizan en la teoría del derecho, suelen ser representaciones especulares o racionalizaciones más o menos elaboradas de la obediencia. Parececomo si sólo pudiéramos llegar a una definición del poder por una representación “en negativo”, a través de la obediencia. Pero como al obediente no le está dado conocer lo que obedece, las reflexiones acerca del poder suelen ser bastante decepcionantes, en la medida en que conservan intacto el carácter enigmático de su asunto. Así pues, como desde tiempos inmemoriales las personas han sido principalmente obedientes, lo que el poder sea en verdad siempre permanece en secreto. Y, por otra parte, los que detentan poder, si es que saben qué es lo que los cualifica para detentarlo, lo mantienen oculto. Y ya sabemos qué pasa con los secretos: por una parte, nos dejan fuera de juego, pero también nos hacen confiar en que algún día llegaremos a compartirlos. De modo que tampoco los obedientes tienen especial interés en revelar el secreto del poder, no vaya a ser que a ellos algún día les toque ejercerlo.
Ahora bien, la presencia de un secreto o de una incógnita que nunca se resuelve convierte la relación de poder en algo tan poco gratificante que, planteado semejante vínculo, ninguna de las partes involucradas se siente en él a gusto. Ni el poderoso se fía del obediente ni éste se complace con la investidura que le toca en el lance. Las llamadas “teorías del poder” de una u otra forma evocan esta situación incómoda, incluso cuando, con la mejor intención, intentan paliar la infelicidad que es consustancial al vínculo con fórmulas más o menos razonables que dan lugar a prolijas ponderaciones acerca de la legitimidad, argumentos naturalistas, invocaciones mágicas o reverenciales. Hegel, que siempre es inmejorable cuando se trata de abordar un problema filosófico, interpretó la naturaleza conflictiva de la relación de poder como dialéctica del amo y del esclavo en un célebre pasaje de su Fenomenología del Espíritu. Que la pensara como “dialéctica” y la describiese como un antagonismo que no es destructivo o mortal venía a subrayar que, al menos según su autorizado criterio, amo y esclavo eran complementarios, y que la resolución del conflicto ancestral planteado entre ellos no debía hallarse —esto es, resolverse, “superarse”— sino en el sistema del derecho que, por otra parte, sólo es posible pensar dentro de un Estado construido según la propia filosofía hegeliana. La “teoría del poder” hegeliana quedaba pues inscrita dentro de la hegeliana filosofía del Derecho, pero el misterio permanecía tal cual.
Tampoco resuelven nada de ese misterio otras “teorías del poder” menos ambiciosas que la de Hegel, tanto si se proponen como argumentos legitimatorios de la obligación de la obediencia, como es el caso de los textos de Lutero que dicen inspirarse en las epístolas de Pablo de Tarso, como si dan fundamento racional o racionalizado, por procedimientos semejantes, a la soberanía absoluta, por ejemplo en la obra de Thomas Hobbes. Aunque Hobbes —justo es apuntarlo aquí— se fijó sobre todo en los aspectos oscuros que se observan en la relación de poder: el papel de la fuerza, el miedo a la muerte, y un sinfín de atributos negativos acerca de la naturaleza humana como son la envidia, la ambición, la astucia, el amor de sí mismo, la crueldad, etcétera. Hobbes hace una prolija y algo tediosa descripción de estas miserias humanas en su Leviathan, pero su contenido es el mismo que se encuentra dramatizado en esa desconsolada tragedia que es Macbeth de William Shakespeare.
Otras teorías, en lugar de aclarar el misterio, lo complican aún más al relacionar la naturaleza del poder con referencias míticas o religiosas. La mayor parte de los modelos que justifican el despotismo antiguo se apoyan en mitos o revelaciones religiosas, lo mismo que sucede en la representación del poder de algunos estados teocráticos, como el del Irán contemporáneo. A los estados teocráticos les interesa especialmente mantener el misterio o relacionarlo con alguna arcana dimensión de lo místico. Un ejemplo típico de esto se encuentra en la tradición medieval europea que representa el cuerpo del rey como dotado de dos naturalezas, física o natural y mística.2
Podría parecer que lo místico del poder se hace transparente en nociones a primera vista perfectamente secularizadas, como es la de liderazgo. Sin embargo, como es habitual que ocurra con algunas nociones muy modernas, lo que se gana en cuanto a precisión y eficacia léxica se pierde en el dominio semántico, lo cual genera a veces incompatibilidades ideológicas. El concepto de “liderazgo”, por ejemplo, que sirve para dignificar el mando con la ayuda de una idea equívoca como es la de “conducción”, no contribuye a hacer más transparente el poder. En efecto, “conductores” o “líderes” son tanto el Führer de los nazis y el Duce de los fascistas italianos como el Gran Timonel de los comunistas chinos, el Caballo de los cubanos y el papa de Roma, que no sólo es infalible como conductor, de acuerdo con la doctrina institucional de la iglesia católica, sino que además es Santo Padre. Y, en cualquier caso, ¿qué tiene de particular un líder? “El conductor nace, no se hace”, repetía Juan Domingo Perón, en eterna y pedestre glorificación de sí mismo, evocando el oscuro concepto de carisma de Max Weber y, más atrás, el del Man del derecho germánico. Y no digamos si combinamos el carisma con el macarrónico concepto de “líder” que se enseña en las escuelas de negocios del neocapitalismo, definido como: “Aquél que es capaz de ayudar a los demás por encima de su interés propio”.
No menos inconsistentes suelen ser las teorías negativas del poder que suelen esgrimir los críticos de la autoridad y los libertarios de distinta confesión y pelaje, ya que no sólo parecen incapaces de reconocer, cuando menos, que un misterio inextricable rodea al asunto, sino que además no consiguen siquiera apresar la ambivalencia esencial del vínculo que nos une al poderoso. No sólo no alcanzan a percibir que en la relación de poder está planteado un deseo, sino que tampoco tienen presente que muchas veces la sumisión al poder conlleva una forma de intercambio, como en su momento ya observó Rousseau y, mucho antes de él, Jenofonte, en un diálogo titulado Hierón, el tirano.3 En ese diálogo, Hierón, el tirano de Siracusa, se queja amargamente en conversación con el sofista Simónides sobre la soledad y desamparo de su condición. Declama cuánto lo odian sus ingratos súbditos, cuánta envidia sienten de sus privilegios sin comprender los sacrificios y privaciones que conllevan. Como un típico amanuense adulador, intelectual abyecto, Simónides lo consuela recordándole que su diferencia es razón de un intercambio implícito con sus súbditos y, por otra parte, lo alienta a interponer entre él y ellos un cuerpo de mercenarios que le permita descargar en éstos el lado ingrato de su papel, y reservarse para sí las funciones que alimentan su prestigio sin tener que sufrir la envidia de la condición del tirano.4
Entre los pocos que han sabido reconocer cuánto tiene de ambivalente la relación que nos une al poder está uno de los más conspicuos teóricos del poder contemporáneos, Michel Foucault, para quien la ambivalencia es esencial al misterio del poder y, desde luego, una razón de fondo que explica su propia e inquietante inclinación por todo lo relacionado con este tema. La forma ambigua con que nos relacionamos con el poder hace de éste un asunto interesante desde el punto de vista filosófico y, para Foucault, algo especialmente fascinante desde una perspectiva más personal. Al contrario de la ruidosa hueste de sus incontables discípulos y epígonos, que ven en el historiador de las ideas francés una especie de anarquista o de libertario de signo indefinido, Foucault no estudió el poder para desmantelarlo, cuestionarlo o resistirlo, sino —quizás— para explicar cómo era aquello que lo había constituido a él tal como era. Foucault no concebía sociedad alguna sin poder. Lo expresa así de claro: “Una sociedad sin relaciones de poder sólo puede ser una abstracción”.5 En sus escritos, el poder no aparece nunca representado como un agente —es decir, como una identidad personal o como una institución, sea escuela, prisión, manicomio, policía, saber epistémico, discurso, cuerpo, etcétera, contra la cual es siempre lícito o aconsejable rebelarse— sino como la esencia de un vínculo social, el modo de una relación, de la que —puesto que nos ha sido deparado conocerla durante la época moderna en su velada (racionalizada) transparencia— hemos de aprender. Y creía además —en mi modesto juicio, de forma un tanto ingenua— que en la condición moderna estamos un poco más cerca de desvelar su secreto. De modo que si es verdad que hay una “teoría del poder” en su obra, no es tanto un pensamiento crítico, o contestatario, redentorista o revolucionario, cuanto una extraña pedagogía que se propone desocultar, traer a la luz, lo que la teoría política o la filosofía del derecho, que permanecen trabadas por la dialéctica mencionada supra, sólo consiguen reproducir en forma de misterio o de secreto.6
Lo más inteligente en la representación foucaultiana del poder, no obstante, es haberse apercibido de que en el poder nos las habemos con una relación que puede, o no, ser vinculante, donde éste “no es tanto una confrontación entre dos adversarios o el vínculo que los une, cuanto una cuestión de gobierno”, y donde “gobierno” se entiende como una estrategia para “estructurar el campo de acción de los demás”.7 O más precisamente: “El ejercicio del poder no es simplemente una relación entre socios, individual o colectiva; es un modo por el cual ciertas acciones modifican otras. Lo cual quiere decir, por supuesto, que algo llamado Poder, con o sin mayúsculas, que se supone dado universalmente en una forma concentrada o difusa, no existe. El poder sólo existe cuando se lo pone en acción […]”.8 Y, puesto en acción, para modificar la acción de los demás, tanto puede ser coercitivo, imperativo o violento, como puede ser seductor, habilitante, persuasivo, cómplice o aliado de sus víctimas. (Como el padre, dicho sea de paso.) Foucault deliberadamente se sustrae a la tentación de ponerse de uno u otro lado de la relación, puesto que no es la autoridad o la emancipación lo que le interesa, sino la naturaleza de esa acción que se interpone sobre las conductas. Su mirada, pues, no es la de Kropotkin o la de Marx, sino más bien la de Sade.
Menos fascinada, en cambio, es la representación alegórica del poderoso que propone Elias Canetti usando un arquetipo que él llama “El Sobreviviente”. Canetti retrata al Sobreviviente como aquél que se mantiene erguido encima de un montón de muertos.9 De modo que el Sobreviviente es, sólo por haber podido escapar a la muerte, una especie de héroe-villano, un Ogro.10 Oscura representación que, sin embargo, cobra una inesperada claridad en el mismo momento en que escribo esto, cuando los medios de comunicación trasmiten la imagen de Saddam Hussein recién capturado en Tikrit: el rostro estragado e inexpresivo, y sin embargo sereno, resignado, satisfecho. He ahí un Ogro que ha conseguido sobrevivir sobre un inmenso fondo repleto de cadáveres.
¿Cómo consigue sobrevivir el Poderoso? El aguijón es su arma, afirma Canetti, porque la relación de poder no es tanto una relación vincular o deliberativa sino que más bien está mediada por un aguijón que se clava en el otro por medio de una orden; el dolor del aguijonazo sólo se alivia clavándole el aguijón a otro. La masa permanece entonces unida al poder por medio de una sutil cadena de aguijones-órdenes que deja siempre a salvo a quien la comienza.
¿Pero es acaso el sobrevivir una técnica, una destreza que se puede enseñar como se pretendía en los manuales de educación de príncipes del siglo XVII? No, sobrevivir es una gracia, un don, como pensaba Perón. Y entre esas categorías está, por otro lado, el ser capaz de decidir. Una tercera representación, que nos pone algo más cerca del núcleo del secreto del poder, se encuentra en la teología política de Carl Schmitt.11 Para Schmitt el poder es la decisión, el acto inconsulto, la apuesta, la determinación innominada que se autoriza a sí misma por el propio acto decisivo, sin referencias ni fundamentos trascendentes y que, por eso mismo, sólo puede fundarse en un atributo innato o una gracia divina. Lo que cualifica al poder es ser la instancia final (u originaria, según se mire) que pone en funcionamiento el sistema de las normas y, en definitiva, funda la legalidad/legitimidad del régimen del derecho. La decisión es, por consiguiente, la verdadera soberanía y: “La soberanía es el poder supremo de mandar”,12 por lo cual el ejercicio del poder se asemeja a la decisión del jefe militar o del Cunctator.
Una representación tan imperativa del poder podría parecer demasiado afín al autoritarismo fascista, pero habría que matizar semejante conclusión. Las simpatías fascistas de Schmitt suelen esgrimirse contra él para no tener que enfrentar la solidez de sus argumentos. ¿Hay acaso alguna esfera definitiva del poder individual o colectivo que no esté fundada en la decisión? La capacidad de decisión no es un atributo exclusivo de los jefes militares sino la pauta jerárquica que, en definitiva, ordena los cuadros dentro de una empresa, un ámbito que no sé si se puede encuadrar dentro de los modelos afines al fascismo pero en el que, en cualquier caso —y no por casualidad—, no rige el Estado de derecho.
El decisionismo de Schmitt continúa la línea teórica iniciada con Jean Bodin y Thomas Hobbes, para quien Auctoritas, non veritas, facit legem. Contra ella se levanta la tradición del positivismo y el kantismo, cuyo representante más conspicuo es Hans Kelsen, para quien el poder del Estado se reduce al sistema de las normas, que se encadena internamente hasta remontarse a la norma fundamental a través de una red de autorizaciones y competencias que equipara el Estado a la Constitución, y ésta, a su vez, aparece como unidad originaria. Como bien observa Schmitt, la solución de Kelsen del problema de la soberanía (o del poder) es la eliminación del concepto, lo mismo que proponer la resolución de los inconvenientes de la relación de poder en un interminable trámite burocrático que todo lo disuelve dentro de sí, como ocurre en las pesadillas de Kafka, o en esas intrincadas estructuras reticulares imaginadas por Foucault para describir la racionalidad del Estado moderno. ¿Estamos más cerca de conocer la naturaleza del poder en una tupida maraña de normas que salen de, y retornan sobre, ellas mismas y no en la decisión? Permítaseme dudar de ello.
Llama la atención que ni siquiera estas representaciones de la relación de poder tan poco complacientes o tan poco afines a la obediencia puedan servir para desentrañar su esencia. ¿Por qué no pensar entonces que la opacidad del poder se debe no tanto a una naturaleza propia que se niega a ser abordada por la razón sino a un equívoco típicamente moderno? ¿Qué es lo que se coarta por o desde el poder? No es el sistema de las relaciones entre los individuos, que se supone espontáneo, sino tan sólo el modo de establecerlas (Foucault), que se somete a criterio y norma, y de acuerdo con una pauta racional que carece de un propósito manifiesto como no sea el de preservarse a sí misma como control social. Pero ¿no es acaso control de mí mismo lo que me permite ser libre? ¿Qué tiene de malo entonces el poder?
Algo se conculca o se infringe: ¿qué es lo que aparece conculcado en la aterradora visión del mundo de Canetti, donde los individuos o bien son masa, o bien son piezas del sistema de aguijones-órdenes a merced de un Poderoso que inevitablemente habrá de sobrevivirlos? Parece que fuera el conculcar lo que, en secreto, admira Schmitt al poner en la decisión el fundamento de todo derecho positivo. ¿Pero no es la capacidad de mando y de decisión la condición de ser libre por antonomasia?
No nos engañemos, no es el poder el asunto del poder sino la libertad. Hablamos, cuestionamos, reflexionamos, acerca del poder, pero en realidad nos referimos a la libertad. La libertad es la condición que se sustrae a través del control social, que se profana en cada orden o a la que naturalmente se renuncia al someterla a la decisión inapelable, inconsulta, carismática o soberana de un Führer o un Líder abnegado. Pero la libertad es un ídolo moderno, un ídolo que los antiguos desconocían entre otras razones porque tenían otros númenes más generosos que adorar. La libertad es el supuesto del poder, sin el cual la pregunta por el poder no puede plantearse. De nuevo Foucault: “El poder sólo se ejerce sobre sujetos libres y solamente en la medida en que son libres. […] la esclavitud no es una relación de poder mientras el hombre está encadenado”.13 O sea, reconocemos el poder no porque nos sintamos sometidos, controlados o coaccionados sino más bien porque nos representamos libres. Menuda paradoja.
Pero, ¿somos libres? Creo que es hora ya de volver a poner las cosas por su nombre y de pensar no en el poder sino en la libertad, que vaga como un fantasma entre nuestros conceptos y representaciones, sostiene las mixtificaciones románticas, las ideas estéticas, los fundamentos de los derechos del individuo y la variada gama de nuestros prejuicios económicos y políticos desde los albores de la época moderna, pero sigue tan inasible (o tan inverosímil) como en los tiempos de los Faraones. ~
(Buenos Aires, 1948) es filósofo, escritor y profesor de estética en la Universidad de Barcelona. Es autor de, entre otros títulos, 'Filosofía y/o literatura' (FCE, 2007).