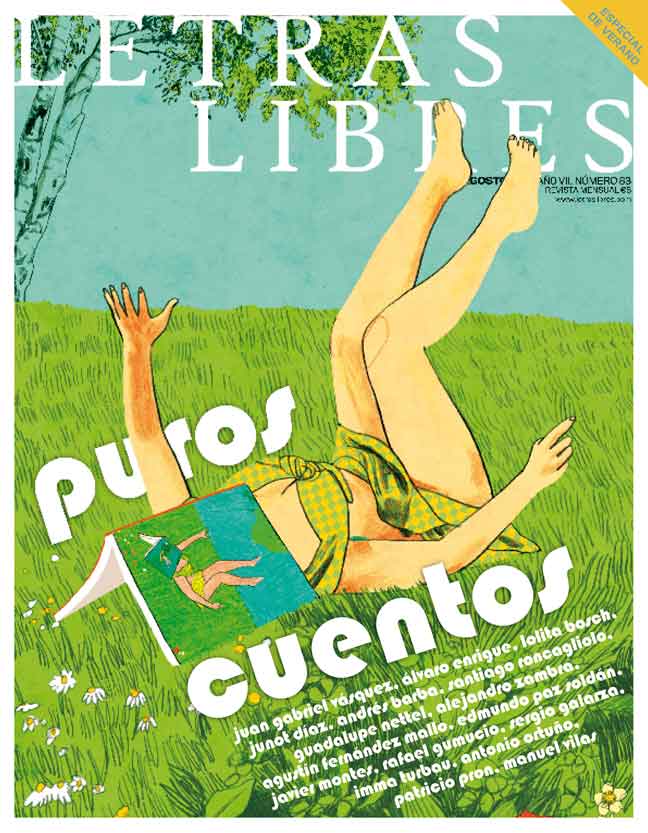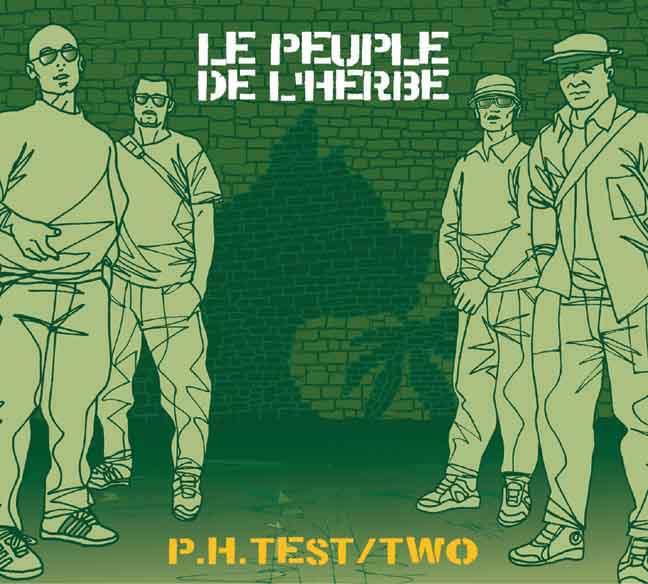De pronto ya no hay claridad, ni sentido, ni designio. El cuarto está casi a oscuras; esta manía suya de cenar con velas. Huele a cera y a pollo, el mantel tiene una mancha de vino rosada: “Irlanda”, piensa distraído. Y sin embargo es una distracción engañosa; sabe que levantará la vista y tendrá que mirarla. Se arma de valor: la mira. Las señales han quedado en suspenso. Hace un segundo Beti todavía jugaba con los restos del postre, dibujando en el plato con la cucharilla, ahora algo se ha quebrado sin hacer ruido sobre sus pechos, sus manos, su rostro; algo ha entrado en su cuerpo hasta reventarlo.
“Pásame el vino, por favor”, dice.
Beti ha aplicado un tono medio suplicante a su voz, un tono conocido, lento, y sin embargo no le ha conmovido en absoluto. Ha asistido a la orden como si se tratara de una extraña sin autoridad. Luego cierra los ojos y encoge los labios como para decir una obscenidad cariñosa que finalmente no dice. Trata de sonreír y sale una mueca.
“El vino”, repite.
“No puedes beber”.
“¿Por qué no?”
“Ya sabes que no puedes, tienes la operación mañana”.
“Dámelo, anda”.
“Cógelo tú misma”.
La conversación ha sido veloz, neutra, blanca; de pronto también a Beti la ha poseído la inquietud de provocar en él algún sentimiento, alguna reacción. Por unos segundos su rostro ha dejado de ser impasible. Luego ha vuelto a detenerse, se ha acercado un poco apoyando los codos sobre la mesa y ahuecando los pechos.
“¿No me lo vas a servir tú?”
“No”.
“¿Estás enfadado conmigo?”
“Sí”.
Pero no es verdad: no está enfadado, es sólo que necesita una contestación que le dé cierta ventaja, que le ayude a pensar. No tiene prisa. Oye cómo cruje ligeramente la mesa bajo su peso.
“Ya lo hemos hablado”, contraataca Beti.
“Sí”.
“Me dijiste que me apoyarías”.
“Jamás dije eso”.
“Dijiste que no te marcharías”.
“Sí, eso sí lo dije”.
“Y no vas a marcharte”.
“No”.
“Vas a quedarte conmigo, porque me quieres”.
Él permanece sentado e inmóvil, asombrado de no reaccionar tampoco a esa última frase. Es casi un niño y todavía le maravilla cada movimiento de su afectividad. Levanta ligeramente la mirada, como si quisiera enumerar todos los objetos del cuarto de estar, como si quisiera hacer brotar de ellos algo digno. Ésa es la victoria de la casa sobre quienes la habitan; ninguno de los objetos responde y sin embargo todos ellos guardan una gran fidelidad hacia Beti y hacia él mismo.
“Acércame el vino, por favor”.
Él le acerca la botella. Beti se sirve una copa hasta el borde y la vacía en tres tragos. Inmediatamente después se sirve otra y da un trago más. El vino le resbala ligeramente sobre el labio inferior pero ella no lo percibe; perdió la sensibilidad en los labios hace años, con la primera operación. Lo notará cuando la gota llegue a la barbilla y entonces, apresuradamente, buscará la servilleta para limpiarse. Ahora llega. Se limpia.
“¿Te doy asco, verdad?”
“No”.
A él le hubiera gustado por un segundo ser capaz de responder que sí, aun cuando ese “sí” habría sido una nueva mentira. Sentir asco habría sido sentir algo. Hasta ahora han cenado en silencio, abotargados, casi solemnes, pero la solemnidad con la que han llegado hasta aquí no parece sostenible mucho más tiempo. Y entonces la tristeza dejará de ser silenciosa y se colmará de la fluidez de la verborrea, de las excusas de Beti. Él se callará entonces.
“No me das asco”.
Hay de nuevo un silencio, una tregua.
“¿Me vas a acompañar mañana a la clínica?”
“No”.
Su rostro completo vuelve a adquirir sustancia por unos instantes; Beti se levanta y camina de un lado a otro de la habitación. Él la contempla; ahora se pregunta si sería capaz de describir el cuerpo que ve a alguien totalmente ajeno a esta vida; las manos, los pechos, los párpados de Beti. La contempla y de pronto se cansa irremediablemente de ella.
“Pareces subnormal, o deficiente, o autista, o algo”.
Pero no es eso lo que quería decir. Frente a él hay una mujer de 38 años. El peso de los pechos la hace caminar ligeramente encorvada, una actitud que, sin embargo, sólo adopta en casa. Al salir a la calle la corrige inmediatamente, igual que en el escenario del cabaret. De hecho durante las actuaciones comba abiertamente la espalda hacia atrás, lo que vuelve a dar a sus pechos un aire de naturalidad, aunque desmesurada. Las tres primeras operaciones las realizaron abriéndolos desde la doblez de la caída, la cuarta haciendo la incisión en la aureola de los pezones. De las primeras le queda aún una cicatriz visible y rosada, de la última apenas una protuberancia distinguible únicamente al tacto. El resultado, cuando se desprende del sujetador, es visto de perfil como una protuberancia descomunal y carnosa. Beti no responde al insulto. Para él mismo el insulto que acaba de pronunciar es, en cierta medida, un misterio; no sabe qué hacer con él, y sin embargo ha sido ya dicho, está ya en la habitación, junto a las cosas, resbalando por las paredes. Beti ha dejado de caminar y ha temblado. A él la piedad por ese temblor le compromete con ella tanto como en su día llegó a comprometerle el deseo. Éste es su mundo. Esto se llama, para él, “el mundo”; el perfil de Beti; un perfil al borde de la desintegración más absoluta; los párpados, los pómulos, los labios, todo en ella ha sido modificado, operado, intervenido casi una decena de veces. Y la piedad se concentra ahora en un pensamiento que nunca había tenido lugar; el de que no conoce ese rostro, su rostro.
“Pareces deficiente, o estúpida, o un títere, pareces una puta marioneta”.
Si el primer insulto que ha pronunciado ha sido misterioso, éste segundo lo ha sido todavía más. Beti no se queja, no contraataca, no se inmuta. Y quizá sea precisamente esa inmovilidad lo peor de todo, como si instintivamente ella abriera su cuerpo todo lo que pudiera para dejar entrar en él la humillación y el insulto. En otra ocasión ella habría prorrumpido inmediatamente en un torbellino de palabras, de excusas; su arma era la verborrea. Ahora, sin embargo, calla, y él vuelve a tener la sensación de que todo en los gestos de ella es elástico y móvil, como si su nariz se hundiera en su rostro y luego emergiera de nuevo, y se sumergiera otra vez.
“Pero tú me quieres”.
No es una pregunta, sino una afirmación, y sin embargo hay también algo neutro en el tono, algo casi infantil, una especie de dejadez rendida. Él recuerda entonces que ya intentó dejarla una vez y que fue precisamente aquello lo que le impidió hacerlo; ella habló de esa forma y él tuvo la impresión de estar abandonando a una niña. Pero él es el niño y tampoco ese pensamiento es cierto.
“Yo te quiero”.
Con ella el amor es así a veces, de una transparencia sanguínea, como el interior de unos ojos cerrados. En cualquier otra circunstancia éste sería el momento en el que se acercarían el uno al otro, en el que ella se volcaría sobre él diciendo alguna obscenidad que provocaría inmediatamente la carne y su olor denso. Él disfrutaría de ella cerrando los ojos, dejándose llevar por esa sobreabundancia desmesurada que adora en el fondo, y le diría que quiere correrse en su boca sintiendo cómo las palabras se hacen comprometedoras por un segundo e inmediatamente después se quiebran como un cristal finísimo, y que el placer de reír es como el placer de esa carne que se tensa y distiende, que revienta y descansa. Lo que se ha quebrado aquí es, sin embargo, algo más frágil todavía que ese cuerpo; ya no sabe cómo hacer para que esas manos pertenezcan a esos pechos, ni qué ligazón mágica los había mantenido unidos para separarlos ahora.
Beti sale del cuarto de estar y abre la puerta del baño. Orina con la puerta abierta, de manera que él pueda escucharla. Y por un segundo, gracias a ese sonido, él vuelve a ser el que es siempre en casa; tranquilo, pausado. Incluso cuando inventa fantasías privadas son siempre precavidas, familiares, como aquella: “quiero correrme en tu boca”, que ella repite después; “córrete en mi boca”, consiguiendo que, al ser repetida, se vuelva inmediatamente ridícula, inofensiva. Su rostro diciendo: “Córrete en mi boca”, tan parecido en el fondo a su rostro en el cabaret Berlín durante el número del bolero, la misma caída de ojos, el mismo tono exacto:
“Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir
contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir”.
Todavía en el cabaret tiene momentos de una ternura mensurable, y mientras canta se vuelve hacia la izquierda y mira a la barra, donde está él sirviendo copas, y a él le parece que le dice, como siempre: “tengo miedo de que cojas un día el coche y te mates, o de que arda el cine en el que estás, o de que te pase algo, cualquier cosa, o de que te atropellen”. Entonces él responde: “Quiero correrme en tu boca” para que deje de parecerse a una madre y ella le abre los pantalones con torpeza, haciéndole daño con las uñas, y a él le cuesta empalmarse. Cuando se corre casi nunca es en su boca, a veces se mancha los pantalones.
Él es todavía demasiado joven, mucho más joven que Beti. Lo suficientemente joven, al menos. Fue educado por una madre soltera y enfermizamente tímida. La timidez, en él, se manifiesta en la brutalidad puntual con la que siente el mundo y a los otros. Es como si la carne de las cosas fuera flácida y se pudiera clavar en ella un puñal, y el amor y la vida fueran rápidos y móviles. Entonces, un día, conoció a Beti, cuando comenzó a trabajar en el cabaret Berlín, hace ahora dos años. Él acababa de cumplir diecisiete y le ofrecieron el puesto de camarero. Era un muchacho triste y fuerte, sentía urgencia. Beti acababa de operarse por segunda vez la nariz. Cantó “Bésame mucho” sin dejar de mirarle. Luego, como era un número cómico, lo cambió por “Bésame el chocho” y le guiñó un ojo. Al terminar su turno aquella noche la siguió hasta su casa enloquecido, sin saber muy bien qué le pasaba, hundido como un cauce en mitad de la calle, inquieto y empalmado. Sentía ganas de tenerla cerca y llamarla por su nombre, sentía curiosidad de su cuerpo y estaba enamorado a la vez de la inquietud que le imponía el suyo propio. Cuando llegaron al portal todavía no habían cruzado una sola palabra. Beti se giró hacia él y le preguntó si quería subir. Él no contestó nada y entraron juntos, mientras Beti se reía de su mutismo y hacía bromas.
“Me gustas mucho”, dijo.
La casa de Beti era todavía una casa triste, se deslizaba por debajo de las casas de Madrid en las que viven muchachas solas, calurosas en verano y frías en invierno, roncas, con un póster de Asturias en la cocina.
“¿Es que eres de Asturias?” preguntó él.
“No, es sólo que me gustaba el póster”.
Luego se agachó y se la chupó allí mismo, mientras él trataba de apartar el pelo para verle la cara. La timidez adquiría en él los gestos de la delicadeza, y cuando se acostaron en la cama tuvo la sensación de que, si hablara, cada palabra sería decisiva, definitiva, por eso no pronunció ninguna. Y sentía, sin saber por qué, vergüenza de sí mismo.
Ya desnuda, los pechos de Beti caían hacia la cama a ambos lados de su torso, enormes, desabridos. A ella le costaba dormir a causa de su peso. También le costaba respirar a causa de las operaciones de nariz. Respiraba, por tanto, por la boca y dormía tan sólo a intervalos. Aquella fue la primera vez que examinó detenidamente su rostro, mientras ella dormía. Su rostro acumulado, su rostro lleno de sombras. Le pareció caer desde muy alto hacia ella y amó ese sonido fúnebre y poderoso, pensó, como un niño pequeño: “Me la acabo de follar”. Y ese pensamiento era denso también, concentrado como una nubecilla blanca, oprimido por la imagen del rostro operado cien veces de Beti mientras dormía. Producía esa frase una piedad y una saciedad profundas, colmadas, ella abría la boca para respirar en el sueño y él tenía ganas de meterle la polla en ella y volver a empezar otra vez, aquel impulso era el envés de una delicadeza que jamás había sentido y que comenzó a probar desde la primera noche por Beti, delicadeza de su amor físico, que hasta ese momento se había reducido a circunstanciales encuentros con prostitutas.
A los diecinueve años su experiencia del amor físico era muy cercana a la experiencia de la humillación, del dinero. Su timidez y su aspecto brutal parecían haber provocado un efecto disuasorio en todas las mujeres a las que había tratado de acercarse y se había acostumbrado a vivir su sexualidad como una franca molestia que resolvía tan sólo cuando le resultaba demasiado apremiante. Y sin embargo Beti lo había restaurado todo. Durante los primeros meses se vio sobreabundado por la alegría. Una alegría que le miraba siempre, que le perseguía, una alegría ronca y colérica cuando se separaba de ella, inquieta cuando la veía acercarse, contradictoria. Alegría del olor de su sexo en la mano cuando salía de su casa al amanecer, como un náufrago para quien el mundo ya sólo podía ser fragmentario, alegría salpicada de todo cuanto decía o hacía ella, de la desmesura de sus pechos, de las cicatrices en ellos, de la diminuta doblez de la carne tras las orejas por efecto del lifting.
Ella le explicó una vez la operación y él soñó durante más de tres semanas recurrentemente con esa imagen de la piel del rostro de Beti levantada por un segundo, tensada, vuelta a coser, una imagen fantasmagórica, como si tras el rostro habitual con el que le miraba, hubiese en ella otro rostro ambiguo y tostado por el sol, un rostro lleno de arrugas, casi masculino, que negara éste que amaba, o que lo hiciera denso, interrogativo. ¿Qué era aquello que salía a su encuentro, siempre y en todas partes, desde la cara de Beti? ¿Era acaso eso: el rostro que no estaba y estaba a la vez, el rostro que aparecía un segundo y luego se sumergía, negado por éste, saturado por éste? ¿Cuál se lo reprochaba a cuál? ¿Cuál decía: tú eres falso? Y sin embargo cuando dormía él tenía ganas de flanquearlo con los dedos, de recorrerlo delicadamente con la punta del dedo índice, como a una piel de tambor. Ella despertaba, se encorvaba pesada, lentamente, como para responder a algo.
“¿Qué te pasa?”
Es eso exactamente lo que ahora pregunta Beti cuando regresa del baño:
“¿Qué te pasa?”
Y luego, con un tono melifluo:
“Nunca te había visto así”.
Lo ha dicho casi con miedo, casi deteniéndose, con una voz definitivamente nueva en ella, sin acercarse. Una mano apoyada en la puerta, la otra en la mesilla que hay junto a ella, delatando un cansancio que ahora se ha transfigurado en nerviosismo. Beti tiene miedo. Para él el descubrimiento es más humillante que todo cuanto ha sucedido desde que la conoce: Beti tiene miedo de él: de este silencio, de esta violencia. Beti no sabe cómo reaccionar y prueba a comenzar una conversación frívola, habla por unos instantes del cabaret, dice que a lo mejor tiene que acercarse ahora un segundo para recoger un vestido que se le ha olvidado en el camerino y que tiene la cremallera rota; hay que llevarlo a arreglar.
Pero él no responde tampoco, quiere ver cómo aparece del todo el miedo, y si ese miedo conseguirá lo que nada ha conseguido durante esta cena; a saber; que su rostro vuelva a unirse. No lo sabía, ahora lo sabe; que era el miedo físico de Beti precisamente lo que necesitaba para pensar, lo que le faltaba para pensar. Pero este pensamiento es más bien un asedio. Para él de momento sólo es posible asistir al miedo como testigo, pero cada uno de los dos asiste por sí solo, minucioso y sin memoria, el miedo es siempre desmemoriado, presente puro.
Beti no se acerca a la mesa, permanece desde la puerta del cuarto de estar, detenida. Si reconociera su miedo todo se desencadenaría irremediablemente. Su rostro parece afinarse, ligeramente pasivo y como desesperado.
“Tú qué dices… ¿voy o no voy a por el vestido?”
“No, no vayas”.
“Nos acercamos ahora, en un segundo…”
“No vamos a ninguna parte”.
Beti dice su nombre. Lo más peligroso: su nombre. Casi nunca le llama por él. Casi siempre le llama “gitanillo”. Un día le pareció un gitano, mientras le miraba desnudo; horrible y bueno, brutal y bueno, le dijo: gitano. Y luego, segundos después: gitanillo. Y ya siempre gitanillo. Como si el apodo le hiciera falsamente inofensivo y ella pudiera tenerle en la mano cerrada, y el nombre vibrara en ella, y también la vida se hiciera profunda dentro de ese nombre, y ridícula, y amable. Gitanillo. Durante muchos meses el apodo fue creciendo como una criatura afectiva que necesitara ser nombrada constantemente para seguir viva. Allí dentro ella podría hacer de él lo que necesitara.
Ahora, sin embargo, le ha llamado por su nombre: lo menos peligroso, lo más peligroso. El verdadero nombre marca de nuevo la distancia y la pone de manifiesto. Como si tuviera un perro al que no supiera cómo tratar de pronto, y el perro percibiera la indecisión y de pronto mostrara unos colmillos blancos reservados sólo a los extraños, porque eso es en lo que se ella ha convertido de pronto; una extraña.
Beti duda en la puerta, la mano apoyada en la mesilla. También la simplicidad inesperada de la habitación y de la escena la desorientan. El hecho de que el miedo sea tan simple, como si los dos estuvieran aferrados a los pomos de dos puertas opuestas que dan a una misma habitación que no puede abandonarse. Si por un segundo uno de ellos tuviera una reacción todo sería más fácil, pero los dos permanecen inmóviles. Ella hace un gesto de cansancio; hace frío de pronto en la habitación.
“¿Qué quieres hacer, entonces?”
“Quiero mirarte”.
“¿Mirarme?”
“Sí, quiero estar aquí, sencillamente, sentado, mirándote”.
“¿Dónde quieres que me ponga para que me mires mejor? ¿Me quedo aquí o me siento?”
Son cínicos y les sale mal. Nunca habían sido cínicos el uno con el otro hasta ahora. En otros ocasionales enfados ella había reaccionado con la verborrea y él con la tristeza, ahora, sin embargo, son cínicos. Como cínicos tratan por un instante de reírse de lo que son incapaces de comprender para liberarse del miedo, pero sus cuerpos son inexpertos e ineficaces para el cinismo, y se cansan en seguida. Siempre fueron más violentos que cínicos.
“Me voy al cabaret, esto es absurdo”, acaba diciendo Beti.
“Tú no vas a ninguna parte”, responde él, levantándose y tirando la silla.
Y de nuevo el silencio. El golpe de la silla contra el suelo ha puesto de manifiesto rotundamente la violencia de la situación. Si ella no dijera nada, si se marchara sencillamente a la cama, si actuara con normalidad sin llegar a obviarle, el peligro se desvanecería y ella lo sabe, pero no tiene la suficiente sangre fría como para hacerlo. Y termina por hacer lo peor de todo; pronunciar su miedo para adelantarse a él:
“No vas a pegarme, ¿verdad?”
Él no responde. Está aturdido por su propio sentimiento, sobrepasado por la materia dura de esas palabras que Beti acaba de pronunciar. Él mismo las había temido como un incendio, una inundación, un alud. Se observa, se espía a sí mismo en el descubrimiento de esa pregunta que delata el miedo de Beti y en ese espacio dudoso todo se invierte. El miedo se ha delatado en la pregunta, y la pregunta ha barrido como un tifón el aire entre los dos.
“Gitanillo”.
“Qué”.
“No vas a pegarme, ¿verdad?”
Si por lo menos ella no lo hubiese repetido, si por lo menos hubiera completado la frase con alguna otra verdad, con alguna otra conjetura que la compensara: “Tú nunca me pegarías…” Pero no lo ha hecho, se ha limitado a repetir la pregunta y a dar un paso atrás, poniendo tímidamente una silla delante de ella. Él siente de pronto que esa pregunta no es ya una pregunta, sino un porvenir, un destino. Si se acercara hasta ella y la abrazara, si hicieran el amor el miedo terminaría. Se hundiría en la carne, en su olor, el miedo sería ocupado por la vida y la vida impondría su propia medida. Él diría “quiero correrme en tu boca”, ella repetiría la frase y el miedo cristalizaría, ridículo, como su incapacidad, como la semipenumbra de la habitación, el cuerpo se tensaría, volvería a distenderse, la carne aplacaría lo que no puede ser pensado, un cuerpo exhausto nunca es peligroso, pero cuando trata de acercarse a ella Beti da un nuevo paso atrás, moviendo la silla otra vez, como si tratara de levantarla para protegerse. Ese movimiento es ya una acusación. Imprevisible para Beti, él es también ahora imprevisible para sí mismo. Pues nunca lo ha visto, nunca lo había pensado; esa figura de sí mismo pegando a Beti había sido hasta ahora imposible, y sin embargo si alguien se acercara a ella ahora para preguntarle qué es lo que teme respondería: “Tengo miedo de que me pegue”. La palabra golpearía contra su objeto como un cristal y se encerraría en él. Mientras Beti vive en el miedo, él vive ya en el futuro.
Cuando se acerca a ella para pegarla no la reconoce, no la detesta. Desea sencillamente que no hubiera existido nunca. Ese deseo endurecido, coagulado, le encierra en un caparazón. Le impide ver a Beti.
“No me pegues”.
Él interpreta el papel que el miedo de Beti le atribuye, se convierte en aquel que es temido. Expulsado del amor se siente a la vez expulsado de la naturaleza. Beti le arroja la silla a la cara y él la aparta de un manotazo. Luego se produce una absurda carrera en torno a la mesa en la que acaban tirando el mantel. El estrépito de los platos, la jarra, la botella al caer al suelo. Cuando la alcanza la empuja hasta cercarla contra la esquina de la habitación. Beti comienza a pegarle, trata de tirarle del pelo, de arañarle la cara. Hay de pronto una fuerza inexplicable en este cuerpo de Beti, una fuerza suicida, rígida y firme, totalmente masculina, que él acaba reduciendo agarrándola por los brazos. Ella sigue resistiéndose, tropiezan. Los dos caen al suelo. Él se sienta a horcajadas sobre ella. Beti llora de la desesperación, o del esfuerzo, unas lágrimas simplemente físicas; agua salada.
“En la cara no, en la cara no, en la cara no, en la cara no…”
Y la súplica continúa durante casi un minuto completo, como un mantra enloquecido. Él podría estar ya para siempre en esa postura sobre ella, reduciéndola, pero al sonido de esa súplica nerviosa comienza a sentir el cansancio. Un cansancio que comienza en los ojos, como un dolor de cabeza, como el aturdimiento de una resaca, y va extendiéndose lentamente al resto de los miembros del cuerpo, una enfermedad inoculada en vena. Siente que todo su cuerpo se va destensando hasta quedar vencido, y que el cuerpo de Beti va reaccionando, tranquilizándose también, pero sin dejar de decir:
“En la cara no, en la cara no…”
Es casi una manera de recuperar la respiración. Ya no se miran, ya han dejado de mirarse. Y una súbita vergüenza toma posesión de él. Beti ha cerrado los ojos y ha dejado de hablar, los dos jadean. Al levantarse ella todavía se queda en el suelo, y cuando deja de tocarla se ovilla sobre sí misma, como una muñeca con resorte. Así ovillada, y por efecto del tamaño de los pechos, parece una niña gorda, una simple niña gorda castigada en una habitación, un escarabajo que se abrazara a su propia bola de estiércol.
“Beti”.
A través de esa palabra la vergüenza entra definitivamente en él, se hace insoportable.
“Beti, di algo”.
A veces parecen delicados, otras sus actos son más bien muñones de actos. Beti comienza a llorar con una especie de risa nerviosa. Él sale corriendo a la calle. Es casi navidad. ¿Por qué le parece ver tan a menudo su rostro allí, su rostro como linternas de ágata, en las luces? ~