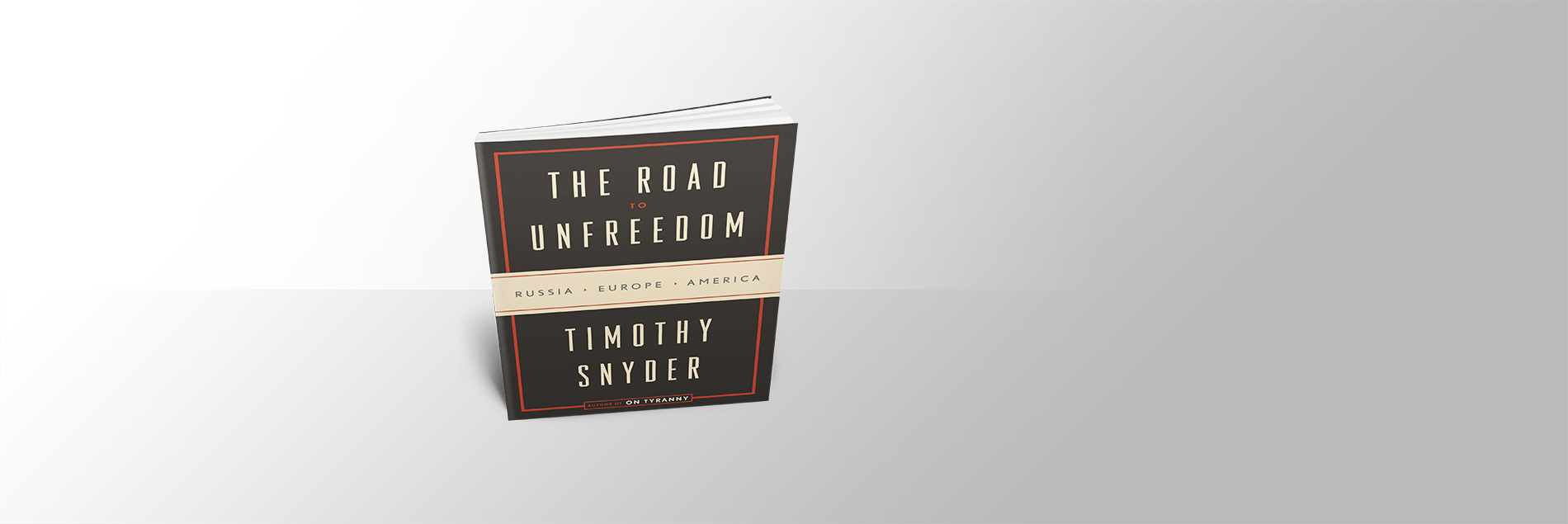Es bueno alcanzar una seguridad sin angustias: sé que no volveré a pasar una fecha “redonda”, de esas que culminan en un cero, que tanto puede ser anulador como dar paso al uno de un posible comienzo, siempre que nos permitamos audacias fraudulentas, aunque de provisoria legitimidad. Y sé que no olvidaré ésta fecha que se dio en Madrid, a contrapelo de toda previsión de discreta soledad de dos, debiendo esto a la buena voluntad generosa de los amigos Cristina Santamarina y Luis Miguel Marinas.
A veces, fechas y sucesos entrelazan un dibujo preciso que tiempo después revela su sentido. Varios años atrás, Carlos y Marcela Pereda nos habían llevado en una madrileña noche de Navidad a casa de Marina y Carlos Thiebaut, a los que ya habíamos conocido gracias a ellos en México. Ahora reunían allí a su familia, sus padres, sus hijas, hermano, cuñada. Allí llegaron Catalina, Eduardo, Nicolás y nosotros. A media noche, un rey de España más vigoroso que hoy nos prometía a todos un buen año, sin que yo supiera qué me tocaba de esa protección. Estábamos en el seno de una familia feliz.
Recuerdo muy bien al señor mayor que se asombraba de que Enrique, un latinoamericano, supiera tanto de la historia de España como para coincidir con ciertas apreciaciones suyas, no sé si compartidas por los demás. Recuerdo también a la señora mayor, que buscaba mi complicidad para hacerse del pan que le tenían vedado por su salud. Recuerdo a Thiebaut, pasándole al alegremente poco formal Pereda una corbata de la Carlos III, amarilla y azul, para que añadiera sus brillos al borde de una mesa desbordante. A Marina atenta a todo. A Blanca e Inés, preciosas.
Pero tiempo después aquellos simpáticos padres, ya mayores, murieron, sin que lo hayamos sabido en su momento. Y hace más dos años, Blanca, que trabajaba con Médicos sin fronteras en Somalia, fue secuestrada junto a una compañera. Un mundo horrorizado recibió la escandalosa noticia de lo ocurrido a dos jóvenes que habían tenido la generosidad de abandonar sus comodidades para ayudar a los seres menos protegidos de un país paupérrimo y según lo que sobrevino, incapaz de protegerlas. Esto se fue agravando por el silencio en el que los secuestradores se mantuvieron, con la clara intención de aumentar la angustia de los familiares y, sin duda, de la organización a la que pertenecían las víctimas, con el obvio objetivo de crear el clima que les permitiera vender más cara la entrega de las víctimas.
Dos años y medio, más o menos, duró esta situación, en la que, los que nos dolíamos por Blanca, no podíamos ni concebir la zozobra de su familia, porque el saber que estaba viva, sin saber en qué condiciones, no podía bastar. De cuando en cuando averiguábamos con nuestros amigos qué se sabía, ya sin muchas esperanzas, en verdad. De pronto, el 18 de julio de este año, ambas fueron liberadas.
Ahora, esta noche en casa de los Marinas llegaron los Thiebaut y pudimos abrazarlos. Blanca estaba en París. Contaron esos detalles que, por su crueldad, uno no imagina, como las cadenas, el aislamiento, el arroz como única comida, repetido mañana y noche y el hambre consiguiente, pero sobre todo la oscuridad, la oscuridad duplicada con una venda. Y en medio de todo, las pequeñas rebeldías peligrosas: lograr, pese a las manos encadenadas, levantarse un poco la venda, aunque fuese para encontrarse siempre en la oscuridad; golpear la pared para tender un leve puente hacia la otra prisionera, vecina. Pero hubo, por fortuna, una rebeldía mayor, inimaginable para sus carceleras: Blanca Thiebaut Lovelace pudo, no sólo “contar hasta mil con los dedos” sino escribir en su cabeza y reconstruir después, ya en el papel, algunos poemas. La emoción mayor de aquella noche amistosa la tuve porque sus padres me regalaron una pequeña carpeta con tres poemas de esos que “escritos mentalmente por Blanca en Somalia, al sur de Mogadiscio, en la última etapa de su cautiverio, entre mayo y junio de 2013 […] fueron puestos en papel a su llegada a Djibouti tras su liberación…”
Les pedí permiso para transcribir uno, presumiendo que un día se editarán todos. Creo que al escribirlos Blanca puso su piedra en esa torre con la que los poetas del mundo tratan de alcanzar un infinito inconcebido, como intentó la de Babel, mientras que al hacerlo y grabarlo a solas en su memoria, la poesía la cuidaba y salvaba de esa misma locura en la que podía verse atrapada.
Locura
Locura es perder el sentido del tiempo
Locura es una rosa sin destino ni dueño
Locura es la lluvia inundando el desierto
Locura es volar sin alas ni cielo
Locura es contar hasta mil con los dedos
Locura es soñar despierta un sueño
Locura es idear un mundo sin miedo
Locura es la reina perdida en su reino
Locura soy yo riendo en mi encierro
Locura es la música de mi silencio
Locura es mi cuerpo abrazando el suelo
Locura es mi corazón roto latiendo. ~