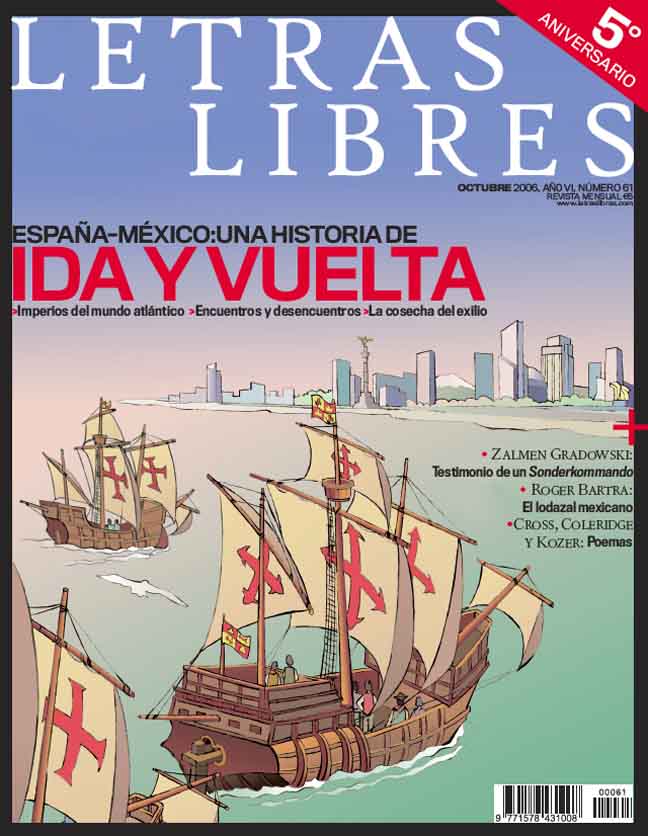E l 29 de marzo de 2006 murió Salvador Elizondo, tal vez, después de Juan Rulfo, el narrador más original de México. Digo original en el sentido que también lo fue Rulfo: su estilo es independiente de las modas. Incluso, aborrece de las modas. Y en ambos hay, casi, el mismo despropósito literario: como si la literatura, finalmente, no contara. O más exacto: como si contara sólo con las fuerzas que atañen a ella misma, a la literatura; fuerzas que, al margen del mercado y otras gratificaciones como la pertenencia a un canon nacional o continental o internacional literario –u otro canon genérico: la literatura fantástica o metafísica, verbigracia–, parecen ser producidas por un crucial exceso de debilidad, si entendemos por debilidad la dedicación sagrada o responsable a un arte; de ahí la poca obra de ambos, la poca e intensa obra de dos mexicanos tan distintos.
Recuerdo que tuve la oportunidad de leer a Elizondo justo cuando comencé a escribir; sus obras –las principales, Farabeuf, El hipogeo secreto y un libro de cuentos que parecía un folletito– no se conocían –ni creo que aún se conozcan– en Cuba, pero estaban en la biblioteca de la Casa de las Américas, biblioteca, por supuesto, con acceso restringido. Curiosamente, por esos meses, junto a los libros de
Elizondo, cayeron en mis manos –en la misma biblioteca– un ensayo de Jacques Derrida, “El pozo y la pirámide” (con referencias a China y a Egipto), y El espacio literario (cuya idea de la literatura me parece pertinente para las propuestas de Elizondo) de Maurice Blanchot. Entonces las asociaciones se multiplicaron.
Antes de comentar la atracción que me produjo la novela Farebeuf, debo comentar la profunda impresión que me produjo El espacio literario (único ejemplar existente por esos años en Cuba) que abría un camino para mí totalmente desconocido en la literatura, y también diría, no sé si sin exagerar, que operó una transformación en la dirección que yo esperaba se me concediera como gracia caída del cielo, en este caso Cielo chino, con apoyo en la Tierra. (No invoco mi comunismo de aquellos años, pero tampoco puedo olvidar que mi idea de un común-ismo facilitaba tanto la entrega como gracia desmedida como la conciencia de la extrañeza de tal entrega. ¿Cómo se puede entregar el ser? Metafísico estaba, por esos años –¡y todavía por estos!– porque vivía en la Metafísica real –si es útil el oxímoron– que depara vivir escindido entre fuerzas aparentemente irreconciliables entre sí: vida y literatura, ideología y emoción.) Había, pues, un espacio propio, auténtico, de la literatura, como me pareció en Farabeuf, en Borges, Lezama, Paz y los “otros”.
Y alternar la lectura del viejo Blanchot –en un viejo ejemplar de Paidós argentino– con Elizondo, Onetti, Borges, Octavio Paz, Idea Vilariño, Lezama Lima, con discretas ojeadas a la prosa velada y a la vez firme, como ideograma chino, de “El pozo y la pirámide” fue, qué duda cabe, un exceso, una afección del cuerpo, bastante placentera. Derrida definía
–o se acercaba per oblicua a la intentona de definir– a la poesía, o más bien a lo poético, como un acto de la economía de
la memoria; vocación brevísima o elíptica del poema, y con la palabra corazón, que igualaba (separándola de otros corazones conceptuales e institucionales como el de la medicina, la jurisprudencia, incluso el de las Escrituras) al aprender de memoria: en francés apprendre par coeur (apenas, literalmente, en castellano: aprender-por-o-a-través-del-o-con-el-corazón, lo que mi abuela cazurra y cariñosamente diría: una corazonada), en inglés to learn by heart, y en árabe hafiza an zahri kalb. (Curioso: la literatura, la escritura, desde el punto de vista de Liu Xue (466?-521?) –El corazón de la literatura y el cincelado de dragones–, depende del alumbramiento ejercido por la fluencia continua entre corazón y lenguaje. O, de otra manera: el lenguaje mana, estrechamente, del corazón.)
Si hablo en primera persona –cuando en verdad debería estar hablando de Elizondo– es porque únicamente así, como experiencia personal, puede entenderse la lectura de Farabeuf y un relato como “La mariposa. Composición escolar”. Experiencia que, al cabo de los años –y posiblemente al cabo de los años no, porque fue súbita, instantánea, marca de estilo de Elizondo–, puede definirse, sin rubor alguno, como influencia. (Para Hegel, cuya posición ética y filosófica respecto a Asia sin embargo resulta embarazosa, la pirámide es el lugar donde “un alma extraña es transportada y guardada”. Y de eso se trata en literatura, tanto en la oriental como la occidental: transporte y acogimiento de “almas extrañas”.)
Farabeuf, como indica el resto del título –o la crónica de un instante–, anticipa una averiguación que excede –o limita– al género de la novela, género que por lo general se sustenta en la extensión y la variación. En Farabeuf, una foto, ya avanzada la novela, hace gravitar la escritura, los sentidos e interpretaciones posibles. Un hombre, atado a un poste, cuyos miembros han sido estirados según técnicas tradicionales –Leng T’che (Cien cortes)–, va siendo zajado por sus verdugos –las incisiones, aunque puedan parecer mortales, están perfectamente calculadas, como calculaban los inquisidores de Sevilla y otros predios el tiempo y orden de las torturas; mientras, jueces y público observan. Pekín, alrededor de 1900.
Pero el ideograma que subyace en la ficción, duplica –o trastoca su imagen– ideando, o alumbrando, otros acontecimientos: repetitivos, rituales, sintácticamente solemnes, como si la prosa novelesca no sirviera para otra cosa que para la repetición, nunca para la definición o creación de particulares. Del otro lado –tal vez mirando, junto al lector, convertido ahora en mirón, casi ya no lector–, el doctor Farabeuf, su instrumental –¿teatral?, ¿médico?– y la enfermera-espía, cuyo cuerpo –supremo gesto del Eros y del Teatro– será abierto, o develado, para la consumación de un éxtasis sólo posible en la eternidad de un instante.
Los temas –o motivos– que contrapuntean –o espejean– en la novela son, además de la pasión teatral y cirujana del doctor Farabeuf, la agonía de Cristo –entrevista en la mirada del supliciado–, el eros del andrógino –el supliciado, y su éxtasis, encarnan posiblemente, el de una mujer, que tendría su correspondencia en la célebre escultura Éxtasis de Santa Teresa de Lorenzo Bernini. Y brindando ligazón a todas estas “subtramas” o reiteraciones, subyace el ideograma liú, las operaciones conmutativas con el I Ching (Libro de las Mutaciones) y la dispositio –geométrica e ideogramática– entre el supliciado y sus verdugos. Resultado: no una novela permutativa –aspecto que permitiría leerla sustituyendo figuras, signos o escenas–, ni tampoco exactamente poética –aspecto que permitiría leerla como poseídos por el ritmo, las cadencias y reiteraciones de la prosa–, ni, por último, como quiso ver Octavio Paz, en su magnífico ensayo sobre Elizondo (“El signo y el garabato”, 1968), quizás atraído parcialmente por el estructuralismo –parisino programatismo textual– de esos años, a los personajes en tanto signos o con consistencia de signos:
Aunque la estructura de las novelas de Elizondo es compleja, no lo son los elementos que la constituyen. Los personajes son signos y sus asociaciones y disociaciones, regidas por una suerte de lógica combinatoria que es también la de las afinidades corporales y mentales, producen un número limitado de situaciones que, a lo largo de cada novela [se refiere además a El hipogeo secreto], se repiten casi exactamente. Ese “casi”, coeficiente de incertidumbre, es el origen del sentimiento de angustia que experimenta el lector. Los personajes-signos son una cofradía al margen de la vida diaria, una comunidad clandestina.
Tal coeficiente de incertidumbre, o de angustia o yo diría de extrañeza –cargando el término con el apenas traducible Unheimlich (“lo siniestro”) de Freud, o más sencillamente con la sabia “suspensión de la incredulidad” que postulaban Colerigde y Borges para las buenas ficciones–, proviene de aquello que ni el autor –ni el lector– puede dominar, al menos racionalmente: dominio de la ficción romántica alemana e inglesa; de la novela gótica y esotérica; incluso de la ficción moderna que se inicia con Kafka (La metamorfosis, En la colonia penitenciaria, El proceso), Juan Carlos Onetti (El pozo), Roberto Arlt (Los siete locos), Sartre (La náusea), Camus (La peste, El extranjero), Robbe-Grillet (El voyeur, La casa de citas, ), John Hawkes (Travestia, El caníbal, Virginia)…
En su Autobiografía precoz, Elizondo declara:
Esa imagen [la fotografía china encontrada en Les Larmes de Eros, de Bataille] se fijó en mi mente a partir del primer momento que la vi, con tanta fuerza y con tanta angustia, que a la vez que me iba dando la pauta casi automática para tramar en torno a su representación una historia, turbiamente concebida, sobre las relaciones amorosas de un hombre y una mujer, me remitía a un mundo que en realidad todavía no he desentrañado totalmente: el que está involucrado en ciertos aspectos de la cultura y el pensamiento de China.
Más adelante:
Mi lectura exhaustiva de Ezra Pound me había encaminado, también, hacia el descubrimiento de ciertos aspectos de la cultura china que tendían a complementar esa otra inquietud, más profunda, que acerca de este pueblo maravilloso había despertado en mí la foto del supliciado. Cuando terminó mi beca en el Centro Mexicano de Escritores me fue concedida otra para estudiar mandarín en el Colegio de México. Mi paso por esta institución no se significó mayormente sino porque ahí tuve los primeros contactos con la escritura china que yo había vislumbrado como una disciplina eminentemente poética, tanto por mis intentos de crear una creación gráfica basada en el principio de montaje como por la veneración que tenía yo a los procedimientos de cierta poesía china con los que me había familiarizado a través del prodigioso ensayo de Ernst Fenollosa editado por Pound, The Chinese Written Character as a Medium for Poetry.
Como otro gran mexicano antecesor, José Juan Tablada (1871-1945), Salvador Elizondo había hallado en Asia –tal vez más preciso: en Oriente– un territorio tanto para la indagación de formas nuevas –y antiguas–, como para la indagación de un trans-terramiento o trans-humanamiento posibles, según las Reglas de la Hospitalidad que concede el arte. Tablada, también, prefirió la brevería, la minutería, como en el antológico Saúz:
Tierno saúz
casi oro, casi ámbar,
casi luz…
Que tiene su doble mexica-hindú en la risotada modernista del mismo y escindido Tablada:
El pequeño mono me mira…
¡Quisiera decirme
algo que se le olvida!
Y:
Del verano, roja y fría
carcajada,
rebanada de sandía.
Lección aprovechada por Elizondo en uno de los inmensos cuentos pequeños escritos en castellano, “La mariposa. Composición escolar”:
Miro la agonía de una vieja falena destruida por el mediodía clarísimo. Agita, sobre el césped, las alas carcomidas y sólo las nervaduras deshilachadas se mueven a veces espasmódicamente, como en una memoria torpe de aleteo. Me acerco a contemplarla. Es un simulacro perfecto de la descomposición de la materia orgánica. Parece que está muerta; pero mi cercanía provoca unos sacudimientos convulsivos y desfallecientes. Otra vez intenta incorporarse en un remedo impotente de vuelo; pero las alas decrépitas sólo se agitan como si fueran estertores. La está devorando el dios del mediodía que sólo se alimenta de viejas mariposas.
Ahora Elizondo, magistralmente (y perdonen mi incómoda irrupción en medio de su cuento, como haría un espectador frente a un cuentero marroquí), tuerce el relato hacia una tonalidad que opera como extrañamiento, acoplamiento o desacoplamiento de una prosa que junta sus cejas, o abre sus ojos ciegos, deslumbrados por ese mediodía:
La mariposa es un animal instantáneo inventado por los chinos. Estos objetos se fabrican, generalmente, de finísimas astillas de bambú que forman el cuero y las nervaduras de las alas. Éstas están forradas de papel de arroz muy fino o de seda pura y son decoradas mediante un procedimiento casi desconocido, de la pintura secreta llamada Fen Hua y que consiste en esparcir sutilmente unos polvillos coloreados sobre una superficie captante o prensil formando así los caprichosos diseños visibles en sus alas. En el interior del cuerpo llevan un pedacito de papel de arroz con el ideograma mariposa que tiene poderes mágicos. Los fabricantes de mariposas aseguran que este talismán es el que les permite volar. Los que se ocupan de estas cosas, los letrados –censores o sinodales–, también algunos de nuestros generales que con frecuencia consultan el augurio llamado de la mariposa o Pu hu, para saber el resultado de las campañas que emprenden, dicen que las mariposas fueron inventadas, como todas las cosas que hay en China, por el Emperador Amarillo que vivió en la época legendaria del Fénix y a quien también se debe la invención de la escritura, de las mujeres y del mundo. ~