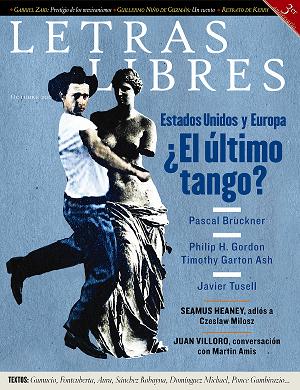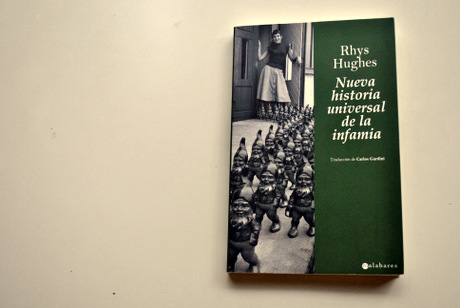Hace ya buen rato que quienes conocieron de cerca a Czeslaw Milosz no podían dejar de preguntarse cómo sería su ausencia. Mientras tanto, él se mantenía más firme que nunca, escribiendo allá en Cracovia, nonagenario ya, en un apartamento donde tuve el privilegio de visitarlo dos veces. En la primera ocasión, estaba en cama, demasiado indispuesto para asistir a una serie de conferencias organizadas en su honor; y en la segunda, se hallaba a buen resguardo en su sala, cara a cara con un busto de bronce tamaño natural de su segunda esposa, Carol, unos treinta años menor que él, que había muerto víctima de un cáncer rápido y cruel en el 2002: ahí sentado a un costado de aquella habitación, frente a la escultura de bronce, el viejo poeta parecía estar contemplándolo todo desde otra orilla. Por entonces se hallaba al cuidado de su nuera, merced a cuyas oscilantes atenciones, así como a su propia apariencia algo transfigurada, uno pensaba en el anciano Edipo y en las hijas ocupándose de su bienestar en el bosquecillo de Colono: aquel vetusto rey había llegado al sitio donde sabía que moriría. Colono no era su lugar de nacimiento, pero sí el lugar donde había vuelto a casa a encontrarse con su persona, con el mundo y con el otro mundo: lo mismo se podía decir de Milosz en Cracovia.
n
“El niño que vive dentro de nosotros confía en que en alguna parte existan hombres sabios que posean la verdad”: según sus propias palabras y para sus muchos amigos, Milosz encarnaba a uno de esos hombres sabios. Sus frases célebres se citaban a diestra y siniestra, incluso cuando se trataba más de agudezas que de sabiduría. Unos días antes de su muerte, recibí una carta de Robert Pinsky en la que me contaba su visita, el mes anterior, al hospital en que estaba internado Czeslaw. “¿Cómo estás?”, le preguntó Robert. “Consciente —fue la respuesta—. Tengo la cabeza llena de chucherías.” Ésta fue la primera vez que detecté una nota de temor en su discurso. Un par de años antes, por ejemplo, un cuestionamiento semejante por parte de Robert Hass, colega traductor de Pinsky, había obtenido como contestación: “Sobrevivo por encantamiento”, que sonaba más a su persona. Su vida y obra se basaban en la fe en “una palabra que han despertado labios que mueren”. Este primordial principio artístico se relacionaba claramente con el último evangelio de la Misa, el In principio de San Juan: “En el principio era el Verbo.” Inexorablemente, entonces, a lo largo de toda una vida en busca de una vocación poética, de un estudio cuidadoso de lo que esa búsqueda significaba, y de una incesante y rica productividad en cuanto a sus hábitos de composición, desarrolló una feroz convicción en la sagrada fuerza de su arte, en la convocatoria de la poesía a combatir la muerte y la nada, a ser “Un incansable mensajero que va corriendo / A través de campos interestelares, a través de galaxias vertiginosas, / Y llama a voces, protesta, grita.” (del poema “Significado”). Con Milosz ausente, el mundo ha perdido a un increíble testigo de esta inmemorial creencia en el poder salvador de la poesía.
n
Su credibilidad fue y seguirá siendo primordial. Nunca mostró el menor gesto solapado en cuanto a su profesión de fe en la poesía, a la que alguna vez llamó la “aliada de la filosofía al servicio del bien”, cuyo mensaje habría de “llegar a las montañas merced al unicornio y al eco”. Tal confianza en el delicioso potencial del arte y del intelecto para otorgar júbilo quedaba protegida por fuertes bastiones construidos a base de conocimientos y experiencia que él se había ganado de primera mano y a un costo altísimo. Su pensamiento, dicho de otro modo, era al mismo tiempo un jardín —ora un jardín de monasterio, ora un jardín de las delicias terrenales— y una ciudadela. Las fortificaciones en torno al jardín se situaban en una alta montaña, desde donde él podía ver los reinos del mundo, reconocer sus tentaciones y sus tragedias, y comunicarle a sus lectores tanto la frescura como la interiorización que esta situación permitía. En alguna parte, por ejemplo, compara un poema con un puente hecho de aire sobre el aire, y una de las delicias de su obra es la correspondiente sensación de una realidad vigilante desde la perspectiva de una mente esclarecedora, que lo dejaba a uno libre dentro de la auténtica soledad del propio ser y, a la vez, le ofrecía una gratificante compañía espiritual, gracias a lo cual siempre le daban ganas de decir: “Qué bueno que estamos aquí.”
n
Milosz estaba bien consciente de este aspecto de su obra, y fue muy explícito acerca de su deseo de que la poesía, en general, fuera capaz de ofrecer tan elevado nivel de consideración. Sin embargo, como para probar la verdad de la idea de W.B. Yeats, según la cual no hay avance sin contrariedad, era igualmente enfático acerca de la necesidad de la poesía de descender de su elevada posición ventajosa para arrastrarse entre los nómadas del valle. No bastaba con que el poeta fuera como la Venus de “El escudo de Aquiles”, de W.H. Auden, que miraba por encima del hombro de su artefacto rumbo a un panorama lejano que lo incluía todo, desde la comedia en la cocina hasta el genocidio. El poeta debía estar allá abajo con el populacho común y corriente, cara a cara con la familia de refugiados en el suelo de la estación del tren, compartiendo el olor de migajas rancias que la madre reparte entre sus críos incluso con las botas de la patrulla militar encima, mientras la ciudad es bombardeada, y los mapas y los recuerdos estallan en llamas. Se necesitaba una conciencia acerca de la trivialidad y las tribulaciones de la vida de los demás para humanizar el canto. No era suficiente desplazarse por los salones del mundo avant–garde. Hay ciertas cosas, según lo dice en “1945”, que no se pueden aprender “de Apollinaire, / de los manifiestos cubistas, ni de los festivales en las calles de París”. Milosz habría entendido profundamente y habría estado de acuerdo con la contención de John Keats en cuanto a que el uso de un mundo de dolor y perturbación habría de aleccionar la inteligencia, convirtiéndola en un alma. El soldado con licencia del poema “1945” ha recibido justamente esa lección:
En la estepa, conforme se vendaba los pies sangrantes con un trapo,
Comprendió el fútil orgullo de aquellas encumbradas generaciones:
Hasta donde podía ver, una tierra rasa, irredenta.
Y en tan drásticas condiciones, ¿qué tiene el poeta que ofrecer? Sólo lo que se le ha concedido merced a la costumbre y la ceremonia, merced a la civilización:
Parpadeé, ridículo y rebelde,
Solo con mi Jesús María en contra del poder irrefutable,
Descendiente de ardientes plegarias, de doradas esculturas
y milagros.
n
Hombre tierno respecto de la inocencia, de mente firme ante la brutalidad y la injusticia, Milosz podía ser a ratos susceptible, a ratos despiadado. Ora evocaba el erotismo virginal de alguna muchacha adolescente rondando los jardines de una lituana casa solariega, ora llevaba a cabo una anatomía de los rasgos de carácter y dones creativos mal dirigidos que empujaron a algún contemporáneo a quedar atrapado en la red marxista. De principio a fin, un desalmado poder analítico coexistía con un indefenso placer sensual. Recuerda los olores del pan recién horneado en las calles de París en sus épocas de estudiante, al tiempo que convoca los rostros de sus compañeros de clase de Indochina, jóvenes revolucionarios que se preparaban para tomar el poder y “matar en nombre de bellas ideas universales”. En una ocasión, después de una lectura de poesía en Harvard, donde parecía haber combinado, según lo relaté después, los papeles de Orfeo y Tiresias, me confió: “Me siento como un chiquillo jugando a las márgenes del río.” Y los poemas lo convencían a uno de que aquí también estaba diciendo la verdad. De hecho, Milosz demostró la falsedad del verso de T.S. Eliot acerca de que el ser humano no puede tolerar demasiada realidad. El joven poeta que comenzó con sus pares en los cafés y en las controversias de la Varsovia de 1930 estaba presente cuando esos mismos jóvenes poetas morían en la balacera de la Insurrección de Varsovia, cuya memoria había dejado apenas huella como unos graffiti en los escombros de la ciudad devastada. El viejo, el sabio de la Calle Grizzly Peak en Berkeley, veterano de la Guerra Fría, héroe de Solidaridad, amigo del Papa, fue al mismo tiempo el niño “que recibe la Primera Comunión en Vilna y después bebe el chocolate caliente que le sirven fervorosas damas católicas”, y el poeta que constantemente escuchaba “el inmenso llamado de lo Particular, pese a las leyes terrenales que condenan la memoria a la extinción”.
n
Yo sólo conozco la poesía de Milosz en traducción; sin embargo, casi no se siente ninguna dificultad al leerlo en inglés, pues todo lo invade una voz única, una poesía cargada de una densidad de experiencia cabal y de primera mano, irradiada por una comprensión que la ha vuelto simbólica. No es sólo que uno confíe en el oído y en la precisión de los poetas que llevaron a cabo la traducción, si bien sus contribuciones al respecto resultan indispensables. Es, sobre todo, que de inmediato se intuye el peso de una presencia humana, un contenido prosístico y una transmisión musical que deben existir en el original, mucho más allá de nuestros alcances lingüísticos. La poesía como un todo resulta eminentemente comprensible e imposible de ignorar. Posee idénticas ocasiones de sorpresa y reconocimiento. Oscila de la evocación suntuosa a la articulación individual. Sus cadencias, tan espontáneas como la respiración, su sencillez con frecuencia inesperada (caso este último del hechizante poema joven “Encuentro”) y su igualmente inesperada mas persuasiva ambigüedad (“En el lejano oeste”, por ejemplo) nos convencen de la verdad en la frecuente afirmación de Milosz de que sus poemas le eran dictados por un daimon, del cual era un mero “secretario”. Lo cual implicaba simplemente, dicho de otro modo, que él había aprendido a escribir rápido, a permitir los saltos asociativos propios de un corredor de vallas, a no darle demasiado tiempo al “entrometido intelecto” para intervenir. Cuando nos dice que escribió su poema “Ars Poetica” en veinte minutos, yo le creo y lo celebro.
n
Algo del secreto y gran parte del poder de su poesía provenían de su inmensa erudición. Su cabeza era como un teatro de la memoria renacentista. Latín bien aprendido en la escuela, teología tomista, filosofía rusa, poesía universal, historia del siglo veinte, todos los dramatis personae de la época, muchos de los cuales habían sido sus compañeros cercanos: basta leer unas cuantas páginas de su abundante prosa para percatarse de cuán presente tenía todo esto, y cuán frívolo e inadecuado resulta aquí el trillado cliché acerca de las mentes “bien abastecidas” que, en el caso de su pensamiento, se queda corto. La poesía es la fina flor de una obra que abarca la autobiografía, la disputa política, la crítica literaria, el ensayo personal, la ficción, las máximas, las memorias y tanto más, todo ello original, juguetón, ominoso, más o menos inclasificable. Otros poetas han escrito también prosa voluminosa. Entre sus contemporáneos más próximos en inglés vienen a la mente Hugh Macdiarmid y W.H. Auden, ambos dotados de una vigorosa inteligencia y un furor por el orden. En comparación, no obstante, Macdiarmid, con todo y su concisión, parece protestar demasiado. Auden está más cerca, en cuanto a que también es imperiosamente proclive a examinar el estado intermedio de la vida humana, y nunca logra olvidar los estados fronterizos de la bestia y el ángel. Sin embargo, comparado con Milosz, Auden tiende a la pedantería del gran personaje, no parece sufrir tanto por el complicado arrastre de lo contingente: hay en él serias especulaciones, pero al mismo tiempo una falta del interesante deterioro de la específica fuerza de gravedad personal. Me fascina Milosz por la garantía de su tono, una garantía de que al personaje en escena, este escritor de prosa, siempre lo someterá a constante escrutinio esa otra parte de él más penitente, más punitiva. Lo que nosotros recibimos de la prosa, como de la poesía, es el discurso total de un hombre.
n
Y aun así, Milosz siempre se sentía inquieto por “la insuficiencia de la lírica”, tal como lo afirma el poeta Donald Davie, y, de hecho, por la insuficiencia del arte en general, profundamente consciente de lo inasequible de la realidad que nos rodea.
Su anhelo de una forma de expresión más incluyente de lo que humanamente se encuentra al alcance era uno de sus temas recurrentes. “Distribuir los colores en un lienzo resulta trivial comparado con todo lo que exige exploración.” Sin embargo, exultaba en cuanto a la certidumbre de que le correspondía, como poeta, “glorificar las cosas simplemente porque son”, y sostenía que “la vida ideal para un poeta es la contemplación de la palabra es“. En pos de este ideal, llevó la poesía más allá del círculo de gis dibujado por la forma significativa, y abrió su alcance a inmensos panoramas y pequeñas domesticidades: sus poemas a veces ponen el intelecto al servicio de la inocencia exclamatoria del arte infantil (“¡Qué felicidad: ver un lirio!”); otras, en el recorrido panorámico de la sinóptica meditación histórica, como en “Oeconomia Divina“: “No esperaba vivir en un momento tan poco común… / Calles sostenidas por columnas de concreto, ciudades de vidrio y acero forjado, / campos aéreos más grandes que dominios tribales / que de pronto quedaron sin esencia y se desintegraron… / Se escapó la materialidad / de los árboles, los pedregales, hasta de los limones sobre la mesa.” Al diagnosticar la arremetida de esta ligereza del ser, Milosz, en efecto, la detuvo para sus lectores, y gran parte de su poder de permanencia como poeta seguirá residiendo en su ejemplar obstinación, su negativa a menospreciar el espesor de lo presente, así como el soberano valor inherente de lo que elegimos recordar. “Lo pronunciado se fortalece. / Lo impronunciado tiende a la inexistencia” (“Al leer al poeta japonés Issa”).
n
A últimas fechas, al recordar a Czeslaw y verlo de pensamiento, desamparado en su cama, recibiendo visitas de amigos y, sin embargo, siempre con el ojo fijo en el muro arrasador de la vida, no podía evitar imaginármelo a la luz de dos obras de arte poseedoras de una mezcla típicamente milosziana de solidez y fuerza espiritual. La primera es la pintura de Jacques-Louis David, perteneciente a la colección del Museo Metropolitano de Arte, acerca de la muerte de Sócrates. El filósofo, de complexión robusta, se encuentra en su lecho en alto, el torso desnudo, el dedo al aire, sentado y muy erguido, exponiendo ante su grupo de amigos la doctrina de la inmortalidad del alma. El cuadro bien podría llevar, en calidad de título alternativo o leyenda, las palabras “Me lo permití todo, salvo la queja”, afirmación hecha por Joseph Brodsky, que Milosz citaba con tonos de suma aprobación, y que podría aplicarse a él mismo con igual justicia. Y la otra obra, que probablemente me vino a la cabeza en virtud de la escena de Milosz cara a cara con el busto en bronce de su esposa Carol, es un sarcófago etrusco del Louvre, una grandiosa escultura en terracota de una pareja de esposos reclinada sobre los codos. La mujer se encuentra a la izquierda del hombre, en cercana y paralela postura yacente, ambos a sus anchas y mirando fijamente algo que, según todas las reglas de la perspectiva, debería quedar frente a la estirada mano derecha del hombre. Sólo que no hay nada ahí. ¿Se trataría acaso de un ave que pasó volando? ¿De una flor que alguien cortó? ¿De un pájaro que se aproxima? No se ve nada, y aun así su mirada está llena de comprensión, como si estuvieran a punto de obtener la respuesta agridulce que Milosz ofreció a su propia interrogación a la vida (en el poema “Ya no”):
De la renuente materia,
¿Qué se puede obtener? Nada, belleza a lo sumo.
Así pues, el cerezo en flor ha de bastarnos
Y los crisantemos y la luna llena.
n
Me encontraba en nuestro jardín trasero, tomando el sol entre las flores, cuando llegó la llamada. La mañana lucía una plenitud californiana. Una ausencia de sombras que hacía recordar su poema “Don”, escrito en Berkeley cuando cumplió los sesenta: “Un día tan feliz, / La bruma se dispersó temprano; me puse a trabajar en el jardín. / Los colibríes iban de una madreselva en otra…” La acción de gracias y la admiración flotaban en el aire, y fácilmente me habría repetido aquella afirmación hecha por él en alguna entrevista, como comentario a su epigrama: “Se sentía agradecido, así que era incapaz de no creer en Dios.” A fin de cuentas, Milosz aseveraba, “uno puede creer en Dios sólo por gratitud por todos los dones”. Entonces, cuando me pasaron el teléfono inalámbrico y escuché la voz de Jerzy Jarniewicz, sabía ya cuáles serían las noticias; pero, como ya llevaba tiempo preparándome, no lograron derribarme. En cambio, la pena se dejó ir hasta alcanzar el territorio sempiterno de la poesía. Bajo la luz del sol de Dublín, la silueta del poeta en su jardín de la colina, en lo alto de la bahía de San Francisco, se hizo una con la silueta de Edipo, afanándose cuesta arriba por los bosques de Colono, antes de desaparecer en un abrir y cerrar de ojos: al pestañear, lo vi ahí en toda su magnitud humana y su devoción; al pestañear de nuevo, había desaparecido, mas no estaba del todo ausente. Ahí y entonces, yo habría podido repetir las palabras del mensajero de Sófocles al dar su informe del incidente que, con todo y su misterio, quedaba circundado por el halo de una verdad común:
Se había perdido de vista:
Eso era todo lo que yo podía ver…
Ningún dios galopaba
En su carroza de fuego, ningún huracán
Había arrasado la colina. Podrán tildarme de loco
O de simple, pero ese hombre dejó este mundo
Bien preparado, cuesta abajo rumbo a la puerta
Emparejada de la casa de los muertos.
— Traducción de Pura López Colomé