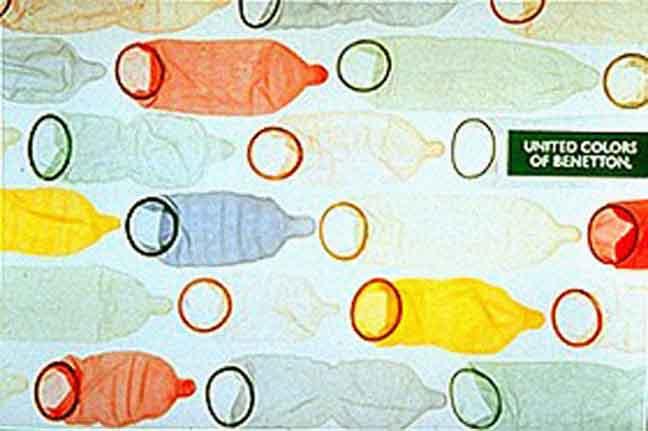Qué angustioso fue observar al macizo delantero Hulk colocar ese impecable centro al área chica en el último minuto del partido entre Brasil y México por el campeonato olímpico. El “esférico” (como se dice en futboñol) salía de su botín con precisión milimétrica; el trazo delicado que recorría era trazada con aliño científico; el giro del balón era propicio al cabezazo…
Dudo haber escuchado nunca el esplendor del silencio como en las fracciones de segundo que consumió esa parábola. Una vez más, en el último instante, cuando el águila que cae parecía por fin alzar el vuelo, se manifestaba “el enfriador”, el golpazo inclemente de la realidad matona. En un aterrado coro silencioso, millones de mexicanos jalamos aire al unísono con el alma paralítica, observando al delantero Óscar amancebar su frente carioca con el balón en una cita que destruiría toda una patria…
Y falló.
Si Óscar hubiese inclinado la frente un par de centímetros más, si hubiese girado el testuz un grado extra, el balón habría entrado a la portería, el juego se habría empatado en el último minuto (en simétrica venganza contra el tricolor gol tempranero) y México se habría convencido –una vez más– de que “Viva mi desgracia” no es canción sino karma.
De haber anotado Óscar, el partido se habría ido a tiempos extras con el equipo nacional abatido y, en calidad de despojo, habría sin duda visto a los brasileños alzarse con la victoria. “¿Por qué siempre nos pasa esto?”, habría chillado el pueblo. “¡La tuvimos y la dejamos ir!”, habrían clamado los comentaristas. “GANAMOS PERO SE OPUSO EL DESTINO”, habrían publicado los periódicos. “¿Qué impide ganar al mexicano?”, se habrían preguntado –como siempre– los sociólogos suficientes.
Pero nos salvamos. El tal Óscar falló un gol que cualquier brasileño con más de cuatro años de edad habría anotado fácilmente. Desde luego, que Óscar haya sido incapaz de resolver con eficiencia el minúsculo problema balístico, y que su puntería se haya divorciado milagrosamente de su letal pericia, no fue sólo un altercado del azar ni tampoco una preeminencia de la Virgen del Tepeyac sobre su hijito, el Cristo del Corcovado. Si Óscar falló fue porque se encontraba bajo una presión brutal; porque su altanero equipo iba perdiendo por dos tantos en el minuto 91:30; porque ya había visto de cerca el gesto carnicero del Huitzilopochtli Salcido.
Qué bueno que así fue. Esos muchachos y su entrenador rompieron con la puntual sensación mexicana de que en México la historia se repite siempre, como tragedia, como farsa y hasta como parodia de la tragedia y de la farsa.
Una condena que estaba a unos cuantos milímetros de solidificarse en “uso y costumbre”, me temo que para siempre.
Lo malo es que, pasadas ya la alharaca y las borracheras, ese triunfo se llena de responsabilidades inéditas. La hazaña pone en las miradas un azoro más exacto que el cabezazo con que Óscar estuvo a punto de matarnos. ¿Cómo nos traen un triunfo a nosotros, que tan a gusto estamos cantando derrota? (En la mesa de junto, al día siguiente del partido, unos vehementes caballeros comentaban que para su causa política –que no diré cuál es– la victoria tricolor era, objetivamente, un lamentable traspiés.)
Lo peor que puede ocurrir ahora es que esa medalla de oro se convierta en nostalgia, en una referencia de pasadas glorias, documento comparativo de actuales fracasos y augurio de derrotas futuras…
Por lo pronto, festejemos. ¡Gracias, jóvenes de la selección olímpica! Y, claro está, ¡gracias Óscar, gambetero equívoco! Habría que otorgarte la Orden del Águila Azteca
(Publicado previamente en El Universal)
Es un escritor, editorialista y académico, especialista en poesía mexicana moderna.