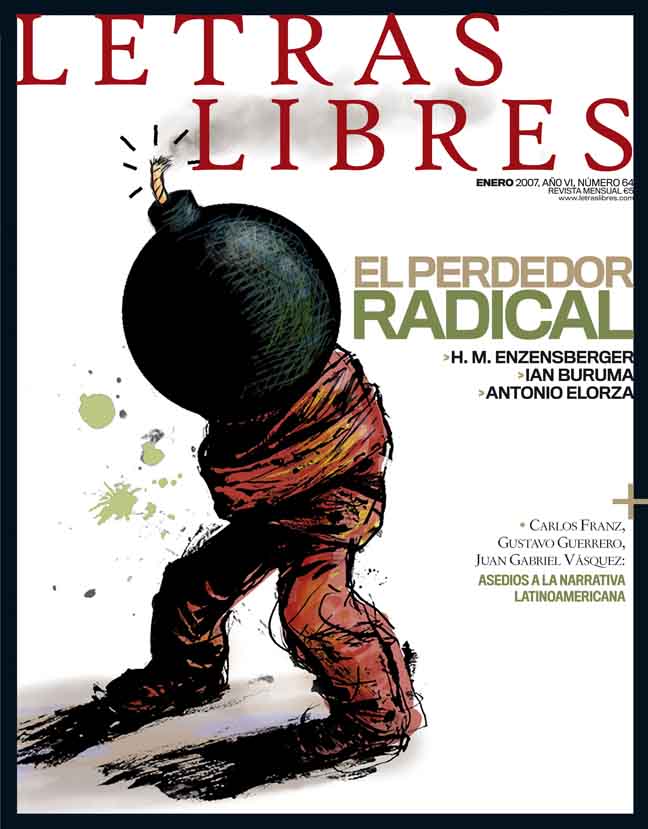LA DERROTA DE LA HUMANIDAD
De nueva cuenta la máquina triunfó sobre el hombre. En lo que fue denominado, no sin cierto dramatismo, “el match por el orgullo de la humanidad”, la capacidad de cálculo se impuso a la inteligencia y a las habilidades tácticas del actual campeón de ajedrez, el ruso Vladímir Krámnik, que estrenaba corona después de derrotar en muerte súbita al búlgaro Véselin Topálov. Deep Fritz, un programa de quince años de edad que puede adquirirse en el mercado (en noviembre de 2006 salió a la venta la versión 10) aprovechó los errores de su rival para triturarlo sin misericordia –se asume que el software no ha ingresado aún en el reino de las emociones– con un marcador contundente de 4-2, fruto de dos victorias (en la segunda y la sexta partidas) y cuatro tablas.
El encuentro, celebrado en Bonn, Alemania, entre noviembre y diciembre de 2006, supuso la que quizá será la última ocasión en que un enfrentamiento entre el silicio de las computadoras y la materia gris de los hombres despierte tal expectación, tal cantidad de preguntas incluso metafísicas. Y es que de ahora en adelante cada nuevo avance tecnológico, cada incremento en la velocidad de procesamiento de la información, derivará en una posibilidad menor de batirlas en el tablero. “Si pierdo por un amplio margen –había declarado Krámnik antes del desafío–, el debate habrá terminado”. El debate al que se refería el alumno más destacado de Kaspárov radica en si la mente humana, aun la más poderosa y sutil, puede competir con la fuerza bruta, que en el contexto del ajedrez significa capacidad de cálculo. Cuatro procesadores con una potencia de tres gigaherzios, que analizan diez millones de posiciones por segundo y anticipan un rango de veintiséis movimientos, fueron ya demasiado para el que hasta ahora era considerado el jugador más sólido y profundo del orbe, quien no tuvo otro remedio que considerar a Fritz como “el rival más duro” que haya enfrentado en su carrera, y despidió el año con un vaticinio rotundo: “en el futuro más o menos cercano, el mejor ajedrecista del planeta no será de carne y hueso”.
CIENCIA FICCIÓN
La emancipación de las máquinas y su eventual poderío sobre los hombres es una de esas fantasías modernas que aceptan el calificativo de “terrible”. La ciencia ficción abunda en páginas que desarrollan o modifican dicha idea, cuyo desenlace parece estar escrito en caracteres ominosos. Un cerebro de silicio que razona, inventa y bosteza puede ser entendido como un gran logro de la tecnología, como la culminación del sueño inmemorial de robar a la divinidad sus atributos creadores; pero también, según prefigura el argumento de Frankenstein, no deja de ser una posibilidad que linda con la pesadilla, con la inminencia de destrucción y catástrofe. Quizá la variante más aterradora e increíble sea la de una suplantación final y completa del hombre por la máquina. A partir de la sustitución de pequeñas pero trabajosas funciones (como aspirar la alfombra de acuerdo a un programa “inteligente”, o construir en serie los mecanismos que servirán de cerebro a otras máquinas), uno puede sospechar la pronta dominación de cada vez más y más complicadas tareas, con la inquietante consecuencia de que todas las mañanas seamos despertados por Rita, la bella robot que lava platos, cocina, da masajes, juega al ajedrez y conversa en catorce idiomas, en diez distintos niveles de sofisticación y estados de ánimo.
–¿Vivir? Dejémoselo a nuestras máquinas.
Pese a que es difícil entender en qué sentido se habla de un “juego” cuando están de por medio las máquinas, el vaticinio de Krámnik es terrible en la medida que sugiere que aun sin dotes imaginativas o estratégicas, el “monstruo de cálculo” siempre terminará por imponerse a todo el bagaje de táctica, virtuosismo e incluso intuición que los seres humanos puedan depositar en el tablero, poniendo en entredicho la idea misma de que el ajedrez es un juego de “inteligencia”.
Desde que a fines del siglo xviii un presunto autómata conocido como “El jugador de ajedrez de Maelzel” se dedicó a cosechar victorias en gran parte de los tableros del orbe, no ha habido aficionado al ajedrez que no haya temido, al menos por un momento –al menos como una posibilidad pavorosa– ser derrotado una y otra vez, es decir, maquinalmente, por un dispositivo especialmente diseñado para ese efecto. Y es que en caso de que no hubiera rival de carne y hueso capaz de derrotar a tal portento de máquinas, ello obligaría a que los torneos se desenvuelvan enteramente al margen de la intervención humana, contemplados desde las butacas con la misma distanciada maravilla con la que a veces contemplamos el encuentro de dos locomotoras automáticas.
TEMBLOR EN EL TABLERO
Si bien Fritz no está en condiciones de planificar una partida a largo plazo y sus habilidades heurísticas son todavía limitadas, cuando se vio en apuros de tiempo jugó con toda la sangre fría que le consentía el voltaje de sus entrañas, y en ningún momento dio muestras de cansancio o de saturación, lo que habría llevado a un colapso del sistema, con la correspondiente pérdida de segundos en el reloj mientras se “reiniciaba”. Por su parte, Krámnik, que tuvo la oportunidad de estudiar el programa antes del enfrentamiento, buscó en todo momento llevar la disputa hacia el terreno estratégico, que suele ser el talón de Aquiles de las computadoras de ajedrez, y aun cuando consiguió presionar a su adversario en la mitad de las partidas, sus propios errores –uno de ellos inconcebible, que se tradujo en un jaque mate fulminante en la segunda partida– lo hicieron sucumbir ante un programa diseñado para capitalizar la menor ventaja. A diferencia del ex campeón mundial Bobby Fischer, que gustaba de aplastar a sus rivales también en el terreno psicológico, a la computadora le bastó su sola presencia futurista para intimidar a Krámnik, cuyas pifias quizá sólo encuentren explicación en la falta de rostro de su adversario.
Pero pocos días antes de que se completara el desafío, cuando todavía el público confiaba en que el joven ruso de treinta y un años lograra darle la vuelta al marcador, se produjo un acontecimiento desconcertante, insospechado, que a la postre dará más de qué hablar que el mero hecho de que la solidez del campeón haya sido pulverizada por una computadora. En el movimiento dieciséis de la tercera partida, y más tarde en el veintiséis, Deep Fritz se apartó del juego considerado normal en las máquinas y se comportó como un ser humano: en el primer caso sacrificó un peón en aras del mejor desarrollo de sus piezas, siendo que por lo común han sido programadas para no caer en inferioridad material, y luego realizó una jugada preventiva en defensa, como si la estrategia le dictara que esperar, en esa circunstancia, era mejor que cualquier esbozo de ataque. En ambos casos el silencio se apoderó de la sala de competiciones, y tras unos segundos de pasmo, aquí y allá se escucharon exclamaciones de sorpresa y desasosiego pero también de alarma; era como si hubieran presenciado una ligera vacilación o un gesto de sarcasmo en el brazo mecánico de la computadora (brazo que, por cierto, jamás se utilizó, pese a que figuraba en primer plano en el cartel del encuentro); era como si de pronto, en medio del fragor de la contienda, la máquina hubiera comenzado a pensar. De alguna manera hasta ahora desconocida, los programadores Matthias Feist y Matthias Wüllenweber habían conseguido capturar en lenguaje binario nociones estratégicas como el sacrificio y la profilaxis, que sólo en condiciones excepcionales podrían ser resultado de una cadena de cálculos brutos, logrando poner en graves predicamentos al gran campeón, hasta ahora famoso por su fino dominio estratégico, quien a duras penas sacó las tablas en 44 movimientos.
Esa tercera partida, tal vez la mejor del torneo, fue también muy difícil desde el punto de vista psicológico. Krámnik venía de perder incomprensiblemente en la sesión anterior, y por más cautela que mostrara no podía estar preparado para un desempeño tan artístico y delicado de la máquina, cuyas jugadas se acompañaron en repetidas ocasiones de signos de admiración. Sus movimientos fueron a tal punto geniales y desacostumbrados que muchos de los comentaristas y grandes maestros que cubrían el torneo se preguntaron si no se trataría de un caso sofisticado de fraude, quizá mediante comunicación inalámbrica.
LA SOMBRA DE LA MANO NEGRA
Aun antes de la aparición de la primera computadora, antes de que comenzara la era de la investigación en inteligencia artificial, ya existía la sospecha de que las máquinas construidas para jugar ajedrez fueran un simple teatro para la intervención humana, un mero juguete para el simulacro. Entre los siglos xviii y xix, durante una serie de presentaciones a lo largo de Europa y Estados Unidos, prácticamente no había rival ni espectador en el público que no sintiera el doble desafío de derrotar al Jugador de ajedrez de Maelzel y de descubrir el engaño. El problema, tal y como lo plantea Edgar Allan Poe en un célebre ensayo, en realidad no consistía en dilucidar si existía efectivamente algún tipo de trampa, algún enano oculto, sino en explicar satisfactoriamente de qué manera y bajo qué mecanismo la mano negra de cierto habilidoso embaucador se las ingeniaba para accionar al falso autómata –al burdo muñeco de palo–, que por supuesto jugaba con las piezas negras.
Esta variante estrafalaria de la sospecha y el afán de desenmascaramiento, que en tales términos hoy puede parecernos un tanto anticuada pero que llevó a la creación de un género literario en el que las heroínas resultaban ser muñecas mecanizadas, y donde abundaban los gólems y los engendros de madera o de barro, cobró un auge especial a partir de que Gari Kaspárov, el mejor jugador de la historia del ajedrez, situado en la cúspide del ranking histórico por encima de Lasker, Fischer, Alekhine y Capablanca (este último, por cierto, apodado “la máquina de jugar ajedrez”), sugirió en mayo de 1997, tras la paliza que le propinó Deep Blue, la supercomputadora de IBM, que todo había sido un montaje, que el programa realizaba los movimientos asistido por especialistas y grandes maestros tras bambalinas, quienes se valían de los 64 microprocesadores del coloso cibernético únicamente como laboratorio para calcular variantes y jugadas sorpresivas.
Aunque Kaspárov no logró aportar las pruebas que avalaran su denuncia, y en un acto absurdo de escapismo los ejecutivos de IBM se negaron a publicar la secuencia de cálculos de la partida durante la cual el entonces campeón del mundo escribió en su papeleta “¿¡esta cosa piensa!?”, el caso es significativo porque ilustra los reparos y resquemores que experimentamos a la hora de conceder la posibilidad de que una máquina, así sea en el reducido –pero infinito– universo de los 64 escaques, califique como inteligente.
LA PRUEBA DE TURING
En octubre de 1950 el filósofo A. M. Turing publicó en la revista Mind su ensayo pionero “Computing Machinery and Intelligence”. A raíz de la pregunta “¿pueden pensar las máquinas?”, Turing diseñó un juego para establecer cuándo el comportamiento de las máquinas califica de inteligente, un juego simple, pero de consecuencias insospechadas, en el que cualquier aficionado al cine reconocerá, sólo ligeramente modificado, el argumento central de la película Blade Runner.
El Juego de la imitación, según la propuesta de Turing, requiere en un primer momento de tres personas: un hombre (A), una mujer (B), y un juez (C), cuyo sexo e inclinación sexual en realidad no importan. El juez se sitúa en un cuarto aparte de los otros dos (cuartos X y Y), y el propósito del juego consiste en que debe determinar, por medio de preguntas, cuál es el hombre y cuál la mujer. El intercambio de información se realiza con papeles escritos (o actualmente, desde computadoras en red en habitaciones separadas), y puede incluir preguntas y respuestas del tipo:
C. –¿El del cuarto X podría decirme qué tan largo es su pelo?
Cuarto X. –Es rizado, me llega a la cintura y me lo pinto con hena… Pero qué necedad, convénzase de una vez de que yo soy la mujer y olvídese de escuchar al otro, que no es más que un impostor machista.
El juego cobra dimensiones futuristas cuando en lugar de A o de B se coloca una máquina. Si los jueces, después de una serie de sesiones, confunden las identidades con la misma frecuencia con que se confunden los sexos en el juego original, ¿existe alguna razón para que rechacemos como ciertas sus capacidades pensantes?
Después de su reciente victoria, Deep Fritz, que en su años mozos ya había vencido a Kaspárov y a Deep Blue, no sólo debe ser considerado el mejor programa de ajedrez de la actualidad, sino también el candidato más serio a calificar como el primer programa pensante de la historia del juego-ciencia; un título gigantesco, si se quiere monstruoso, pero sobre todo polémico, que sin embargo tal vez merezca con todos los honores, pues así sea de manera extraoficial, ha aprobado con excelentes notas lo que podría denominarse la prueba de Turing del ajedrez. En los pasillos del torneo, en las salas de prensa y los artículos especializados, ex campeones del mundo, expertos del tablero y contendientes de primera línea coincidían en un solo dictamen: “Fritz juega como un ser humano, pero mejor”. ~
(ciudad de México, 1971) es poeta, ensayista y editor.