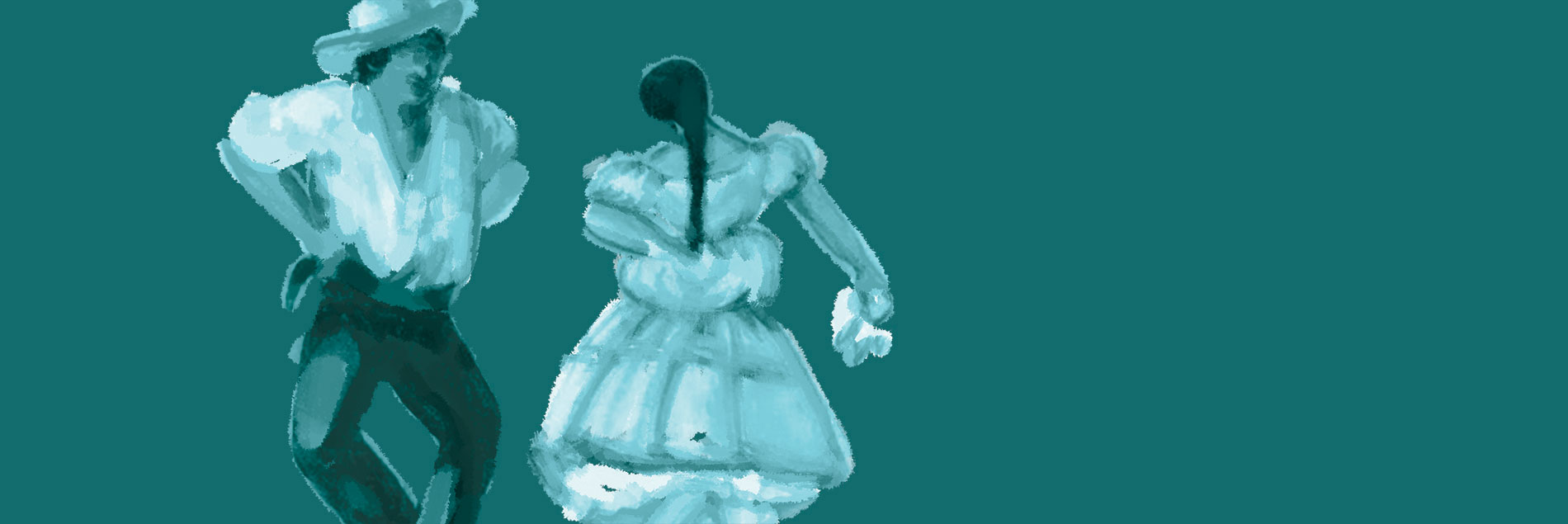para Mónica Carmona
Algunos años atrás publiqué una novela llamada El comienzo de la primavera que ganó un premio y fue candidata a otros dos que no ganó y encontró sus lectores, que es posiblemente lo mejor que pueda decirse sobre un libro. Una parte considerable de la historia que contaba allí transcurría en la ciudad alemana de Heidelberg. En el departamento de filosofía trabajaba supuestamente Hans-Jürgen Hollenbach, el profesor que lo había visto todo y lo había hecho todo y al que el protagonista de la novela perseguía a lo largo del libro con la expectativa de comprender aquello que posiblemente no podamos acabar de entender nunca. Yo había estado en Heidelberg en un par de ocasiones tomando notas y fotografiando las casas y las esquinas sobre las que pensaba escribir en una novela que aún no se llamaba “El comienzo de la primavera” y había procurado ser tan riguroso con la información acerca de la ciudad como me fuera posible. Un tiempo después, con la novela ya escrita, me pregunté por qué me había tomado el trabajo de documentarme de aquella forma, puesto que era posible que los lectores del libro –si el libro tenía lectores algún día– no tomasen en cuenta esos detalles y no esperasen de ellos ningún tipo de relación estrecha con la realidad, pero pensé que eso no tenía importancia, que caminar por Heidelberg tomando notas había sido importante porque había hecho creíble para mí la historia y que posiblemente ese era el único requisito realmente ineludible para que la historia fuese creíble para otros. Quizá fuera así como funcionaba siempre.
Unos años después de que aquella novela fuera publicada –y después de haber editado otros dos libros con mi nombre y de haberme visto envuelto en un matrimonio no precisamente simple y después de haber olvidado aquella novela y la ciudad que la había inspirado– recibí una invitación de los traductores Carmen Gómez y Christian Hansen para intercambiar opiniones con una docena de jóvenes traductores acerca de la traslación al alemán de mi trabajo. Gómez y Hansen –este último, mi traductor al alemán– me avisaron con cierta alegría que el encuentro tendría lugar en Heidelberg, y yo pensé por un momento que quizá aquella era una amenaza y quizá también la invitación a cerrar un círculo, así que no dije que no, o lo dije con muy poca firmeza, y un día volé a Fráncfort del Meno y después tomé un tren a Heidelberg y finalmente me vi frente a una docena de jóvenes traductores que sabían más acerca de mi trabajo de lo que yo llegaría a saber algún día. Yo no necesito saber sobre mi trabajo porque lo he hecho y me pertenece, recuerdo que pensé en algún momento de la conversación, pero pensé que el argumento tal vez no fuera particularmente acertado y preferí callarme. Después de la conversación hubo una pequeña recepción en el patio de la Escuela de Traducción de la universidad en la que todos intentamos sortear a las abejas –que ese año eran particularmente abundantes– y comimos salchichas asadas y bebimos cerveza.
Una mujer que no había participado de la conversación se acercó a mí en algún momento de la recepción y me dijo que tenía algo para darme; hablaba un español excepcionalmente correcto, que ella atribuyó al hecho de que lo había estudiado en el instituto. La mujer –llamémosla Ute Kindisch, aunque posiblemente ese no fuera su nombre– tenía unos sesenta años y me dijo que trabajaba en el departamento de filosofía de la universidad. Al decirlo, me entregó un fajo de sobres con una expresión infantil que hacía honor a su apellido. Me dijo que unos años atrás habían comenzado a aparecer en el buzón del departamento unas cartas destinadas a un cierto Hans-Jürgen Hollenbach y que el asunto la había intrigado de inmediato, ya que no conocía a ningún colega con ese nombre: desconcertada, había buscado en la red y había dado con una reseña de mi novela y la había comprado en una de esas librerías electrónicas que tan útiles resultan a veces. A mí su historia me sorprendió y me halagó a partes iguales, y no pude evitar preguntar si finalmente había leído la novela y qué le había parecido, pero Frau Kindisch respondió simplemente que le había parecido “interesante”. Naturalmente, me dijo, ella no podía hacer nada por los corresponsales del supuesto Hollenbach, pero sí podía, al menos, reunir las cartas que le destinaban y procurar entregármelas algún día; mi visita, dijo, le había parecido una oportunidad excelente para hacerlo. Mientras me hablaba, yo sostenía el fajo de cartas entre mis manos como si hubiesen sido escritas con una tinta pétrea o como si yo fuera incapaz de sobrellevar el peso de haber hecho pasar por una mentira lo que era una invención literaria; cuando reuní valor, le agradecí y le dije que no se preocupara, que siempre había lectores crédulos que confundían una ficción verosímil con la realidad, y que le agradecía su pesquisa y ser mi lectora. Ute Kindisch –pero ahora estoy seguro de que no se llamaba así y que su nombre era otro– sonrió al decirme que sí, que debían ser sin duda lectores crédulos y me dio la mano y se dio la vuelta y se perdió de vista.
No me atreví a leer las cartas ni ese día ni el siguiente, sino hasta llegar a mi casa de Madrid. No pude dejar de pensar en ellas en todo ese tiempo, sin embargo. Eran ocho, seis de ellas de diferentes autores y todas relativamente próximas temporalmente entre sí, aunque la primera era de tres años atrás y la última de hacía cuatro meses. En todas ellas los lectores manifestaban su entusiasmo por la teoría de la discontinuidad que Hollenbach había supuestamente elaborado para explicar los hechos trágicos del pasado histórico; en una afirmaban –es decir, lo afirmaba alguien que decía ser profesor de filosofía de Murcia– que yo había malinterpretado la teoría de Hollenbach y que él creía haberla entendido mejor y más adecuadamente y que quería conversar con él sobre el tema. Había una carta en la que el director de una pequeña editorial venezolana de filosofía ofrecía a Hollenbach la posibilidad de publicar su libro Betrachtungen der Ungewissheit en una nueva traducción a realizar por un profesor de la Universidad Central de Venezuela. Otra de las cartas era de un joven estudiante de filosofía de la argentina Universidad de Quilmes que deseaba saber si Hollenbach había leído la obra de Guillermo Enrique Hudson, cuya concepción del tiempo le parecía muy vinculada a la de Hollenbach. En otra, un profesor de la universidad de Gante le pedía algunas definiciones para un artículo sobre el concepto de circularidad en la obra de Hollenbach en el que estaba trabajando. Una última carta se despedía deseándole una buena salud y enviándoles recuerdos a su mujer y a su hija, que eran tan ficcionales –creía yo– como el propio Hans-Jürgen Hollenbach y su teoría de la discontinuidad.
Una tras otra, fui respondiendo las cartas en el transcurso de varias semanas; lo hacía en los ratos libres, pero no era una actividad placentera: procuraba explicar a los autores de aquellas cartas que Hans-Jürgen Hollenbach nunca había existido y que ellos habían caído en una pequeña trampa de la ficción. Al hacerlo, procuraba no ofenderlos, pero sí dejarles claro que el personaje con el que habían deseado comunicarse no existía y que era por esa razón que él no había respondido sus cartas –de hecho, les recordaba, tan solo había respondido breve y disuasoriamente a las cartas de Martínez, el protagonista de El comienzo de la primavera, aunque esto, naturalmente, solo había sucedido en la ficción–, pero que yo me permitía hacerlo en su nombre agradeciéndoles su interés en mi trabajo y deseándoles lo mejor en sus investigaciones filosóficas y la consecución de todos sus objetivos profesionales. No estaba seguro de no estar ofendiéndolos, sin embargo: alguien me había contado una vez que una de las consultas más frecuentes a la sección de información bibliográfica de la Biblioteca Nacional de Madrid era acerca de los papeles de cierto Íñigo Balboa y Aguirre, amanuense imaginario de un capitán también ficticio creado por un escritor español. Los lectores de la Biblioteca solían enfadarse mucho cuando se les hacía ver que el amanuense nunca había existido y achacaban el hecho de que los catálogos de la Biblioteca no incluyeran su nombre a la vocación de las instituciones públicas por el error o a un supuesto elitismo de las mismas, que guardarían su información más valiosa –y aquí debía pensarse en los papeles mencionados, que resultaban valiosos para los lectores del escritor español que habían caído en la trampa– para los investigadores profesionales.
A excepción de una de ellas, nunca recibí respuesta a mis cartas, pero tampoco la esperaba realmente. Cuando ya me había olvidado del asunto, sin embargo, recibí una carta con el membrete del departamento de filosofía de la universidad de Heidelberg. Era una carta de Ute Kindisch, en la que me pedía disculpas por la broma que decía haberme gastado; afirmaba que le había gustado mucho El comienzo de la primavera y que había pensado que la inclusión en la novela de la dirección real del departamento y, en general, la verosimilitud que desprendía el relato, podían alentar a alguien a escribir preguntando por Hollenbach, incapaz de comprender que era un personaje completamente ficcional, así que había escrito las cartas y le había pedido a sus conocidos y amigos que las despacharan desde los sitios donde se marchaban de vacaciones, aunque una de ellas –aclaraba, como si el dato fuese relevante por alguna razón–, la del supuesto profesor murciano, la había enviado ella misma en su último viaje antes de nuestro encuentro. Siempre había pensado, decía, que los personajes que resultan fascinantes para el lector son para él tan reales como la identidad del autor que los ha creado, y que este no debería arrebatar al lector su derecho a creer en la existencia de estos y en la posibilidad de encontrarlos algún día; esa era, terminaba, la finalidad de su pequeña broma literaria, por la que me pedía disculpas.
Aún tardé varias semanas en responderle: mi mujer y yo estuvimos en la isla de Malta tratando de poner orden en nuestro matrimonio y, mientras pensábamos cómo se había estropeado todo y si había algo que aún pudiera ser salvado –lo que parecía improbable al menos en Malta, que es una de las islas más horribles del Mediterráneo–, estuve lejos de pensar en el asunto de Heidelberg. Al regresar a Madrid, sin embargo, me dije que algo tenía que responder, al menos en nombre de una cierta deportividad y para demostrarle a Frau Kindisch –fuese ese su nombre o no– que no me dolía haber sido engañado. Escribí una carta cordial y fingidamente ligera en la que le agradecía a Frau Kindisch la broma que me había gastado, y le decía que yo también creía que había personajes que merecían vivir más allá de la autoridad y de la misma existencia de sus autores, y que le agradecía mucho que pensase que uno mío podía ser uno de ellos. También le agradecía que me hubiese enseñado la valiosa lección de que también un autor puede ser a veces un lector crédulo y que esa credulidad es un mérito de la ficción y no un defecto de lectores escasamente formados, y me despedía cordialmente y la invitaba a visitarme si un día pasaba por Madrid; cuando firmé, mi mano temblaba.
Unos cuatro días después de haber despachado mi carta recibí una respuesta del departamento de filosofía de la universidad de Heidelberg en la que me decían escuetamente que lamentaban informarme que no había ninguna Ute Kindisch trabajando en la universidad y a continuación –pero esto ya parecía inevitable– se despedían cordialmente. Cuando acabé de leer la carta –yo estaba de pie en el pasillo que conduce al ascensor de mi casa junto al buzón del correo, instalado en la ligera oscuridad que tiene ese pasillo y que a mí, al salir, me recuerda a veces al de una casa en la que viví en Alemania– pensé que había sido engañado dos veces y sentí asombro y algo de admiración por la mujer que para mí siempre iba a ser Ute Kindisch y por su defensa práctica y eficaz de una potencia de la ficción y pensé que me habría gustado conocer su verdadero nombre y su dirección para escribirle diciéndole que yo también creía a veces que los libros y sus habitantes pertenecen menos a sus autores que a aquellos que les dan vida con la lectura. Pensé aún un momento más en ello y estaba a punto de guardarme la carta en el bolsillo y de marcharme –iba a encontrarme con mi mujer, que ya no vivía conmigo pero parecía dispuesta a empezar de nuevo, como si eso fuese posible; ella ya no solía llevar el anillo de casados y yo también había empezado a pensar que el matrimonio era una ficción deficiente– cuando descubrí que había una segunda carta en el buzón. Había sido despachada en la localidad argentina de Quilmes y la abrí con vértigo: en ella, alguien me decía –con amabilidad pero también con cierta impaciencia– que su autor no entendía a qué me refería cuando decía en mi carta que Hans-Jürgen Hollenbach no existía realmente y que había sido creado por un escritor argentino que residía en Madrid, como quiera que se llamase, ya que el autor –quien, por cierto, era un joven estudiante de filosofía– había recibido carta del profesor alemán Hans-Jürgen Hollenbach esa misma semana. ~
Patricio Pron (Rosario, 1975) es escritor. En 2019 publicó 'Mañana tendremos otros nombres', que ha obtenido el Premio Alfaguara.