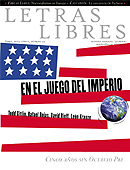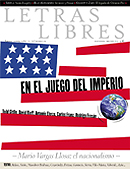La Revolución Mexicana fue la primera epopeya tenazmente fotografiada. Dos inventos definitorios del siglo XX, el cine y la fotografía, hicieron en ella su ensayo general hasta transformar la contienda en una épica de la mirada. Después de décadas de educarnos en esa vasta iconografía resulta difícil saber si el país era fotogénico en sí mismo o se volvió inolvidable gracias a quienes supieron verlo en la metralla.
Hay muchos modos de interpretar las proclamas y los cambiantes dilemas de los próceres. En cambio, en la fotografía los detalles de la lucha adquirieron la clara condición de lo emblemático. Un álbum donde cada instante es arquetipo: los zapatistas desayunan por una vez y para siempre en Sanborns; Villa se sienta durante unos minutos felices, incómodos y eternos en la Silla Presidencial; Zapata mira a la cámara como quien taladra el tiempo; Carranza perfecciona su estampa de anciano bíblico (a los sesenta años, los mismos que hoy tiene Harrison Ford, su apostura militar y su barba inaudita lo postulan como un patriarcal héroe de acción).
La revolución de los fotógrafos atrapó y configuró una era. Uno de los primeros en advertir que las imágenes serían la pieza más confiable de la tradición fue precisamente Venustiano Carranza. En El águila y la serpiente escribe Martín Luis Guzmán: “Carranza arribó a Sonora no sólo huido, sino sucio, andrajoso; y cuando todos esperaban oírle pedir un baño —agua y jabón que le quitaran mugre y piojos—, se escuchó con sorpresa que el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista sólo quería retratarse.” Tras sus potentes espejuelos, Carranza veía y planeaba traiciones. En este mudable escenario, lo único perdurable sería el histórico más allá de las imágenes. “Para la fotografía revolucionaria fue aquél un suceso fecundo”, prosigue Guzmán: “de entonces data la conciencia de su destino como actividad llamada a grandes cosas”. El valor de los héroes ya no dependía del mundo de los hechos sino de la capacidad de reproducir su efigie.
Profeta del carisma mediático, Agustín Víctor Casasola (1874-1938) registró la deriva de los ejércitos, las tomas de posesión, las muertes ejemplares, los gestos de quienes anticipaban su estatua en cada lance. Pero también fue un testigo atento de los misterios que ocurren al margen de la gesta. Cuando Fabrizio del Dongo se pierde en Waterloo, descubre que la vida prosigue, insaciable y compleja, en pleno campo de batalla. Las balas no interrumpen a quien cocina, silba una canción o escribe una carta con amorosos subjuntivos. Para Isaiah Berlin, la lección de Stendhal, como la de Tolstoi, consiste en mostrar que en el terreno de la Historia no sólo ocurren cosas históricas.
El Archivo Casasola conserva cerca de medio millón de imágenes e integra los esfuerzos combinados de casi quinientos fotógrafos. En esta agencia concebida como un movedizo ejército, Agustín fue el caudillo y no siempre concedió créditos a sus lugartenientes, incluido su hermano Miguel.

De acuerdo con Pete Hamill, esto se debió a que entonces no era común el papel del fotógrafo estrella y a que Casasola entendió su trabajo como un empeño necesariamente colectivo, más fácil de colocar y vender bajo un solo nombre. En sentido estricto, los reporteros fungieron como una extensión de la mirada de Agustín Víctor Casasola. La profusión de destellos se integró en su archivo como una aventura del orden.
Organizador de los ojos dispersos, Casasola retrató y coleccionó a todo mexicano cuyas cananas fueran significativas. El oscilante alfabeto de la revolución encontró así una forma de archivarse y persistir como estética y estilo. La paz porfiriana, la Decena Trágica, la muerte de Zapata son para nosotros lo que archivó Casasola. Resulta extravagante pensar en un primer contacto con esas fotografías; cada toma sugiere que ya la conocíamos, y sin embargo, ninguna acaba de decir su mensaje. Una baraja donde los iconos son adivinanzas.
De manera un tanto insólita, en una época pródiga en magnicidios, cuartelazos y levantamientos los fotógrafos no olvidaron seguir el curso de la intimidad. Es la parte menos transitada del Archivo. El excepcional libro Mirada y memoria (Turner-Conaculta-INAH) reúne algunas de las más célebres fotos de Casasola y los suyos, y agrega el casi desconocido repertorio de lo que vieron en la vida diaria, su cacería sutil de escenas que la casualidad organiza en balnearios, pulquerías, circos, academias y separos policiacos.
Muchas de estas tomas desafían la noción de realidad. ¿Qué decir, por ejemplo, de las mujeres con un paño en la cara que participan en un examen de mecanografía?, ¿cómo otorgar normalidad a esas ciegas provisionales y supervigiladas? En este desaforado espacio de la representación, Tina Modotti reconstruye en una pantomima el asesinato de Julio Antonio Mella, unas bañistas de antifaz inauguran la publicidad situacionista y una tienda que vende ojos artificiales prefigura la “Parábola óptica” de Manuel Álvarez Bravo.
“¿Qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención de la cámara fotográfica?”, se pregunta John Berger. “La respuesta que uno espera es: el grabado, el dibujo, la pintura. Pero la respuesta más reveladora sería: la memoria.”
El Archivo Casasola recoge un periodo irrepetible; el momento en que la actividad interior de recordar empieza a ser complementada y en cierta forma sustituida por la memoria externa de la fotografía. Retratarse es entonces un hecho biográfico y el cuarto oscuro, un laboratorio neurológico.
Leonardo Sciascia ha definido el teatro de la memoria como “un sistema de lugares, de acciones, de palabras capaz de suscitar en la memoria otros lugares, otras acciones, otras palabras: en continua proliferación y asociación”. Mirada y memoria, selección que Pablo Ortiz Monasterio ha preparado de la galaxia Casasola, ofrece una red equivalente, un sistema del recuerdo donde las imágenes revelan el tiempo del que están hechos sus testigos. ~
es narrador, ensayista y dramaturgo. Su libro más reciente es El vértigo horizontal. Una ciudad llamada México (Almadía/El Colegio Nacional, 2018).