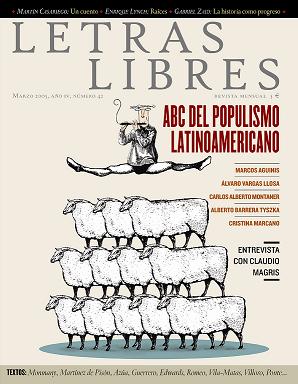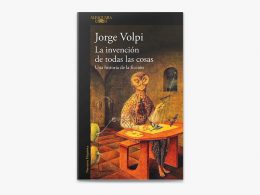“Te dices: ‘me marcharé,/ a otra tierra, a otra mar,/ a una ciudad mucho más bella de lo que ésta pudo ser o anhelar’.// Te equivocas, no hay otra tierra ni otra mar./ Tu ciudad irá contigo siempre…”
— (C.P. Kavafis)
En diciembre y hasta mediados de enero hago mi peregrinación anual hacia el sur. Como muchos expatriados sudamericanos cada año, antes de unas navidades que no son las mías, huyo del invierno. Vuelo como ave migratoria hacia las cálidas regiones septentrionales, sus fiestas y sus familias. Como todos, el mío es un vuelo físico y espiritual, pero a destiempo. El alma viaja más despacio que el cuerpo, protestando lo que anticipa. El choque emocional de estas visitas es comparable al de un sismo y las tsunamis siguen arrasando las costas de mi psiquis por semanas. Hace rato que estoy de vuelta en Madrid y sus soledades, y siguen llegando desde la patria, por oleadas, la nostalgia de sus afectos y la angustia de sus terrores.
En el valle central de Chile, durante el verano, puede disfrutarse de las noches más idílicas. La temperatura justa, cálida y fresca a la vez, como la piel de un ser amado. Paso el año nuevo en una azotea desde la que se domina el valle de Santiago. A las seis de la mañna vemos despuntar el sol sobre la vertiginosa cordillera con los viejos amigos. Ellos tienen la delicadeza de no darse por enterados de mi ausencia. Pasan rápidamente de mis novedades de desterrado para volver a sus políticas, a los últimos desarreglos del corazón, a las euforias de una economía bullente. Envidio su pasión por los asuntos nacionales, de los que voluntariamente me he desarraigado. Como en cada visita anual, me pregunto qué hago viviendo fuera cuando acá están las simpatías, los mejores vinos, las playas frías de mi niñez. Y este encontrarse almorzando ceviche de corvina bajo el frondoso palto de un restaurante donde conozco —de cerca o de lejos— a los ocupantes de cinco de las mesas vecinas.
Eso mismo es el terror, sin embargo. Trato de expresarlo otra noche en una reunión con el “grupo del Mulato”, una tertulia que teníamos en Santiago. Digo que esa delicia de la intimidad chilena es también mi horror. Improviso un nombre para mi miedo: lo llamo “el chupón telúrico”. En lo hondo del valle de Santiago —ceñido de “cien montañas o de más”, por parafrasear a Gabriela Mistral—, la gran familia nacional se vuelve un magma, un maelstrom, un gigantesco remolino de apegos y cariños que fácilmente nos chupa, nos tironea hacia la tierra que dejamos con la avidez de una madre acogedora que, de ser por ella, no nos permitiría salir nunca más de su abrazo, nos ahogaría con su amor. Uno de mis amigos no se aguanta y me lanza un: “estás diciendo puras huevadas, Franz”. La chilenísima “huevada” (esa paradoja del habla nacional: lo que no vale nada, aunque nos sale de los propios huevos). Familiarity breeds contempt, pienso. Pero no hay que tomarlo a mal: así es el cariño en Chile, renuente a mirar la cara oscura del amor.
La madre patria. Su chupón telúrico. Su manera de abrirnos los brazos de la tierra —como una tumba— y decirnos: no vuelves porque nunca te has ido. Cuando visito a mi madre enferma unos versos de Kavafis resuenan en mis oídos: “No hay otra tierra ni otra mar./ Tu ciudad irá contigo siempre,/ y en los mismos suburbios llegará tu vejez…” Estoy llegando a esa edad cuando los padres empiezan a enfermarse seriamente y los hijos lejanos sentimos, a través de ellos, el llamado de la tierra. La vieja madre yace en el hospital, iracunda con las enfermeras, recitando en sus delirios parlamentos de las obras de teatro que protagonizó cuando era una joven actriz prometedora. Luego se recupera, vuelve a una lucidez desorientada: me hace recuerdos de su vida en Madrid, de hace medio siglo, a mediados de los cincuenta. Su piso en la calle de Padilla, un curso que tomó en el Museo del Prado, el carretón que traía el hielo porque no tenían refrigerador. Dice estas cosas mirando por las ventanas del hospital desde las que se divisan los hermosos cementerios viejos de Santiago. Pero ella no los ve. Ve su juventud en Madrid. Como un sueño, supongo, o un delirio más, como si nunca hubiera vivido allá, como si jamás hubiera salido de esta sala de hospital y del valle de la Gran Depresión Central de Chile. Y luego me mira y me parece que por un segundo se pregunta quién soy, este señor de mediana edad parecido al hombre con el que se casó, que dice que viene de Madrid, como si viniera precisamente de su juventud.
Yo mismo me pregunto de dónde vengo, si me he ido. Los antiguos pueblos nómades tenían, sin embargo, una tierra a la que eventualmente siempre volvían. No era aquella donde habían nacido, sino esa en donde reposaban sus muertos. En los cementerios que se divisan por la ventana hay dos tumbas que llevan mi nombre casi exacto: los nombres de mi padre y mi abuelo paterno que se llamaban Carlos Franz, como yo. Esta es la tierra donde reposan mis muertos. Los que se adelantaron en mi nombre. Mi Comala, donde los antepasados enredados en sus agujeros conversan de sus cosas como si nunca se hubieran ido.
“Estás hablando puras huevadas, Franz”, me dice el amor chileno. Me lo dicen, de tanto que me quieren, mis amigos, para que me deje de mirar por esa ventana de hospital hacia lo más hondo del cálido y maternal valle de Santiago. Para que me olvide del chupón telúrico. Para que me quede, y para siempre. Que es lo que quieren —en el fondo— los que nos aman. –
Es escritor. Si te vieras con mis ojos (Alfaguara, 2016), la novela con la que obtuvo el premio Mario Vargas Llosa, es su libro más reciente.