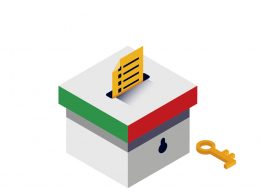A Mauricio Montiel Figueiras le gustan los mapas y las coordenadas, el compás y la brújula. Es un buen viajero (lo cual no es igual a viajar mucho) y un doble afán, cartográfico y orientador, determina su presencia: entre nuestros críticos –de cine y literatura– es uno de los más constantes. No se conforma con publicar regularmente ensayos y reseñas sino en hacerlos perdurar en libros bien pensados y correctamente dispuestos, como Terra cognita (2007) y La brújula hechizada (DGE/Equilibrista/UNAM, 2009). Si el primero da cuenta de su cinefilia, el segundo ofrece como subtítulo “Algunas coordenadas en la literatura contemporánea” y no le ahorra a sus lectores cierta presión a la vez didácta y periodística: el crítico está para orientar porque lee (o debe leer) mejor que sus lectores.
Tiene cariño por la reseña como género (y como pasaporte, salvoconducto) y no abandona sus reseñas al garate: las cuida, las remoza y las conserva en sus libros. Sabe Montiel Figueiras (Guadalajara, Jalisco, 1968) que las colecciones de ensayos y reseñas, cuando se trabajan y no sólo se amontonan, son libros difíciles de hacer y casi imposibles de vender, ya sea a los editores o a las lectores. Así, en Terra cognita, releí páginas que agrupadas en libro acrecentaban su valor y adquirían una densidad mayor, como las dedicadas al preterido Curzio Malaparte o a Clint Eastwood en su faceta genial de historiador fílmico de la Guerra del Pacífico. Lo mismo ocurre en La brújula hechizada (título que casi duplica aquel otro de Lezama Lima: la cantidad hechizada). No es lo mismo leer en una revista un elogio de Haruki Murakami (1949) que encontrarlo situado mediante la comparación tácita que impone un recuento crítico con sus contemporáneos japoneses Kôji Suzuki (1957) o el otro Murakami, Ryu (1952). Y si a ese trío lo leemos frente a Yukio Mishima (junto con Dino Buzatti, de los pocos viejos autores del siglo XX registrados en La brújula hechizada) nos encontramos, gracias a Montiel Figueiras, con las tempestades del gusto literario. Un clásico, como Mishima (1925–1970), no pareciera ser otra cosa que un muerto viviente, venerable ancestro cuya violencia ritualizada y su teatro de máscaras desentona con la banalidad obsesiva–compulsiva de los héroes (si es que lo son) murakamiamos, su pertinaz individualismo cibernético y esa melancolía a la postre creativa que los salva. A mi también me gusta Haruki Murakami pero no sé por qué. Quizá sea por la inexpresividad perfecta de sus mujeres, me digo, tras leer La brújula hechizada.
No es fácil hablar de Murakami, de Henning Mankell o de W.G. Sebald. Son glorias contemporáneas ante las cuales impera el sobrentendido de la pertenencia: no le gustan a ciertos lectores (aunque sean millones), le apasionan a toda una época, de la cual o somos esclavos o nos creemos coautores y corresponsables. Decir no, para un crítico, es más fácil que explicarse profesionalmente frente al consenso epocal. Así debería ocurrir en La brújula hechizada y no siempre sucede: Montiel Figueiras no atina a explicar por qué le es entrañable Mankell ni se mete en honduras (que tratándose de un crítico de cine serían apasionantes), preguntándose por qué lo policíaco es, a la vez, el realismo y la metafísica de casi toda la narrativa posterior a aquel momento en que André Gide bendijo a Dashiell Hammett y a su Halcón Maltés.
A veces (le ocurre a Montiel Figueiras, me ocurre a mí, le ocurrirá a todo verdadero reseñista) el género conspira contra las explicaciones y una reseña, fatídicamente limitada en su extensión, debe ser o el manifiesto de un fervor o la radiografía de una idea. En relación a Sebald, Montiel Figuieras alcanza a sugerir lo esencial y para hacerlo recurre al desplazamiento geografíco (es viajando como el autor de La brújula hechizada se orienta) y del Cementerio de los Sin Nombre llega naturalmente al autor de Los anillos de Saturno. Muerto a principios del nuevo siglo, cuando su fama se tornaba (como la de Bolaño, en sentido estricto, otro profeta) enceguedora, aventuro que Sebald fue el último en inclinar la cabeza en honor de los muertos del siglo XX y en autorizarnos a seguir nuestro camino una vez que él mismo se reunió con ellos, las víctimas de las conflagraciones y los éxodos, en la otra orilla, y no con nosotros. Por ello, fantaseo, ese recurso de Sebald a la foto sepia, la verdadera pátina del tiempo.
La errancia (Paseos por un fin de siglo), Terra cognita, La brújula hechizada: los tres libros críticos de Montiel Figueiras muestran con claridad que lo suyo es el dominio pleno del mapa–mundi, la cartografía, las coordenadas precisas. No viaja a tontas y a locas: lo desconocido le interesa porque puede dejar de serlo. Por eso, obra de un buen entrevistador literario, su libro concluye con entrevistas a John Banville, Barry Gidford, Ricardo Piglia, entre otros.
Aspira Montiel Figueiras a sacar a sus lectores del barullo de una globalización que impone el “consumo indiscriminado y acrítico”, y conducirlos, en calidad de navegante, hacia las zonas neurálgicas. Éso lo hace Montiel Figueiras con suficiencia: si se trata de hablar de literatura actual él es la persona indicada. También el suyo es un trabajo crítico que muestra la otra cara de la globalización: nunca habitamos –y me refiero solamente al mundo de los lectores de novelas– un mundo tan pequeño: millones leen a los mismos autores, sean Murakami, Coetzee, Bolaño, Mankell. No se parece, en tanto lectura profana, nacida del mercado, a la unanimidad con que el siglo XVI europeo empezó a leer la Biblia ni al crédito filosófico del que gozaron los enciclopedistas. ¿Qué es, entonces, ser un novelista internacional en la primera década del nuevo siglo? Ése es un tema para la próxima vez que Mauricio Montiel Figueiras tome el compas y la brújula.
(Fuente de la imagen)
es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.