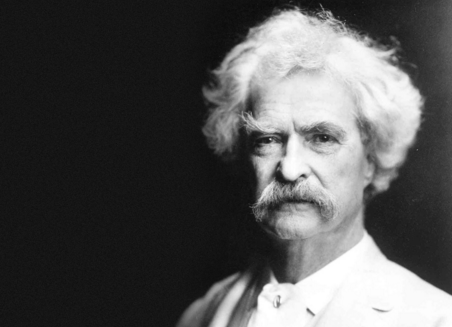Christopher Domínguez Michael, con la destreza y la creatividad que lo caracterizan, compuso a fines del siglo XX un magnífico concierto de ideas para reflexionar sobre los disparos políticos que hieren –pero también estimulan– a la literatura mexicana (Tiros en el concierto, México, Era, 1997). En cierta forma, Christopher Domínguez en este libro se convierte en una reencarnación de su amado Heinrich Schliemann, el gran arqueólogo alemán, y nos invita a recorrer, guiados por su mano experta, las ruinas de la literatura mexicana sacudidas por las batallas troyanas del siglo XX. Es como si un arqueólogo moralista nos descubriera los siete estratos literarios de la Troya de las letras mexicanas. En el estrato más profundo yace Alfonso Reyes, sepultado bajo el enorme peso de sus obras completas: “una ciudad amurallada… una ruina fastuosa” (p. 44), como dice Christopher Domínguez. En el siguiente nivel está enterrado José Vasconcelos, ese ego romántico encendido por la Revolución pero apagado por el diluvio de la modernidad. En el tercer estrato están los restos de los héroes conjurados por Martín Luís Guzmán, ahogados en las aguas cenagosas de la política. La cuarta capa aloja a los Contemporáneos, estilistas peleados con la estética que fueron aplastados por su propia precocidad permanente. El quinto estrato arqueológico contiene los restos de un escritor, Jorge Cuesta, condenado a ser un moralista en el infierno de la modernidad. A continuación, descansa ese mediocre y desahuciado boxeador del alfabeto que fue Rubén Salazar Mallén. Y por último, en el séptimo estrato, casi a flor de tierra, están las ruinas del cristiano agónico, José Revueltas, que caminó con su cilicio marxista hacia no se sabe qué oscuro y equívoco martirologio.
Christopher Domínguez adopta la tradición crítica de los moralistas franceses. La suya es la reflexión, más cercana al espíritu de Montaigne que al de Pascal, que se interesa por las costumbres literarias. Christopher es un moralista luciferino que se propone un estudio sobre el mal en la literatura mexicana. Georges Bataille, en su célebre investigación sobre este mismo tema, ya nos había advertido: “La literatura no es inocente y, siendo culpable, tenía que acabar por confesarlo.” Esto mismo es lo que hace el excelente estudio crítico de Christopher Domínguez: desenterrar las culpas de la narrativa mexicana postrevolucionaria como quien extrae, después del concierto, las balas del cuerpo herido, para exponerlas en el museo del lejano siglo XX, acompañadas de sustanciosos escolios que, al evocar comparaciones y analogías, acentúan la falta de inocencia. El propio autor confiesa que si fue poseído “por el demonio de la analogía fue por la impotencia de la tradición mexicana” (p. 431).
Christopher Domínguez, hay que subrayarlo, no ve las culpas literarias desde una óptica devota, sino, como dije, con una mirada luciferina; su espada no es la del arcángel Michael sino las del demonio caído en las tentaciones literarias. Por ello, le fascina la idea del fracaso, que aparece una y otra vez a lo largo de su libro, y que acompaña sus visiones de un paisaje de ruinas. Hace referencia al fracaso filosófico de José Vasconcelos y cita a Octavio Paz, que escribió: “de su obra quedarán, quizá, unas enormes ruinas, que mueven al ánimo a la compasión de la grandeza” (p. 163). Habla de unas “ruinas alfonsinas, rodeadas por el desierto” (p. 45), y explora el fracaso monumental de Martín Luís Guzmán en las Memorias de Pancho Villa. En el ensayo dedicado a los Contemporáneos, que es el mejor de los siete, el tema del fracaso es finamente desarrollado: ellos serían las cigarras aldeanas que prefirieron morir de frío antes que buscar refugio en la guarida de la estatolatría nacionalista donde las hormigas revolucionarias habían construido su santuario. Fueron –diría yo– mas bien como la abeja y la araña invocadas por Francis Bacon para simbolizar la oposición entre modernos y antiguos. La araña teje complejas redes a partir de su propia sustancia tribal antigua. La abeja, que es moderna, vuela lejos para recabar nuevos materiales. El problema, se podría agregar, es que cuando la abeja clava su aguijón, muere en el acto. Christopher Domínguez dice de los Contemporáneos: “Modernos al fin y en principio, añoraban la vasta Obra Maestra que el destino, afortunadamente, les negó” (p. 264). En este sentido, y siguiendo a Cyril Connolly, señala que son el fracaso de la Promesa, que “el éxito es su fracaso” (p. 270).
Rubén Salazar Mallén y José Revueltas representan también dos fracasos. El primero presentó su vida, dice Domínguez, “como un fracaso hondamente asumido cuya divisa fue la pobreza y la leperada”; simbolizó al “mexicano fracasado, resentido, amargado y feroz” (p. 342). Por su parte, José Revueltas es la encarnación misma del comunista fracasado, consciente de serlo (p. 376). Y hoy podríamos añadir: fue también un signo premonitorio del fracaso del comunismo. La reveladora paradoja del libro de Christopher Domínguez es que el único que parece salvarse del fracaso es Jorge Cuesta, a pesar de su suicidio escalofriante. La afonía de Canto a un dios mineral no le impide a Christopher Domínguez reconocer y exaltar al Cuesta que identificó con precisión “las andanzas del demonio de la política que apartaba a los intelectuales, desde la izquierda o la derecha, de la ética de la responsabilidad” (p. 292).
He aquí un punto crucial en el libro de Christopher Domínguez: la ética de la responsabilidad. Como buen moralista, no diluye los vicios y las virtudes en las modas o en la historia. Tampoco se refugia en la crónica estética para rehuir los problemas de la ética. Busca un camino difícil pero productivo, que no deja sin explorar los fiascos: “La historia de la literatura –dice– no es solamente una exposición de victorias estilísticas y piezas antológicas” (p. 354). Es también, se comprende, la exposición de derrotas literarias y de piezas arqueológicas. Se trata de una exploración que se adentra en ese territorio lleno de añagazas que es el de la moral secular. Las ciencias políticas y sociales de principios del siglo XX soñaron con extender el brazo seglar de la moralidad, y muchos clercs intelectuales sintieron en ello el peso de la responsabilidad. En discusión con Georges Bataille, en los años cuarenta, Sartre había advertido que lo secular enfrentaba el problema de no ser verdaderamente obligatorio. Roger Caillois se quejaba de que la estetización de los valores morales, que acompañaba a la secularización, conducía al relajamiento y a la dispersión. De allí vino la tentación de invocar la fuerza de lo sagrado y lo mítico, de auspiciar una ética de la fuerza. Julien Benda –que tanto influyó en Cuesta– luchó obstinadamente contra esta tentación irracional y romántica, pero la moral secularizada –vaciada de historia– parecía carecer de la energía necesaria para imponerse.
Ante este problema, Christopher Domínguez, que es un crítico neoclásico (o posmoderno, aunque no le guste), oscila entre los horrores de una virtud sin belleza y los atractivos exquisitos pero peligrosos de una hermosura sin moral, no sin advertir la existencia de pozos execrables en los que no hay ni estilo ni valores. Encuentra una solución al dilema en la verdad novelesca que aprecia en José Vasconcelos, en Martín Luís Guzmán e, incluso, en Jaime Torres Bodet. Esta verdad novelesca se opone a la mentira romántica que algunos han querido exaltar en la narrativa mexicana. Estas referencias a las ideas de René Girard me parecen muy significativas y estimulantes, pues nos recuerdan que la verdad novelesca obedece a un profundo e imperioso impulso de imitación. Los ejemplos de Emma Bovary y de Julien Sorel son paradigmáticos pues toman como modelos, ella a las heroínas románticas de la literatura folletinesca, y él nada menos que a Napoleón. La postura romántica, según Girard, es mentirosa porque oculta el impulso mimético fundamental, vela la atracción mórbida o erótica por el Otro y se proclama con vanidad como rigurosamente original y espontánea, en contraste con la descarnada actitud novelesca de un Don Quijote que proclama la verdad: el más perfecto es aquel que imita mejor.
Una de las dimensiones más fascinantes del libro de Christopher Domínguez es precisamente su maravilloso juego de espejos, comparaciones e imitaciones. La agilidad con que nos lleva de un autor a otro, de un lado del Atlántico a otro, de una época a otra y de una corriente a otra, es uno de los mayores atractivos de Tiros en el concierto. El vaivén es alucinante e imprescindible.
El intercambio de tiros en pleno concierto nos hace voltear hacia un lado y otro, en busca de los autores de los disparos, quienes se presentan en las aparentemente más disparatadas coyunturas. Así, se presenta a Reyes imitando a Goethe, Guzmán se pone la máscara de Malraux y Cuesta se transfigura en Benda. Los modelos a imitar se arremolinan en este festín de la mimesis, y así surgen las versiones mexicanas de los clérigos, los duros, los románticos, los nómadas, los antiguos, los fáusticos, los clasicistas o los modernos. Pero, en el libro de Christopher Domínguez, el gran impulso mimético emana de la pistola de la política. Una imagen de Stendhal, según la cual la política en literatura es un disparo en pleno concierto, es la idea que vertebra todo el libro. El pistoletazo sacude la tersa armonía, salpica los valores estéticos y pone en escena la fuerza de la política. Pero las cosas no son tan sencillas: los tiros en plena sinfonía podrían ser como esos extraños y feos objetos –ceniceros, tornillos, monedas, revistas, agujas para el pelo, ligas– que John Cage ponía en las cuerdas de sus pianos. La música que se toca en estos pianos preparados es impredecible pero extraordinaria, y de una manera misteriosa expresa el espíritu del siglo: como el estruendo de la inmensa araña de luces del Gran Teatro Lírico al desplomarse, herida por el fuego de la metralla, interrumpiendo la ópera de Gounod, tal como lo imagina Christopher Domínguez en las escenas finales de su libro, que son una pieza de orfebrería literaria de primer orden.
Es cierto que la política entra ruidosamente a la sala de conciertos acompañada del mal y de la fealdad. Ninguna moral clerical o estética exquisita logran detenerla. El horrible mal que penetra en el corazón empuja a todos –autores o personajes– a imitar. Es decir, a realizar todas esas prácticas esencialmente literarias sin las cuales no podríamos vivir. Para repetirlo en retahíla: a copiar, a representar, a reproducir, a calcar, a emular, a arremedar, a parodiar, a hurtar, a envidiar, a plagiar, a retratar, a simular y, para usar un verbo más cercano a las imágenes políticas de Stendhal, a fusilar. La literatura mexicana que recibe el fuego de la fusilería intelectual de Chirstopher Domínguez no muere: renace bajo una nueva luz.
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.