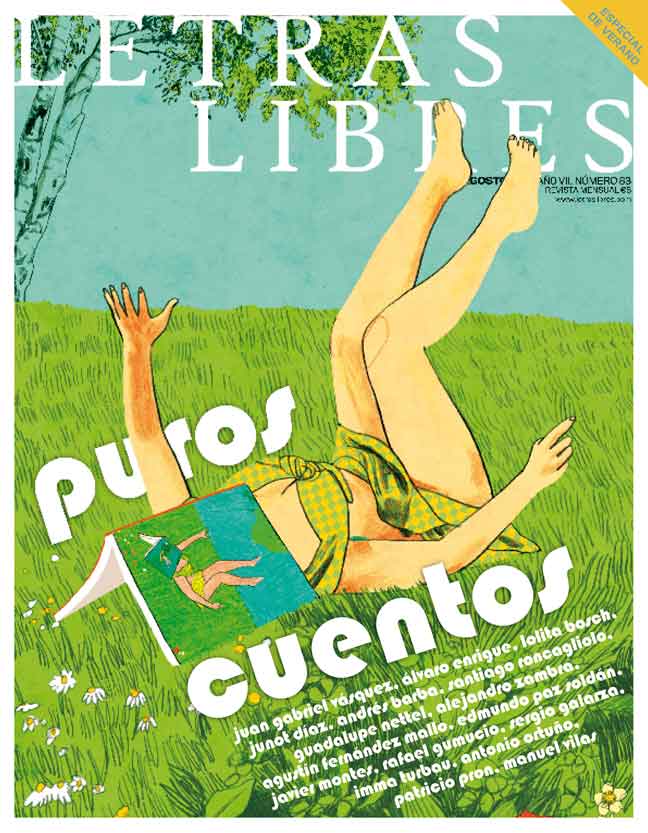Esto no es una historia. Es la exhumación de un cadáver literario sin acta de defunción, es decir, sin antología propia o por lo menos una reedición de su obra única. Aunque existen también otras formas de dar gracias por la compañía que brindan los escritores. Organizar coloquios sobre su obra es la más común y elitista. Dedicarle el número entero de una revista auspiciada por una empresa estatal, es cruel, y reduce su conocimiento a las polillas de los almacenes de aquella institución, destino ineludible de la mayor parte del tiraje de la revista. Ponerle su nombre a un colegio o a una calle es facultad de gobernantes. Pero A. A. está lejos de merecer cualquier honor semejante, apenas si es recordado en la literatura por una sola publicación en un semanario extinguido, y si en caso lo mereciera, lo calificaría de horror. Su rostro es un enigma.
Bólido de fuego es un tosco relato de aprendizaje, donde el protagonista, Rudo, disputa el amor de una vecina con otros jóvenes roqueros en el acomodado barrio de San Isidro, al que no pertenece “por apenas una maldita calle que marginaba sus sueños de sentirse mejor”. No hay una sola línea autobiográfica en todo el relato, primera característica. Las acciones y frases son directas porque “un puñetazo diría más que una explicación”, segunda característica. La estrategia narrativa está reducida a una relación de hechos continuos que podrían ser incorporados a una novela, tercera característica que levanta sospechas sobre el proyecto que A. A. estaba escribiendo en esos días.
Al respecto, la única persona que lo recuerda de aquella época no sabe nada. Margot, como la llamaré, es una señora retirada de la vida por decisión propia. Habita un departamento con vista a una transitada avenida, pero se las arregla para que el ruido no invada la tranquilidad de su refugio austero. Los muebles y pocos adornos de la sala lucen impecables. La primera vez que la visité, luego de incontables pedidos que dejé con el portero, porque Margot no tiene teléfono, me concedió sólo unos minutos de gestos negativos ante mi bombardeo de preguntas. Al despedirnos le dije, por una cuestión de cordialidad, que el armatoste que tenía como televisor me fascinaba. “Lo compré el mismo año que conocí a su amigo: mil novecientos sesenta y algo”, me respondió.
Debo aclarar que en mi imaginación A. A. no pertenecía al círculo de personas que frecuentaba: jóvenes viciosos con aspiraciones literarias que ninguno afrontaba, compañeros de trabajo desgastados por la rutina del diario, familiares preguntones que escarbaban en mi vida y chicas que no veía más de dos veces. Comparaba a A. A. con un héroe del silencio: solemne en su forma de vestir, flemático para los quehaceres caseros y de espalda ancha con extremidades largas como esos árboles secos que parecen de yeso. Su rostro se me presentaba en alucinaciones cortas, era de cejas abultadas y facciones de relieve mediano la mayoría de veces, pero había otros momentos en que cerraba los ojos y era el jefe de la sección donde trabajo quien se apoderaba de mi sueño.
Escribo (debiera decir “redacto”) notas locales para un diario barato de cincuenta céntimos, que todas las mañanas es objeto de culto en los kioscos por sus titulares apocalípticos, chirriantes, denigrantes y demás adjetivos que puedan provocar sus carátulas de colores fosforescentes. Los adoradores del diario son cholos, blancos, negros, asiáticos, miserables, opulentos, jóvenes, desencantados, hombres convencidos de que en su país el escándalo es el protagonista de la pesadilla en la cual todos duermen. El diario fue creado por un periódico tradicional como artillería para recuperar a aquellos lectores que se habían marchado a leer, por la calle o fingiendo asombro a escondidas, los diarios de cincuenta céntimos. Sin embargo, la paternidad de mi “hogar de trabajo” (frase que rezaba en el rincón de los correctores) es negada. Y si alguien se tomara el trabajo de desbaratar la negación, los contratiempos que sufriría ese alguien lo obligarían a desistir de su tarea.
Mi jefe en la sección de espectáculos es un señor anterior a la razón. Por eso no es un subordinado como yo, le basta con ordenar comisiones que no perdona que sean incumplidas. Los personajes de la televisión son las presas de la cacería que encarga cada mañana a sus reporteros. En venganza, todos festejamos como si nos hubieran aumentado el sueldo cada vez que sus contemporáneos del mismo rango lo llaman Batidoro. El apodo le cayó una mañana inolvidable para la prensa. Uno de los reporteros se declaró enfermo a última hora y el jefe tuvo que acudir en su reemplazo a un desalojo brutal en el centro de la ciudad.
Era la nota del día. El terreno de la batalla era un solar que pertenecía a un ministro acusado de influenciar en la decisión judicial. El mandato otorgaba a la policía licencia para asfixiar con gases lacrimógenos a los vecinos que no habían podido escapar de la tugurización, de la decadencia que cubría la Lima antigua como el moho que crece en los roperos. En vez de delegar el registro de la acción al fotógrafo, el jefe entró al solar para capturar testimonios. Al sentir el ahogo de los gases, corrió de forma inexplicable hacia el segundo piso y entró en una cocina buscando agua. La inquilina de la pocilga lo confundió con un policía y le cortó una oreja con una batidora. Al día siguiente la oreja y la batidora acapararon las portadas en los kioscos.
Batidoro era un mal perdedor y por eso, cuando le soltaban la broma en frente de sus subordinados, se llenaba de ira. El blanco de su descarga terminaba siendo, tarde o temprano, el viejo Ángel, el corrector más trajinado, contemporáneo de Batidoro con un pasado extraviado en el fracaso. Decían que hacía años había sido jefe de la sección cultural en un desaparecido periódico. Esa era la leyenda que evitaba su hundimiento en el remolino de los perdedores, y que servía de pretexto para que Batidoro lo usara como sparring de su ira.
–Sí, ríanse. Yo habré perdido una oreja, pero aquí estoy. En cambio, otros que parecen enteros, no tienen nada –repetía Batidoro señalando el rincón de los correctores.
Ángel apenas si levantaba la mirada atendiendo el ataque y seguía con su trabajo. ¿Se parecería a A. A., el escritor de un solo cuento que por la ironía del azar figura aún en todos los textos escolares de literatura peruana?, me preguntaba.
▀
Leí Bólido de fuego cuando iba al colegio y luego en la universidad. Entonces el ímpetu de la edad me hacía sentir indestructible. Mi deseo era dedicarme a escribir, ser más que un escritor, palabra que me sonaba gastada por el mal uso que se le daba y da. Al revisar las notas culturales de los periódicos y revistas, siempre me topaba con los mismos sujetos posando como piezas de museo y repitiendo las sentencias literarias de su última obra. Para mí, su look lo habían comprado en una fábrica para existencialistas trasnochados, donde también proporcionaban discursos del tipo “la literatura es la única forma de luchar contra el vacío”. Admito que en una época les creí. Ellos eran los escritores oficiales que marcaban el camino de la narrativa nacional. Leyéndolos pude identificar el fraude: historias ingeniosas escritas con corrección aguardando la mención comparativa con uno de los maestros bajo tierra aunque sea por una coma, argumentos realistas que apuntaban con sutileza hacia la crítica social (nunca hacia la denuncia porque eso era ser panfletario), amores que explicaban el sentido de la vida y el arte valiéndose de teorías de moda, de todo esto hablaban en sus obras con la autoridad universal que les brindaban los reseñistas literarios, varios de éstos bajo vigilancia porque trabajaban en el mismo periódico que los autores que consagraban.
Eran libros que respiraban como cualquier libro, mas no sudaban. La única forma en que sus historias te partieran el cerebro o el corazón, era que tomaras un ejemplar y te dieras un golpe en la cabeza o en el pecho con el lomo. Monótonos en la graduación de sus emociones y escasos de pegada, así los empecé a ver después de comprar los recomendados de la semana. Es injusto que en las librerías no exista la devolución por estafa literaria. Pero en compensación la literatura permite los hallazgos. Si tuviera que releer a esos seudoautores con la promesa que volveré a conocer a Rudo, lo haría.
En cambio A. A. reniega de Bólido de fuego, para él fue un mal comienzo. Le llovieron comentarios malintencionados que lo sepultaron de por vida en opinión suya. Es precisamente aquí donde se da inicio a su leyenda anónima.
▀
Catalogada como vanguardista en un primer momento, la revista Squad acabó sus días en la clandestinidad, con identidad cambiada por cierto, pues terminaron rebautizándola como Escuadrón. Corrían los últimos años de los sesenta. La traducción del nombre fue obra del último de sus directores, quien creyó que era una afrenta a sus postulados ideológicos que la revista llevara un nombre en inglés, pero sobre todo que existieran colaboraciones de temática alienizante como Bólido de fuego de A. A., quien mudaría de seudónimo luego de su renuncia, aunque siempre será identificado como A. A. Según la señora Margot, su compañero no soportó la tormenta de críticas y se fue de la oficina a la semana de su primera publicación. “Si así nomás era callado, imagínate cómo se puso entonces”, me reveló en nuestra segunda cita la secretaria del editor del semanario donde trabajaron juntos.
Aquejado por diversos compromisos económicos, el recién estrenado y vapuleado escritor aceptó un empleo como editor, redactor y corrector de un boletín empresarial. Margot tuvo acceso a todos los detalles subsiguientes, porque amparada en su cargo de secretaria del editor de Escuadrón servía como filtrante de las quejas de los demás empleados, haciendo las veces de asistenta social. Ella misma ayudó a que A. A. consiguiera el trabajo en el boletín, por lo que merece las gracias de todos los lectores de este escritor ensombrecido. Mujeres así son los mecenas que necesita la literatura.
Encubierto como Estuardo Muñoz en su nuevo trabajo, A. A. trató de romper los rígidos y políticamente correctos moldes de la literatura nacional. No desvió la creación y el debate a terrenos snobs, elitistas o puristas. Lo que hizo fue proponer una visión visceral de la escritura. Su apuesta consistió en retratar la crudeza de la vida, sin importar lo mínimo del conflicto, tal y como la defiende en una entrevista: “Puede ser que el detalle de una noche sin sueño o la pelea de una mañana con nuestra mujer, representen apenas otro eslabón de la rutina. Sin embargo hay para quienes es el inicio del infierno”. Para Rudo ser un chico pobre era una tragedia.
¿Cómo pudo llevar a cabo un plan tan audaz en una publicación manejada por un comité de empresarios conservadores que detestaban las revoluciones de cualquier tipo, y anhelaban la pronta caída de la dictadura militar que gobernaba en esos años? Estuardo Muñoz, es decir A. A., entendió que debía sacrificar las frases sutiles contra la dictadura por los adjetivos gruesos. Y lo hizo hasta ganarse el aprecio de sus jefes, que dentro de su boletín le permitieron tener una página cultural. “Los defendía a morir en cada editorial, atacaba a quienes creía eran sus enemigos y no paraba hasta destruirlos”, así lo recuerda Margot en aquella época. A. A. nunca optó por el compromiso social ni cuando trabajó en Squad. “Era un cínico”, agregó mi entrevistada la tercera vez que hablamos. Estaba cansada de la imagen mítica que yo guardaba de su ex compañero. Para ella se trataba de un traidor que jamás le agradeció que le consiguiera un trabajo tras ser despedido, “porque la verdad, joven, es que su renuncia fue obligatoria”.
¿Pero qué puede entender de literatura una señora que dedicó su existencia a recibir llamadas, llevar agendas y ayudar al prójimo? Lo siento, ¡cómo reprocharle a Margot su ignorancia sobre la trascendencia de Bólido de fuego! Seguro que para personas como mi jefe, A. A. representa un desperdicio más de palabras y papel en nombre de la literatura. Adelantándome a su opinión dejó establecido mi desacuerdo, como siempre. Porque mi defendido cumplió una misión suicida y no hay nada más admirable que semejante decisión, aunque detestemos las consecuencias.
A. A. masacró al establishment cultural que se escudaba tras la dictadura. Se trataba de artistas embelesados por las arengas comunistas, que a cambio de prestar su apoyo intelectual, conservaban el derecho a difundir sus obras agonizantes de emoción, estrechas de visión. Lo que A. A. olvidó leer para prevenir su posterior catástrofe personal fue la teoría de los ciclos políticos, impredecibles como una tormenta. El gremio de empresarios que financiaba el boletín lo cerró al alinearse con la dictadura militar. Habían descubierto el tráfico de armas, un negocio grande que derribaba fronteras ideológicas. Desvalido, A. A. recibió la venganza personal de cada artista que había intentado borrar de la faz del circuito cultural.
Mientras, Bólido de fuego empezaba a imprimirse en los textos escolares por obra de un antologador secreto, como todas las personas que redactan los libros educativos. La nota biográfica no contenía ningún dato y el relato era valorado por “representar a jóvenes burgueses alienados por sus mezquindades sentimentales”. Hasta el día de hoy, ese texto sigue imprimiéndose con el mismo apunte.
▀
Una mañana uno de los correctores nuevos del diario llamó por teléfono y renunció. Estaba harto y prefería quedarse tirado en su cama viendo televisión. Batidoro me convocó a su oficina.
–Ya sabes del imbécil que renunció. Hay que llenar ese hueco, así que cámbiate de escritorio, vas para allá –ordenó Batidoro señalando con la cabeza el rincón de Ángel.
Como en cualquier universo de palabras, en el diario se olían las aspiraciones literarias de los reporteros, aunque nadie hablara de libros. Los más viejos olían a carne quemada. Los más jóvenes mantenían encendida la hornilla de su talento y la observaban desde su escritorio, como si temieran chamuscarse pronto. Yo juraba que nunca me resignaría a conjugar en pasado mis inquietudes. A veces escribía una descripción con vuelo poético dentro de la nota a un cantante o a una actriz. Batidoro la tachaba de inmediato. Al menos en mi nuevo escritorio no tendré que soportarlo, pensé el día del cambio.
Ángel me recibió en silencio. De estatura mediana y espalda encorvada, se consagraba a su tarea como si el mundo a su alrededor no existiera. No perdía el tiempo haciendo bromas o mirando de reojo a las secretarias. A veces, si el trabajo era ligero, caminaba hasta la tienda más cercana y se compraba un cigarro. Se lo fumaba tomando una gaseosa. El viejo Ángel era discreto como una sombra. De no haber sido por la dureza de su rostro, habría merecido la lástima absoluta de sus compañeros.
Mi nuevo escritorio estaba frente al suyo.
Lo único que nos ocultaba al uno del otro eran los maltratados monitores de las computadoras. La cordialidad se limitó a un buenas tardes y a un gesto de despedida con la mano por la madrugada, pues mi horario de trabajo había variado al convertirme en corrector. A la semana siguiente un escritor debutante dijo en una entrevista que A. A. era su escritor favorito. Mi primera reacción fue preguntarme si A. A. habría leído la entrevista. Me empeñé en creer que no y que debía saber que Bólido de fuego empezaba a ser reconocido como una pieza maestra. Los viciosos de mis amigos literatos me miraron extrañados una noche cuando les dije que descubriría la identidad de A. A. Llamé a la editorial de textos escolares que me había presentado a Rudo en la adolescencia. Me dijeron que el antologador había muerto y que ellos sólo se dedicaban a reimprimir los textos. Aproveché las mañanas para intoxicarme de polvo y moho en la Biblioteca Nacional. Un empleado esquelético demoró toda la primera mañana buscando un ejemplar del boletín empresarial que había servido de trinchera para A. A. hacía décadas.
Para matar la desesperación en el sótano donde aguardaba el hallazgo, me dediqué a construir biografías ficticias sobre los visitantes a la biblioteca. No importaba la tragedia que mi imaginación posaba en sus corazones, el final los había convocado ante mis ojos, presos de las palabras que rebuscaban entre periódicos, revistas y libros, como si escarbaran en el pasado para entender qué o quién los había dejado tan maltrechos. Cuando el empleado apareció con un montón de boletines en una caja de leche, respiré aliviado por abandonar el sótano. Una chica me miró con odio al pasar por su costado. Llevaba el cabello alborotado y sobre las mejillas para ocultar las manchas de un vitiligo prematuro.
El boletín no me sirvió para contactar con nadie. Pero en los días posteriores el mismo empleado encontró las únicas entrevistas con A. A.
En el diario trataba de cumplir mi trabajo imitando la discreción de Ángel. Una vez coincidimos en un restaurante de menú a la vuelta del diario. El único sitio disponible estaba en su mesa, así que me senté ahí. Él ni siquiera se inmutó y cenamos en silencio. Yo leía en esos días una novela gorda y visceral sobre una banda de delincuentes amateurs en Alemania, antes de la caída del muro. La cargaba a todas partes. Me fascinaba. El viejo Ángel se levantó de la mesa tras limpiarse los dientes con un palillo. Titubeó unos segundos mirando el libro y se marchó de regreso a su rincón de corrector.
A la tarde siguiente llamé a Margot. Le pregunté si había leído que un escritor debutante señalaba a A. A. como su gran influencia. La ex secretaria guardó silencio hasta que estalló. Dijo que estaba harta del asunto, de mis averiguaciones impertinentes y que si no le hacía caso me denunciaría con la policía. Añadió que no le veía sentido a seguir hablando de un sujeto sin importancia. Colgó y volví al rincón de los correctores. Qué absurdo era todo. ¿Por qué me había empeñado en buscar a A. A.? ¿Buscaba acaso un consejo para mi carrera literaria? ¿Esperaba que al desentrañar el misterio de mi escritor favorito, vería la luz de la creación? Ángel me miraba. Por acto reflejo le hablé.
–Quieres que te la preste –dije, ofreciéndole la novela alemana.
–No, yo ya estoy viejo para esas cosas.
▀
Los días que siguieron a la última conversación con Margot, resultaron terribles. Batidoro descargaba la ira de las burlas en su contra ya no sólo con Ángel. Había ampliado el horizonte de su rencor hacia mí. Me llamaba escritorzuelo. Al principio no lo noté, pero cada vez que Batidoro hacía añicos mi vocación, Ángel interrumpía su trabajo y permanecía unos minutos con las manos quietas en el teclado.
Una noche de juerga amanecí en el departamento de la hermana de uno de mis amigos. Al abrir los ojos casi grité. Por un instante pensé que me había tirado a mi amigo. Se parecían tanto. La dejé durmiendo y me escabullí hacia la calle. En el taxi hacia la casa de mis padres me sorprendió una idea: ¿Y si Ángel era A. A.? Las iniciales se prestaban para la más común de las interpretaciones: Autor Anónimo. Sí, y Ángel empezaba con A. Ángel Anónimo. Autor: Ángel.
Saqué todas las fotocopias que guardaba de Escuadrón y del boletín empresarial donde A. A. destruyó su carrera. Además tenía las tres únicas entrevistas que le hicieron, breves y contundentes. Calculé las edades de A. A. y el viejo Ángel. Concluí que podían coincidir. Después hice un mapa de sus vidas laborales. La de Ángel la reconstruí basándome en los chismes que circulaban como un virus en el diario. Estuve tentado de llamar a Margot. Al final desistí. Ya no la necesitaba.
El lunes me presenté con el ánimo repuesto al trabajo.
–Vas a descansar, escritorzuelo. Batidoro se ha ido de vacaciones dos semanas –me informó una secretaria.
Por una parte la noticia me alegró como era comprensible, pero por otra, confirmar que mi apodo estaba en boca de todos, me restó fuerza.
A la hora de la cena me quedé leyendo en mi escritorio.
–Deja ya eso.
Cerré el libro dispuesto a mandar al diablo al impertinente. Era Ángel.
–Deberías dedicarte a los rusos.
–¿Tú crees?
–Y después a los gringos. Primero los rusos y después los gringos, no lo olvides –sentenció Ángel y se sentó a corregir.
Por fin lo sabré, pensé. Ángel me había hablado y sólo lo haría conmigo, pues con el resto de gente se mantuvo distante. Por las madrugadas, al salir del diario, empecé a rechazar las invitaciones de mis compañeros noctámbulos para tomar unas cervezas y buscar las risas de las prostitutas. Prefería caminar con Ángel hasta el Hotel Sheraton, en cuya puerta unos armatostes negros hacían servicio de taxi hasta el otro lado de la ciudad, como cucarachas gigantes volando por la Vía Expresa. Lo acompañaba mientras él recitaba los errores del día en cada nota de los reporteros. Se quejaba de las bromas fáciles y las burlas poéticas que utilizaban. La caminata era un monólogo. Ángel nunca me preguntaba otra cosa que no fuera si me sobraba un cigarro.
Habíamos roto el hielo. En el diario manejé con absoluta reserva mi relación con él. Apenas si hablábamos lo necesario en la oficina. Le consultaba a propósito falsas dudas ortográficas y de estilo, dándole la oportunidad de servirme como maestro. Sabía que no me quedaba mucho tiempo. Era evidente que Ángel había aprovechado las vacaciones de Batidoro para resucitar. Cuando mi ex jefe volviera el orden de burlas se reestablecería. Pero Ángel no dejaba margen para que yo indagara en su vida. A la hora de la cena me resumía una novela rusa. Y a la salida del diario enumeraba fallos gramaticales, omisión de comas y tildes, frases cursis, el abuso de los periodistas de los verbos duros.
Que Ángel se quejara de lo último tenía sentido. Verbos como matar y estrellar, habían derivado en remedos graciosos de las tragedias que ofrecían las portadas del diario.
–Habría que buscar otra forma de decir las cosas. Para qué ser más viscerales que las fotos que ponen –repetía con solemnidad Ángel.
Sus apreciaciones cultivaron algunas dudas en mí sobre la identidad oculta que mantenía según mis deducciones. A. A. jamás hubiera criticado el exceso de vísceras. ¿Hace falta que admita que mantenía un juicio amoral hacia A. A. en favor de la empatía que guardaba hacia su propuesta literaria? Confieso que me habría gustado gozar de un valor similar para expresarme y romper las ataduras del trabajo. Sin horarios esclavizantes cualquiera puede escribir libros y libros, pensaba. Pero quién me mantendría. Vivía en el segundo piso de una casa prestada por mi abuelo materno. El primer piso lo alquilaba mi madre a un matrimonio joven. Era lo que nos había dejado mi padre después de sus fracasos constantes como negociante.
¿Y Ángel? ¿Dónde viviría? ¿Tendría una familia? Dudaba que tuviera siquiera un álbum de fotos.
▀
Los días pasaron y Ángel siguió regalándome sus monólogos cada madrugada al salir del diario. ¿Cómo robarle la palabra a un hombre que, vaya a saber uno, cuánto tiempo llevaba sin ser escuchado? Tampoco había planeado una estrategia para abordar el tema. ¿Qué le diría?: Ya sé quién eres, Ángel, no sabes lo mucho que significa Bólido de fuego para mí, tienes que volver a escribir.
Cuando me di cuenta ya habían pasado dos semanas, era viernes y Batidoro regresaría al diario el lunes. Los sacrificados periodistas del turno de cierre habían acordado armar una juerga memorable en un bar cercano que tenían reservado. Creían que el recuerdo de una buena borrachera los mantendría a salvo del jefe de espectáculos. Batidoro, además de desquitar su ira contra Ángel, era de esas personas que generan anticuerpos de forma gratuita. Esa noche, mientras corregía los textos que iban llegando, era acechado por distintos compañeros que me invitaban con insistencia a su fiesta. Ángel hacía su trabajo con una tranquilidad desquiciante. Hasta creo que lo vi sonreír en un momento.
Después de enviar las últimas correcciones y apagar mi computadora, me paré frente a Ángel. Estaba dicho, lo descubriría frente a todos.
–¿Vienes a la fiesta? –me preguntó acomodándose el saco.
La invitación estuvo a punto de derribarme.
Al rato estábamos encerrados en un bar que olía a fritura y orín. Parecía una cámara de gas. Éramos diez hombres y una secretaria del turno de la mañana que llegó pensando que organizábamos un buffet. Las insinuaciones toscas del primer ebrio la espantaron. Ángel bebía en un rincón brindando con todos los que se acercaban a chocar sus vasos con el suyo. Hubo una colecta para contratar una jauría de prostitutas. Yo aporté unos soles a regañadientes. El mal humor me ganaba. Sentía que la oportunidad de conocer a A. A. se me escapaba. Para mi sorpresa, Ángel fue quien puso más dinero en la colecta.
–¡Aprende, escritorzuelo! –me gritó el encargado de recoger las monedas y billetes al recibir los soles de Ángel.
–¡Más respeto!, que en mi época los periodistas éramos escritores de verdad. –Las palabras del viejo enmudecieron el bar.
De pronto vi cómo Ángel abandonaba la penumbra y se apoderaba de la situación. Sacó unos billetes más y les dio un par de indicaciones a los elegidos para contratar a las prostitutas. Luego encaró a un redactor de deportes y recitó sus graves faltas de ortografía durante la semana. La burla fue general. Creí que entre ambos existía un rencor secreto, pero a continuación Ángel enfiló sus críticas contra un columnista que además se encargaba del horóscopo. Las risas provocaban ahogos y la cerveza desaparecía de los vasos.
–En mis tiempos el periodismo era una profesión sólo para los que tenían huevos. –La frase de Ángel apagó la bulla. Sus críticas cedieron al discurso político, y pronto la nostalgia se apoderó del ambiente enrareciéndolo.
Ángel nos transportó a los años de la dictadura militar omitiendo cualquier referencia a su experiencia laboral. El ron reemplazó a la cerveza y empezaron a suceder las primeras deserciones. Le pedí coca a uno de mis compañeros para sostenerme en pie, pero me hizo saber con un par de muecas que se le había acabado. Los párpados me pesaban y mi respiración se volvía más agitada. Ya no escuchaba lo que Ángel decía. Alguien me ofreció un vaso más de ron, lo empujé y corrí hacia el baño.
Lo último que recuerdo de ese momento es que vomité abrazando el váter y que una voz me decía: “Esto es apenas el inicio del infierno, muchacho”.
▀
El lunes desperté con el malestar que dejan los fines de semana en el limbo de la nada, sobre todo cuando la cabeza es una sala de urgencias sin camas para más preguntas. Desayuné pensando que la única razón para que Batidoro odiara a Ángel, era que éste, A. A., lo había acribillado desde la trinchera de aquel boletín empresarial. Lo que no encajaba en esta versión era el porqué. Que yo supiera, Batidoro siempre había considerado al mundillo cultural como un refugio de vagos. Aún así imaginé que Batidoro era un aprendiz de escritor jurando venganza tras ser vapuleado por A. A., por alinearse con el oficialismo literario.
En el taxi convertí a Margot en una solterona enamorada de A. A. Si no cómo entender su preocupación por un hombre que jamás la había correspondido.
Llegué al trabajo esperando que llovieran las burlas por mi borrachera. Lo que encontré fue un silencio inusual. Batidoro había vuelto de sus vacaciones. Ni siquiera me miró cuando pasé por su costado. El jefe de la sección política se me acercó con un joven apenas prendí mi computadora.
–Te presento a tu nuevo compañero. Por favor, explícale cómo trabajamos acá y lo que haga falta.
Me bastaron unos minutos para cumplir mi tarea de entrenamiento. Después me dirigí a la oficina de personal. Necesitaba enterarme de qué había pasado.
–¿Ángel? Se jubiló.
El encargado de personal bajó la mirada y siguió con sus asuntos.
De regreso a la redacción recordé aquella voz en el baño del bar: “Esto es apenas el inicio del infierno, muchacho”. ¿La había escuchado de verdad o la había inventado? La misma pregunta servía para mi obsesión con la identidad de A. A. Podía averiguar la dirección de Ángel y buscarlo cualquier día. Podía llevarle las pocas cosas que había escrito y pedirle su opinión. Podía descubrir que había creado una farsa para evadirme de la realidad, del trabajo que me había tocado y no me atrevía a dejar.
A la hora de mi descanso fui a una tienda, fumé un cigarro y tomé una gaseosa. Monólogos, golpes de vasos, revistas sumergidas en polvo, seudónimos, relatos inacabados, todo daba vueltas en mi cabeza. Cuando regresé al diario había un gran alboroto. Un carro se había estrellado contra un ómnibus y había estallado. El accidente sería la portada de la mañana siguiente. El director del diario discutía con los jefes de sección el titular de la portada.
–Bólido de fuego –susurré.
–¿Cómo dices? –me preguntó el director.
–Bólido de fuego –repetí.
–Me gusta, podríamos usarlo. Tiene fuerza. Gracias, muchacho.
Luego me retiré al rincón de los correctores y, en silencio, continué con mi trabajo. ~