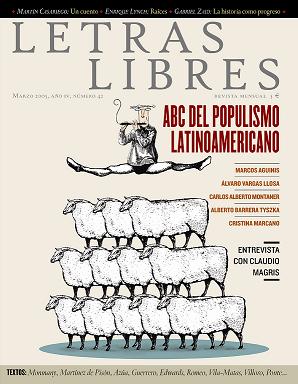En su biografía de Daniel Cosío Villegas, Enrique Krauze narra cómo el maestro, de visita en casa de un amigo, montó en cólera al topar con varios libros de Vargas Vila. Sin poder contenerse, Cosío los echó por la ventana. Mucho antes, el general Rafael Reyes, presidente de Colombia entre 1904 y 1910, había sentenciado, con programática urgencia de caudillo modernizador, que habría que “desvargavilizar a Colombia”. Para el historiador británico Malcolm Deas, un buen programa debería comenzar, más bien, por “desvargavilizar” a toda Hispanoamérica.
Deas es un heteróclito latinoamericano nacido en Inglaterra. Se le considera unánimemente como un insuperable estudioso de la historia política colombiana, pero yo tengo para mí que es, por sobre todo, un penetrante historiador cultural que sabe fiarse de las insinuaciones de la literatura considerada como forma —quizá la más apta— del conocimiento.
Su obra discurre en contadísimos ensayos, dispersos en revistas y antologías, que abordan temas tan dispares como las tortuosas relaciones entre la gramática castellana y la lucha por el poder político en la Colombia del siglo XIX, las fuentes bibliográficas del Nostromo de Joseph Conrad o la proterva influencia de Vargas Vila en la imaginación política del continente y que Deas logra rastrear en la oratoria de Jorge Eliécer Gaitán, Eva Perón, Fidel Castro o Hugo Chávez.
Tomados uno a uno, esos ensayos son, a un tiempo, la destilada cruza de una apabullante erudición y una elegante sabiduría desengañada. Su escritura deja ver una infrecuente conciencia irónica sobre sus propias limitaciones como historiador.
“No tengo sitzfleisch, esa capacidad de sentarse frente a un problema o tema por largos años”, admite en algún prefacio. Para ser un producto del Oxford de posguerra, Malcolm Deas muestra poco interés en la especulación filosófica en torno a los métodos de la historia. Ciertamente, Oxford no logró hacer encarnar en él ningún espíritu de sistema. “El gusto por el detalle no me parece un gusto frívolo”, afirma. Se le ha escuchado decir que William Blake aspiraba a “ver un mundo en un grano de arena”, y que el historiador bien puede tener la misma aspiración.
Un inefable historiógrafo francés de la Escuela de los Anales pontificó que “para ser historiador es necesario saber contar”. Las puyas más afiladas del profesor Deas, en cuestiones de método, las reserva, precisamente, para la llamada “econometría retrospectiva”. “Hubo californianos —dice, recordando sus años de formación— que insistían en la necesidad de precisar las estadísticas de las catástrofes demográficas antes de proceder a cualquier otra tarea.[…] Buenos historiadores, pensaba yo, habían ‘contado’ poco. Tucídides, Plutarco, Gibbon o Macaulay trasteaban con los números sólo de vez en cuando. Y no por falta de formación francesa.”
Característica de esa disposición para el hallazgo de un universo de sentidos en un grano de café es su investigación sobre la gramática y sus relaciones con el poder en Colombia. “En mis andanzas por las librerías de segunda mano [en Bogotá] —cuenta Deas—, me llamó la atención la existencia de tantos textos viejos de gramática escritos en Colombia. También reflexioné sobre el acervo de las publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Empecé como el soldado Woyzeck frente a los hongos: ‘¿No ha visto usted cómo brotan en padrones? ¡Si alguien pudiera leerlos!’ Quise entonces escudriñar el misterio de tanta filología”.
Esto ocurría a principios de la década de los sesenta, recién llegado Deas a Colombia, y con apenas el entrenamiento adquirido en Oxford para “reseñar libros, no escribirlos”. “Confieso que no llegué [a Colombia] con un tema y una hipótesis” —escribe, al evocar los días primeros de un dilatado love affair con América Latina que lo llevó a fundar, en St. Antony’s College, el primer centro de estudios latinoamericanos que hubo en Oxford—. Todavía hoy, Deas no alcanza a explicarse por qué llegó a interesarse tanto por el “anárquico y poco respetado siglo XIX colombiano”, aunque sí sabe que el impulso original emanaba de algo muy distinto al deseo de singularizarse en la industria académica de ambos lados del Atlántico como el tipo que más cosas sabe acerca de Colombia. Sea como haya sido, durante mucho tiempo ese impulso no tuvo una clara formulación intelectual. “Tal vez andaba buscando la República de Costaguana”, aventura, guasón, aludiendo al imaginario país suramericano en el que Conrad sitúa la acción de Nostromo.
La encontró toda y de golpe en un panfleto de miserable aspecto y borroso pie de imprenta. Un amigo suyo depuraba su biblioteca y, sabedor de la debilidad de Deas por las rarezas bibliográficas, le obsequió las memorias de un tal J. M. Phillips, un veterano que narraba, a cincuenta años de los acontecimientos, el final de una contienda civil.
Poco después de una batalla “nostrómicamente” llamada de “La Humareda”, y como a las diez de la noche, Phillips siente un fuego nutridísimo en la parte norte del campamento, donde están atracados los vapores. Uno de ellos que guardaba el armamento y las municiones tomados al enemigo, una brigada de sesenta mulas y un cadáver en cámara ardiente en el salón, se había incendiado accidentalmente:
El zapateo de las mulas acorraladas producía gran impresión, pues todo el mundo comprendía que se estaban quemando vivas. Sobre la albarrada, frente al buque, había una infinidad de soldados cansados y dormidos. El general Lombana, que estaba en el buque siguiente, viendo el incendio, advirtió a gritos que, al quemarse la casilla del capitán, ésta caería sobre el puente y haría disparar la culebrina de proa, cargada con metralla, y podría matar a algunos de esos soldados.
Se les trató de despertar, pero fue en vano: el sueño del soldado que ha combatido un día entero es un poco más profundo que el del justo, y hubo que tirarles de los pies, operación a la que caritativamente vino a ayudar el general Lombana. En el momento en que hacía su obra de caridad se cumplió su previsión: la casilla cayó al puente, la culebrina se disparó y la metralla despedazó al general Lombana, dejándolo sin manos y lleno de heridas.
Se le llevó al vapor contiguo, con ánimo de socorrerlo, pero él, que era médico, les dijo a sus colegas: ‘Yo comprendo perfectamente que no tengo remedio; déjenme tranquilo y que mis ayudantes me den a fumar un cigarrillo”. Así se hizo.
Por mano de sus ayudantes fumaba y conversaba con ellos, dándoles consejos respecto a que no abandonaran la causa liberal por más contratiempos que hubiera. Hizo que le tuvieran abierto un reloj que se hacía mostrar cada rato. Anunció los minutos que tardaría en tener hipo, a cuántos empezaría su estertor y, últimamente, a cuántos moriría, todo lo cual se cumplió con exactitud.
Las 22 guerras del coronel Aureliano Buendía palidecen de pura banalidad al lado de la narración de Phillips. “¿Qué hace el historiador frente a un relato así?”, inquiere Deas. “¿Forma un equipo de auxiliares de investigación y aprende estadística?” Colombia lo cautivó para siempre con esa lectura.
Que un guerrero —un “hombre de acción”— tuviese comercio feliz con las letras no ha debido resultar extraordinario a un compatriota de Sir Walter Raleigh, de Winston Churchill y del coronel T. E. Lawrence. Tampoco el que una joven nación hispanoamericana hubiese experimentado un frenesí lexicográfico y gramatical como el de Colombia durante todo el siglo xix.
Deas ha observado, cauto, que el fenómeno no fue exclusivamente colombiano: a principios del siglo xix, cualquier tendero de la Nueva Inglaterra estaba obligado a anunciar que su establecimiento tenía buen acopio de whisky, melaza, percales, aperos de labranza, pólvora… y libros de ortografía inglesa. Se trata —y Deas cita a gente que luce autorizada en estas cosas— de un fenómeno típicamente poscolonial, propio de pueblos todavía inseguros de su nueva cultura y que tratan de reafirmarse demostrando que su habla es más correcta que la de los habitantes de la madre patria.
La clásica advertencia ante los peligros de una Babel hispanoamericana, si llegara a fragmentarse en nuestro continente el vínculo común de la lengua, tampoco fue obra de un colombiano, sino del venezolano Andrés Bello, en su discurso inaugural de la Universidad de Chile, en 1843. Pero no hay duda de que el cultivo de la filología alcanzó en Colombia extremos verdaderamente epidemiológicos. Muchos han despachado esa obsesión gramatical y lexicográfica declarándola un blasón excluyente y “oligarca”, un pendón más del muy abominado Partido Conservador. Un historiador comunista —Nicolás Buenaventura— a menudo era felicitado, no sé con cuánto fundamento, por la pureza de su español, a lo que invariablemente respondía que ella le había costado al país doscientos mil muertos.
Cuidar la lengua con arrogante erudición, señala Deas, ciertamente no ha sido garantía de tolerancia, y una medida del arraigo de esta sociopatía la da el deporte nacional de “cazarle” gazapos prosódicos a García Márquez o Álvaro Mutis —o a cualquiera de quien se abomine— y escarnecerlos en pedantes artículos de prensa. Sin embargo, es justo decir que los colombianos de hoy día tratan con mucho sentido del humor la superchería de ser el suyo el país de América donde mejor se habla y escribe el español. Con todo, Deas no se dio nunca por satisfecho con la explicación al uso según la cual el fervor filológico de tantos hombres públicos colombianos durante más de medio siglo no fue más que el soberbio penchant de una facción oligarca por un “vocabulario de dominación”. Para él, se trató de un fenómeno inusitado en cualquier época y en cualquier país del mundo: ni más ni menos que de un gobierno de gramáticos en su forma más pura y directa. “Es difícil, actualmente —dice—, para la mayoría de los colombianos evocar esa clase de hegemonía […], imaginar las lealtades que exigió en sus días de esplendor y hasta entender las ganas de burlarse de ellas”.
No opacaré la deslumbrante nuez de su ensayo tratando de sumarizar malamente lo que el lector puede hallar en Del poder y la gramática (Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1993), antología quintaesencial de los escritos de Deas. Pero sería igualmente imperdonable dejar de mencionar un hecho escueto y elocuente, anotado por él: cuatro gramáticos, vinculados entre sí por el trabajo en una misma editorial —la Librería Americana—, llegaron a ser presidentes de la nación en el lapso de sólo treinta años.
Uno de ellos, Miguel Antonio Caro, publicó en 1870 un muy aplaudido Tratado del participio. En sociedad con el mítico Rufino José Cuervo produjo también una gramática latina que alcanzó gran éxito entre los eruditos españoles de su tiempo.
El anecdotario popular de la vida pública de Caro alude con frecuencia a su erudición: un conciudadano le pregunta qué diferencia hay entre “estar dormido” y “estar durmiendo”. Respuesta: “la misma que hay entre estar jodido y estar jodiendo”.
Miguel Abadía Méndez, el último presidente de una hegemonía conservadora, gobernó en tiempos de la controvertida huelga de las bananeras, pero halló tiempo para ordenar, él también, unas Nociones de prosodia latina. Marco Fidel Suárez, por su parte, fue pionero del deporte nacional de cazar errores en los escritos ajenos. Uno de sus adversarios publicó una novela de costumbres titulada Pax; Suárez no tardó en asestarle 150 páginas con la lista de sus errores: Análisis gramatical de Pax. José Manuel Marroquín fue el presidente colombiano que perdió Panamá, pero nunca la buena opinión de sí mismo. “Puedo decir lo que muy pocos estadistas —declaró—: recibí un país y le devolví al mundo dos”.
Su aporte a la bibliografía gramatical fue un texto que todavía se vende por las calles de Colombia, en ediciones piratas: Tratado de ortología y ortografía castellana. Generaciones enteras de colombianos aprendieron, en sus rimas, que
Las voces en que la zeta
Puede colocarse antes
De otras letras consonantes
Son gazpacho, pizpireta
Cabizbajo, plazgo, yazgo
Hazlo, hazlas y juzgar
Con pazguato, sojuzgar
Hazte y los nombres en azgo…
Malcolm Deas tiene, sin duda, un punto blando en su corazón para los prohombres liberales que desafiaron el dominio conservador en cuestiones de lenguaje. La verdad, no fueron muchos, pero los hechos —no solamente gramaticales— de uno de esos pocos, el general Rafael Uribe Uribe, merecen contarse.
Uribe Uribe fue un sujeto versátil, como sólo sabe darlos la vida política de su país: fundador de periódicos, plantador de café, guerrero, parlamentario y, last but not least, escritor. Como tantos versátiles latinoamericanos, murió asesinado en 1914.
Durante la guerra civil de 1885, llevado de un celo disciplinario, al parecer proverbial en él, Uribe Uribe mató de un disparo a un soldado de su propio bando. El tiempo que, por causa de aquel homicidio, debió pasar en prisión se le hizo más corto escribiendo. Así, tradujo un artículo de Herbert Spencer, convirtió un arduo texto de geología en un opúsculo divulgativo y compuso las 376 páginas de su Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones de lenguaje.
“Su carrera, su prestigio, su arsenal, no hubieran quedado completos sin un libro así”, asegura Deas, antes de informarnos de que para Uribe Uribe, como para cualquier político liberal colombiano de su época, el gramático archirrival por excelencia era Miguel Antonio Caro. Pero para cruzar aceros con Miguel Antonio Caro era preciso todavía contar con lo más parecido al arma absoluta durante la Guerra Fría: entre gramáticos colombianos de fines del xix, la bomba de neutrones era el latín. No bien dejó la prisión, Uribe Uribe contrató un preceptor de latín, “un desconocido traductor de tratados religiosos”. Se hizo dar lecciones por aquel insuficiente instructor durante tres meses, aunque sus hagiógrafos afirmaron que aprendió el latín por sí solo, con un manual, en su celda.
Los Congresos colombianos de las dos últimas décadas del siglo xix fueron dominados por los conservadores. Sólo dos liberales llegaron a ser electos diputados en aquel periodo. Nuestro Uribe Uribe se las apañó para ser uno de ellos, y todo indica que fue nada más para enrostrarle a Caro que no era el único latinista en el palenque. Para demostrarlo, durante la deliberación de una ley, Uribe Uribe desenfundó, amartilló con el pulgar y disparó al aire un proverbio: Nunqua es fide cum potente socia. La cámara en pleno guardó silencio, petrificada por el sacrílego estruendo de una locución clásica proferida por un liberal antioqueño.
El diario de debates no recoge la reacción de Caro ante la pronunciación latina de Uribe Uribe, pero la versión más consolidada de aquel episodio sostiene que el filólogo conservador se llevó las manos a los oídos y, en una torcedura de asco, exclamó, como Kurtz en el último rollo de El corazón de las tinieblas: “¡El horror, el horror!”
La Librería Americana fue consumida por las llamas del Bogotazo, el 9 de abril de 1948. Deas observa ¿con melancolía? que nuevas ciencias anglosajonas, particularmente la economía, han brindado oportunidades alternativas para el ejercicio de la erudición y engendrado nuevos “vocabularios de dominio”.
En mayo de 2004 visité a Deas en Oxford. Fue una suerte hallarlo en casa pues, desde hace muchos años, pasa la mayor parte de su tiempo en Bogotá. Quería de él sus pareceres sobre el Plan Colombia y sobre los reparos que a éste se han hecho desde el ámbito de las ONG.
También en cuestiones de actualidad, Deas es un discrepante. Para él, la pobreza y la desigualdad, por sí solas, están muy lejos de explicar suficientemente la violencia colombiana. Identificar y valorar acertadamente todas las causas que contribuyen a la violencia en aquel país requeriría, según Deas, un libro tan extenso y meticuloso como el muy ilustrativo del fallecido John Whyte, Interpreting Northern Ireland (Oxford University Press, 1990): “las comparaciones que a partir de su lectura pueden hacerse con Colombia ayudarían a una mejor comprensión del problema”.
A partir del final de la Guerra Fría, la academia ha prestado mucha más atención a las guerras “pequeñas” e inmanejables. Deas cita un trabajo de Paul Collier, recogido en Greed and Grievance: Economic Agendas in Civil Wars (Lynne Rienner Publishers, 2000). Las correlaciones que Collier halla más relevantes en muchas guerras, no sólo en Colombia, son el flujo de exportaciones básicas fácilmente gravables por los rebeldes, una población joven relativamente iletrada y, por lo tanto, reclutable, un territorio extenso, un patrón de colonizaciones dispersas y una historia de conflicto. “Colombia tiene todos esos elementos”, señala Deas, dejando para otros sacar las conclusiones.
Aparte el excurso sobre la violencia en Colombia, pasé la mayor parte de aquella velada escuchando a Deas hablar de José María Vargas Vila, considerado como paradigma de la improbidad de muchos intelectuales latinoamericanos. Hoy sé que me obsequió con una frondosa versión “conversacional” de un extraordinario ensayo suyo —que vine a leer mucho después— sobre el hombre de quien Jorge Luis Borges dijo que sólo una vez en su vida rozó la literatura. “Vargas Vila vive entre nosotros”, me dijo Deas, bajando la voz en tono conspirativo, mientras me servía el escocés de más en su cocina. En la alta noche oxoniense me pareció escuchar a Lovecraft hablando de una de sus criaturas de terror cósmico.
El “nosotros” en boca de Deas no nombraba al género humano en general: al escucharlo, comprendí que, de tanto pensar en nuestras cosas, Deas se cuenta ya a sí mismo como un latinoamericano, tan exasperado como el que más por la desazonadora suerte de nuestro continente.
A quien dude que el espíritu de José María Vargas Vila vaga en pena todavía, el profesor Deas le invita a constatar cómo sigue alimentando muchas cosas en nuestra América: “el autobombo periodístico, la arrogancia de los columnistas, los testimonios oculares de segunda mano, el antiyanquismo de reflejo, la superficialidad en el juicio disfrazada con citas de moda, la pereza como distinción, la culpa siempre ajena…”
Al despedirme, ya estaba yo bastante escorado por el escocés. Justo en la esquina hay un pub donde entré a tomar el del estribo y donde decidí que algún día iba a tratar de escribir, lo mejor que pudiese, una semblanza del súbdito británico que, a este lado de Sir Francis Drake, más cosas sabe acerca de Colombia.
Recuerdo haber pensado cuán paradójico era tener que ir hasta Oxford para escuchar ideas verdaderamente iluminadoras sobre el país vecino al mío que más fácilmente confundo con el mío. Pero luego recordé a otro súbdito de la Reina Isabel ii. Recordé a L. P. Hartley, el novelista contemporáneo de Deas, tan admirado por su generación. Recordé una frase suya que habla del pasado como ese país extranjero donde las cosas se hacen de modo diferente. Y todo en torno a Malcom Deas dejó ya de parecerme paradójico. –
(Caracas, 1951) es narrador y ensayista. Su libro más reciente es Oil story (Tusquets, 2023).