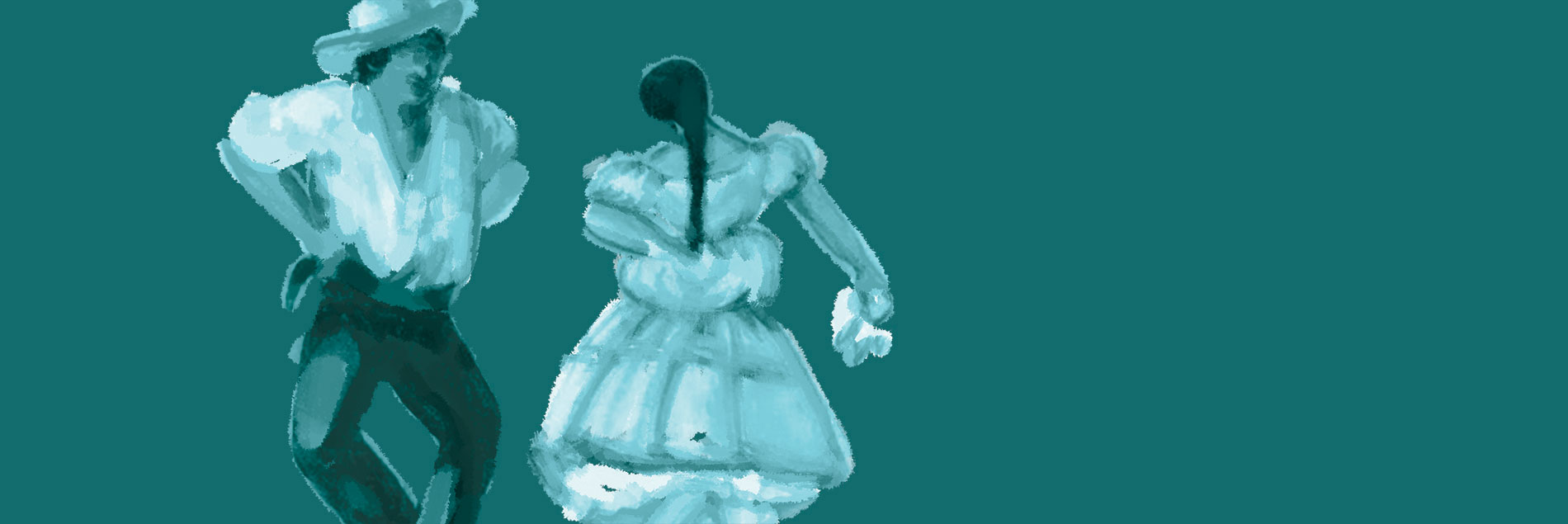El negocio era sencillo. Simulábamos un cásting para una película de Trueba o Almodóvar, y de las cuatro o cinco horas grabadas seleccionábamos las tomas en las que las chicas se decidían a quedarse en ropa interior o a desnudarse. Con aquel material montábamos un vídeo de treinta o cuarenta minutos y Marcos, el jefe del grupo, se encargaba de colocarlo en el mercado del porno soft, siempre ansioso de carne fresca.
El negocio era sencillo pero había una serie de reglas que debíamos respetar.
Primera regla: los cástings se organizaban siempre en ciudades de provincias, lo bastante alejadas de Madrid para que nuestro falso brillo capitalino resultara seductor, lo bastante grandes para que no pudieran convertirse en ratoneras. Córdoba, León, Murcia…: en el último medio año habíamos recorrido buena parte de la geografía peninsular, y en todos esos lugares habíamos encontrado decenas de jóvenes como las que buscábamos, chicas de bonita figura y gesto enfurruñado que se consideraban acreedoras a una vida distinta, superior a la que podían ofrecerles sus mugrientas familias, y nos veían como a emisarios que el destino enviaba para redimirlas.
Segunda regla: nunca, bajo ningún concepto, forzábamos a nadie a hacer nada que no quisiera. Nuestros métodos eran más sutiles. La señorita Charo, que era la que se ocupaba de reservar la habitación de hotel, imprimir las tarjetas con nombres inventados, poner anuncios en los periódicos locales y proporcionar al asunto un vago aire de profesionalismo y respetabilidad, examinaba previamente a las aspirantes y comentaba como para sí: Ésta podría estar bien en el papel de Amelia, y ésta tiene el físico que Almodóvar quiere para Verónica… Buscaba entonces en sus carpetas y entregaba a las chicas las páginas de guión que les correspondían. Se trataba invariablemente de escenas en las que Amelia o Verónica o comoquiera que se llamara se despojaba de la ropa y se abrazaba a un osito de peluche o se acariciaba y fingía un orgasmo o hacía como que se lavaba las partes íntimas. Las chicas leían aquellas páginas, y siempre había alguna que se acercaba a la señorita Charo y con voz temblorosa le preguntaba si no tenía otro personaje para ella. La señorita Charo la observaba por encima de las gafas y decía: Para actrices de tu edad es lo único que hay; yo sólo busco lo que la productora me pide. Las palabras actriz y productora solían surtir un efecto inmediato, y lo normal era que la chica volviera a su rincón y se aplicara a memorizar sus escasos diálogos. No todas lo hacían, por supuesto, y casi preferíamos que alguna de ellas se marchara escandalizada porque eso nos simplificaba las cosas: unas la seguían y otras se quedaban, y éstas, que ya sabían a qué se quedaban, eran las que nos interesaban. Cuando pasaban a la habitación y se situaban delante de mi cámara, habían vencido ya todas las resistencias, y para que se desnudaran y empezaran a lavarse o acariciarse bastaba con que Marcos se quitara un instante el puro de los labios y dijera: ¿Cómo te llamas? ¿Laura? Qué nombre tan bonito. Pues nada, Laura, tranquila. Respira hondo, y adelante. Algunas veces, la chica se quedaba a medio desvestir y preguntaba si no podría hacer lo mismo pero sin desnudarse, y entonces la señorita Charo le decía a Marcos: Te lo dije, es una buena chica, y las buenas chicas no valen para esto. Y la chica bajaba la mirada y se desabrochaba el sujetador con gestos de colegiala. Otras veces, mientras fingía un orgasmo particularmente realista, lo que la señorita Charo decía para estimularla era: Voy a llamar a la productora; creo que ya la tenemos. Y la chica se entregaba con más ardor a su simulación, y yo grababa y grababa hasta que Marcos me decía: Corta, ¿qué tal ha estado la toma?
Tercera regla: trabajábamos hasta bien entrada la tarde pero jamás pernoctábamos en la misma ciudad. Si en aquella ocasión en Valladolid las cosas nos fueron mal, fue precisamente porque no respetamos esta regla.
*
Estábamos en un barrio de reciente construcción llamado Parquesol. ¿Dónde coño está el hotel?, ¿dónde coño está el puto hotel?, repetía Marcos, golpeando el volante con la palma de la mano. Pues si no lo sabes tú…, dijo la señorita Charo, ¿no decías que habías vivido aquí? Marcos gruñó: ¡Pero de eso hace quince años!, ¡y entonces no existía ninguna de estas casas! Nos metimos por una calle que tampoco era la calle del hotel, y Marcos me miró con resentimiento por el retrovisor:
—¿Y tú qué, mudito? ¿No dices nada? ¡Los que no dicen nada o son mudos o son maricones! ¡A lo mejor eres las dos cosas!
Yo nunca decía nada porque nunca tenía nada que decir, y en situaciones como ésa Marcos acababa recriminándomelo. Mi laconismo, sin embargo, era algo menor, accesorio, como esos pájaros que picotean en las grietas de la piel de los rinocerontes, y estaba claro que su verdadero motivo de irritación no era yo sino el rinoceronte. ¡Podrías hablar alguna vez!, ¡podrías decir aquí está el hotel!, ¡podrías decir mira ese letrero, es el puto letrero del puto hotel!, siguió diciendo hasta que precisamente nos encontramos con el letrero del hotel. ¡Ya estamos, mudito!, ¡ya hemos llegado!, dijo entonces con súbita alegría. Me llamaba mudito desde la época de la Modelo, donde él cumplía una condena de cuatro años por vender varias veces el mismo solar y yo una de dos por receptación.
La mañana fue aburrida. Putillas con remilgos, desfondadas actrices dispuestas a todo, alguna que otra adolescente con menos años de los que aseguraba tener: lo de siempre. A las dos interrumpimos para comer en el restaurante del hotel. Marcos era asqueroso incluso en su forma de comer. Escupía en el suelo los huesos de aceituna y hablaba con la boca llena. Decía: ¿Os habéis fijado en la morena de las tetas caídas? Ésa es de las que no dicen nada al novio y un día se enteran de que todo el mundo las ha visto en Internet… ¡Me gustaría ver la cara del novio! Decía cosas así, y luego se echaba a reír y mostraba el bolo alimenticio. Yo me encogía de hombros y la señorita Charo, que siempre estaba a régimen, calculaba las calorías de la comida y fingía no prestar atención.
Reanudamos la sesión y no parecía que las cosas fueran a ser muy distintas. Fueron pasando ante mi cámara las primeras chicas, que recitaban sus frases con entonación escolar y se desnudaban de un modo desmañado y sin gracia. Para que aquello tuviera el aire inocente de un simple ensayo el propio Marcos colaboraba dándoles las réplicas.
—Estamos hechos el uno para el otro —leía, y la chica respondía:
—Pero a ti sólo te interesa mi cuerpo. ¿Qué sabes tú de mi alma?
Si alguna chica le gustaba especialmente, la obligaba a repetir la escena. Le decía: Has estado bien pero sé que puedes hacerlo mejor, mucho mejor. Vístete y vuelve a empezar. Y la chica obedecía y Marcos daba una húmeda calada a su puro y la miraba vestirse y desvestirse.
A eso de las seis quedaban ya pocas chicas. La señorita Charo abrió la puerta e invitó a pasar a la siguiente. Adelante, Flora, dijo. Le eché un vistazo. No era gran cosa. Dieciocho o diecinueve años, pelo rubio teñido, nariz de cerdita. ¿Qué tal, Flora?, ¿estás nerviosa?, no hay prisa, tómate el tiempo que necesites, la saludó Marcos. La chica miraba a uno y otro lado como si le extrañaran la cámara y el equipo de sonido pero también todo lo demás: se diría que no había estado nunca en una habitación de hotel. La señorita Charo tendió unos folios a Marcos y dijo nada más: Verónica. Marcos asintió con la cabeza. Dijo: Muy bien, Flora. Supongo que te has estudiado el personaje. Eres Verónica y nunca duermes sin tu osito de peluche. Cuando quieras… La chica tragó saliva. ¿Mirando a la cámara?, preguntó. Mejor mirándome a mí, contestó Marcos. Lo que Flora se disponía a hacer se lo había visto a cientos de Verónicas a lo largo de los últimos seis meses: pronunciar alguna frase insulsa, abrazarse al osito, depositarlo con mimo sobre la cama, quitarse las primeras prendas… Se desabotonó la blusa y la dejó caer. Se descalzó y empezó a bajarse el pantalón. Si no llegó a desnudarse del todo fue porque Marcos lo impidió. Me dijo: Corta, mudito. Y se acercó a la chica, que, en braga y sujetador, le observaba como preguntándose en qué se había equivocado. ¿Cómo te llamas?, dijo Marcos. Flora Guzmán, dijo ella. Quiero decir cómo te llamas de verdad, dijo Marcos, y ella sonrió con resignación: Yo pensaba que en el mundo del cine… En realidad me llamo María Jesús. Pero nunca me ha gustado. Muy bien, María Jesús, ordenó Marcos, vístete, es suficiente. Si hay algo, ya te llamaremos. La señorita Charo y yo le mirábamos sin entender. Nunca le habíamos visto hacer una cosa así. La chica se vistió y salió de la habitación con aire contrito.
A partir de ese momento, Marcos se mostró desganado y sombrío, y ya ni siquiera se molestaba en dar las réplicas. Grabamos a las últimas chicas, nos metimos en el coche e hicimos unos cuantos kilómetros en dirección a Tordesillas, donde paramos a cenar en un restaurante de carretera. La señorita Charo suspiró: Ay, un día de éstos lo dejo todo y me vuelvo a Tudela, a trabajar de cocinera en la fonda de mi hermana… La señorita Charo siempre hablaba de volverse a Tudela y de la fonda de su hermana. La cámara de vídeo descansaba sobre la cuarta silla. Nunca la dejábamos en el coche por miedo a los robos, y lo normal era que, en un momento u otro, Marcos la encendiera para examinar con ojos lujuriosos el material. Así lo llamaba él: el material. Aquella noche tardó más de lo habitual en encenderla y, cuando lo hizo, buscó directamente a Flora Guzmán, es decir, a María Jesús, que ni siquiera había llegado a desnudarse. Le vi pulsar varias veces los botones de rewind y play. Lo hacía en silencio y con una mueca de lástima en el rostro.
—¿Se puede saber qué te pasa? —preguntó la señorita Charo.
—Es su hija —dije.
—Muy inteligente, mudito.
—¿Y tú cómo sabías que tenía una hija? —me preguntó la señorita Charo.
Negué con la cabeza. Nos habíamos conocido cinco años antes pero seguía sin saber demasiado de su vida: en la cárcel hay mucha gente que prefiere no tener pasado. Salimos del restaurante y Marcos dijo: Volvemos a Valladolid. La señorita Charo protestó: ¡Eso ni pensarlo! Él la hizo callar: Será cosa de un momento. Tengo derecho a saber qué ha sido de mi mujer.
*
La chica vivía en una calle tan estrecha que ni siquiera se podía entrar en coche. Aparcamos en una esquina, y la señorita Charo y yo nos dispusimos a esperar. Será cosa de un momento, volvió a decir Marcos sosteniendo los guantes en una mano. Mantuvimos el motor en marcha para que el interior del coche no se enfriara. La señorita Charo cabeceaba de vez en cuando y murmuraba: Este hombre… Les vimos venir por el callejón. Marcos abrió la puerta y dijo: María Jesús es muy simpática y nos va a enseñar la ciudad. Le hice un sitio en el asiento trasero. Se había arreglado para salir. Se había pintado los labios y puesto unos pendientes baratos. Marcos conducía y la chica decía: Ahí está el río, y ahora veréis la catedral y la plaza… La señorita Charo no decía nada, y eso obligaba a Marcos a hablar más de la cuenta. Qué bonita la catedral, qué bonita la plaza, decía.
Luego dijo: Necesito un café. Entramos en una cafetería que tenía una estufa en el centro y los cristales empañados. Buscamos una mesa con cinco sillas, cuatro para nosotros, la otra para la cámara. María Jesús sonreía como sonríen las chicas que quieren resultar adorables. ¿Y eso que me estabas diciendo?, preguntó, y Marcos esquivó nuestras miradas: ¿El qué? Ella insistió: Eso, lo de la película, lo de Almodóvar, lo de que está buscando una chica como yo… Vino el camarero y pedimos whiskies y cafés. Si alguien conoce bien los gustos de Pedro, ése soy yo, dijo Marcos, ¿quién te crees que le habló de María Barranco?, ¿y cómo crees que la descubrí?, ¡así mismo!, ¡presentándome en Málaga y montando un cásting! Hablaba y hablaba de actores que tenían trabajo gracias a él, de realizadores importantes que no cerraban un reparto sin consultarle, y María Jesús apretaba las manos entre las rodillas y preguntaba cómo era esa gente en la intimidad, si llevaban una vida como la de las personas normales, si la fama les había vuelto vanidosos y egoístas. Su credulidad no conocía límites, y las mentiras de Marcos eran cada vez mayores.
—¿Te he hablado de Antonio?
—¿Qué Antonio?
—¿Qué Antonio va a ser?, Antonio Banderas, ¿te he dicho que el mes pasado estuve con él en Miami y me dijo…?
Contó no sé qué anécdota disparatada, y María Jesús agitó la cabeza y susurró: ¡Qué profesión tan bonita…! No es para tanto, no te creas, replicó él aparentando la falsa modestia de los grandes hombres, y la señorita Charo no pudo sofocar un bufido. Marcos la atravesó con la mirada. El café…, dijo ella, ¡está hirviendo!
Cerraron la cafetería y volvimos al coche. Marcos protestó: No puede ser que esté todo cerrado… ¡Qué va!, dijo María Jesús, ¡hay un montón de sitios! La señorita Charo bostezó. Marcos dijo: Si estás cansada, te dejamos en el hotel… Siguió las orientaciones de María Jesús hasta que llegamos al hotel del barrio Parquesol. La señorita Charo dio las buenas noches. Marcos le dijo: Súbete la cámara a tu habitación. Dijo tu habitación como si tuviéramos tres habitaciones y no una sola, que era al mismo tiempo de los tres y de nadie porque no estaba previsto que nadie fuera a dormir en ella. La chica salió para cambiar de asiento y despedirse de la señorita Charo. Espero que nos veamos pronto, oí que le decía. Marcos descubrió mi mirada en el retrovisor y, aprovechando que María Jesús estaba de espaldas, me espetó: ¡Qué! Luego recuperó su anterior compostura para decir adiós a la señorita Charo. Estás cansada, le dijo, duerme, que ya te despertaremos.
Fuimos a un bar muy ruidoso que estaba celebrando la happy hour. Allí happy hour quería decir que te servían el doble, no que te cobraran la mitad, y la camarera nos puso tres pintas de cerveza aunque sólo habíamos pedido tres cañas. Marcos se empeñó en brindar. Brindamos primero por la noche de Valladolid, luego por las vallisoletanas guapas, más tarde por María Jesús y su futuro en el mundo del cine.
¿Pero de verdad crees que Almodóvar…?, preguntó ella, emocionada. Marcos alzó la voz más de lo que la música exigía: ¡No me cabe duda!, ¡sería un tonto si no te contratara!, ¡pero, si Pedro te deja escapar, seguro que te contrata otro! Volvimos a brindar. Ahora que no estaba la señorita Charo, Marcos podía dar rienda suelta a sus fanfarronadas, y no paraba de inventarse anécdotas sobre la estrecha amistad que le unía a Almodóvar, a Trueba, a Bigas Luna… ¿También a Bigas Luna?, preguntó ella. Pensaba que te lo había dicho, dijo él casi con sorpresa, pensaba que te había dicho que a Penélope se la presenté yo… Penélope Cruz, suspiró María Jesús, mi novio me decía que tengo los ojos de Penélope Cruz… ¡Ah, tienes novio!, dijo Marcos, y ella dijo: En realidad no; vivíamos juntos pero lo dejamos hace un mes. Pero ¿cuántos años tienes?, le preguntó, como si no lo supiera. Diecinueve, dijo ella, ¿te parezco demasiado joven para haber vivido con un chico? No, no es eso, es que…, dijo Marcos, pero no concluyó la frase y se apresuró a cambiar de tema: Háblame de tu familia, de cómo es tu vida, de lo que has hecho hasta ahora. Nos estábamos acercando al motivo que de verdad nos retenía en Valladolid. La chica, sin embargo, no tenía demasiadas ganas de hablar de eso: una vida normal, dos novios entre los quince y los diecinueve años, un par de empleos en los que no había durado mucho…
—¿Y tu infancia? —preguntó Marcos fingiendo despreocupación—, ¿cómo fue tu infancia?
—¡Huy, mi infancia! —exclamó ella por toda respuesta, y Marcos hizo señas a la camarera para que nos sirviera más cerveza.
De ese bar fuimos a otro no menos ruidoso, y de éste a uno que estaba a punto de cerrar, y en todos los bares dejaba Marcos generosas propinas. Estaba extrañamente excitado, pero su excitación no podía atribuirse, al menos no del todo, a los efectos del alcohol. María Jesús, por su parte, había acabado emborrachándose, y su actitud no era ya la de la chica que se esforzaba por resultar adorable. En ese último bar, mientras el camarero barría entre los taburetes, me señaló con la barbilla y preguntó:
—¿Y éste?, ¿nunca dice nada?
Marcos hizo un gesto con la mano:
—Déjalo, no es mudo pero como si lo fuera.
También ellos enmudecieron entonces, y su silencio se hizo más presente que nunca en aquel local semivacío y sin música. Para acabar con lo embarazoso del instante Marcos volvió a lo de siempre, a lo de tú vales, a lo de tienes talento y un buen físico, no te falta de nada, estoy seguro de que Almodóvar… María Jesús ahora nos miraba con desconfianza. ¿Qué queréis de mí?, dijo, ¿echarme un polvo?, ¿eso es lo que queréis? Marcos reaccionó con sincera indignación, ofendido como estaba en lo más hondo de sí mismo. ¿Cómo puedes decir eso?, dijo, ¿de verdad piensas que lo único que buscamos es llevarte a la cama?, ¿ésa es la idea que tienes de nosotros?, ¡en ese caso, lo mejor será que te dejemos en tu casa y nos olvidemos de todo! Sus palabras y sus gestos transmitían una sensación tan verídica de dignidad lastimada que la chica se arrepintió de sus palabras. Lo siento, decía, perdóname, perdonadme los dos, he bebido demasiado y no sé lo que digo, y Marcos se levantó del taburete y dijo vámonos, aunque de todos modos teníamos que irnos porque ya no quedaba ningún cliente y el camarero nos observaba con hostilidad desde el otro lado de la barra.
Ya en la calle, María Jesús nos insistía para que fuéramos al bar de una gasolinera que no cerraba en toda la noche. Pero Marcos dijo: Yo ya no bebo más. La chica nos cogió del brazo y vagamos por la ciudad sin sentir el intenso frío de la madrugada. No os pongáis así, decía con arrullos de niña mimosa, ya os he dicho que he bebido demasiado y no sé lo que digo, y yo pensé que, si no fueran padre e hija, seguro que habrían acabado follando en cualquier lado: tampoco habría sido la primera vez. Marcos recuperó de golpe el buen humor y dijo:
—En mi trabajo sólo hace falta penetración psicológica.
—¿Qué quieres decir?
—No has querido hablarnos de tu vida, pero no hace falta porque lo sé todo. Y lo que no sé lo adivino.
María Jesús soltó una risita de adolescente nerviosa. Paseábamos entonces por una desangelada avenida con edificios de los años cincuenta. Marcos dijo: Sé, por ejemplo, que pasaste tu infancia en un barrio como éste, y que creciste en una casa parecida a todas ésas. A través de la manga del abrigo noté los dedos de María Jesús cerrándose con fuerza. No me extrañaría que hubieras crecido en cualquiera de estas casas, prosiguió Marcos, y ella le interrumpió maravillada: ¡En esa de ahí, justo en esa casa viví hasta los nueve años! Cruzamos. Era un portal oscuro, con una placa de un callista y otra de una peluquería de señoras llamada Gwendolyne. Marcos entrecerró los ojos y añadió: También sé que tu infancia no fue feliz. La chica dejó caer los brazos. ¿Cómo lo has adivinado?, preguntó, y Marcos dijo: Se te nota, se te ve en la cara, en ese fondo de tristeza que no puedes ocultar aunque te empeñes… Por unos segundos María Jesús le observó entre incrédula y fascinada, y me dije que acaso Marcos se había arriesgado en exceso: si él la había reconocido después de tantos años, ¿por qué no le iba a reconocer ella a partir de sus recuerdos de la infancia o de las fotos que sin duda su madre conservaba?
—¿Quién eres? —dijo.
Lo siguiente habría sido decir: Eres mi padre, ¿verdad? Pero María Jesús era demasiado inocente para establecer tales asociaciones, y cuando decía quién eres quería decir cómo has podido adivinar todo eso, de dónde te vienen los poderes, quién te ha enseñado a adivinar el pasado de la gente.
—Es cierto, mi infancia fue cualquier cosa menos feliz… —agregó, y parecía a punto de echarse a llorar.
Las argucias de Marcos habían surtido efecto. Depuesta toda resistencia, María Jesús se lanzó a hablar de su infancia junto a su madre, de lo mucho que ésta había sufrido cuando su padre se marchó, de cómo había requerido apoyo psicológico y atravesado una temporada de adicción a los tranquilizantes, de su incapacidad para aceptar el fracaso matrimonial y los resentimientos que éste había originado… Dijo con tristeza: La quiero mucho pero no la soporto. En cuanto pude me largué de casa. Ahora hablamos por teléfono pero preferimos no vernos.
Las confidencias continuaron delante de unas tazas de café en el bar de la gasolinera. María Jesús hablaba de la vergüenza que de niña le producía su condición de hija abandonada, de las fantasías a las que había recurrido para suplantar la figura del padre, de la crueldad de las compañeras de colegio que conocían su secreto… ¡Menudo cabrón!, exclamó de pronto, ¿puede haber alguien así, que en quince años no sienta el menor interés por su hija?, y Marcos asintió con energía y dijo: Desde luego, ¡menudo cabrón! La chica apretó los puños y dijo: ¡Le odio! ¡No le conozco, casi no lo he visto en mi vida, no tengo ningún recuerdo suyo, pero le odio con todas mis fuerzas! Daba la sensación de que nunca antes había tenido la oportunidad de desahogarse y de que por nada del mundo iba a dejar escapar la ocasión que le brindábamos nosotros, dos desconocidos. Eso éramos ahora para ella, unos desconocidos, unos hombres sin pasado que entre el humo de los cigarrillos y el olor del café atendían al drama de una mujer desdichada, y los sueños de dejar su ciudad y dedicarse al cine y vivir una vida mejor se habían convertido en algo secundario. Marcos se frotaba el entrecejo y mostraba una expresión apesadumbrada que no parecía fingida.
—¿Y ahora cómo está? —dijo.
—¿Quién?
—¿Quién va a ser? Tu madre.
La chica hizo un gesto de fastidio.
—Trabaja en una conservera. No gana mucho pero sí lo suficiente para hacer un viajecito al año. El verano pasado estuvo en Italia con unas amigas: un viaje organizado. De los hombres no ha querido volver a saber nada… ¡Y mira que yo le insistía en que tenía que olvidarse de su marido y buscarse un novio…!
Volví a mirar a Marcos, y en ese momento no me pareció tan asqueroso, acaso porque él sí se lo parecía, porque se repugnaba a sí mismo. María Jesús siguió hablando de la vida de su madre y de la suya propia mientras, en el exterior, las primeras luces del día se abrían paso en la neblina de la madrugada. Los coches, con los faros todavía encendidos, desfilaban despacio a ambos lados de los surtidores. Un hombre salía de una furgoneta y dejaba en el suelo un atado de periódicos y revistas. Una mujer fregaba el escalón de entrada al bar.
—¿Qué tal si nos vamos? —dije.
Se volvieron los dos hacia mí y se echaron a reír.
—¿Pero tú no eras mudo? —dijo ella.
Salimos. Volvíamos al centro de la ciudad por el mismo camino por el que habíamos venido. Pasamos por delante de la casa en la que había vivido María Jesús y también Marcos, su padre. Dejamos atrás varios de los bares en los que habíamos estado bebiendo. Llegamos a una avenida con árboles y paradas de autobús. Marcos preguntó qué hora era, y a la vez que lo preguntaba miraba su reloj de pulsera. No puede faltar mucho, dijo. Luego nos hizo señas de que le siguiéramos y anduvo mirando los rótulos de las tiendas. Se paró ante una floristería. Consultó los horarios. Abren dentro de un cuarto de hora, dijo. En realidad no tuvimos que esperar tanto, porque al cabo de un par de minutos llegó una señora y metió la llave en el candado de la persiana. Marcos se inclinó hacia María Jesús.
—Seguro que a tu madre le gustan las flores —dijo.
La chica protestó con timidez pero él ni la escuchó. Entró en la tienda al tiempo que en su interior se encendían las luces y señaló un expositor del que colgaban varios ramos de rosas rojas. ¿Uno de estos ramos?, preguntó la dependienta. ¡Uno no!, ¡todos!, dijo Marcos, quiero que coja todas esas rosas y prepare un ramo muy grande, el ramo más grande que se haya visto jamás en Valladolid. La señora fue deshaciendo los ramos y disponiendo en forma de inmenso abanico las flores sobre el mostrador. Luego juntó los tallos con papel de plata, lo envolvió todo en celofán y, tras consultar a Marcos con la mirada, se lo entregó a María Jesús, que sonreía abrumada como si aquel ramo no fuera para su madre sino para ella. Yo misma se lo llevaré, dijo, e hizo un gesto que quería decir: ¡Cómo pesa!
Nos despedimos en la siguiente esquina. La sonrisa cansada de María Jesús asomaba por encima de las flores.
—Tenéis el coche al final de esta calle —dijo—. Yo me voy para allá.
—Bueno, María Jesús, ha sido un placer —dijo Marcos, y primero intentó darle la mano y luego un beso, y al hacerlo aplastó con el pecho algunas de las rosas—. Tendrás noticias nuestras, ¡o de Almodóvar! —añadió azorado.
—Adiós, parlanchín —me dijo María Jesús, besándome también.
Se dio la vuelta y echó a andar hacia el semáforo. Marcos la miraba marchar con los ojos entornados. De repente se echó la mano al bolsillo de la cartera y la llamó. La chica retrocedió. Sosteniendo los guantes bajo la axila izquierda, sacó Marcos varios billetes de cinco mil pesetas y los colocó doblados en el centro del ramo.
—Dale también esto —dijo—. Para el próximo viaje que haga con sus amigas. Pero no le digas quién te lo ha dado. ¡Y ahora corre! ¡Ya tienes el semáforo en verde!
María Jesús cruzó la avenida y nosotros fuimos en busca del coche. Marcos llevaba los guantes en una mano y resoplaba por la nariz. Entramos en el coche. Puso el motor en marcha. Sacó un puro de la guantera. Se lo llevó a los labios y me miró. ¿Tú crees que se lo dará?, dijo. Las flores es posible pero el dinero… De su expresión había desaparecido todo rastro de emoción. Tenía la mano apoyada sobre la palanca del cambio pero no se decidía a arrancar. Prosiguió: ¡Como si no conociera yo a estas chicas…! ¡Son todas iguales! Seguro que ya se ha metido en una tienda y se lo ha gastado en trapitos. Bueno, qué más da. Lo importante es que yo he hecho lo que tenía que hacer, ¿no te parece? He hecho lo que tenía que hacer, y basta. Era una cuestión de principios. ¡Sí, de principios! Tú me conoces, sabes que tengo un sentido de la moral. Dime: ¿tengo o no tengo un sentido de la moral? Me preguntó varias veces si tenía un sentido de la moral pero en ningún momento esperó que yo le contestara. ¿Me has visto alguna vez hacer un vídeo de maricones?, me preguntó después, ¿eh?, ¿me has visto? ¡No, claro que no! ¡Y eso que los pagan muy bien! ¿Por qué no he hecho nunca vídeos de maricones?, ¿por qué? ¡Pues porque tengo un sentido de la moral! ¡Por eso! ¡Y por eso he hecho lo que he hecho!, ¿está claro?
Acudimos al hotel a despertar a la señorita Charo. Marcos aparcó en doble fila y me miró. Entra y llámala, dijo, dando una calada al puro. Yo no me moví. Está bien…, murmuró. Salió del coche. Entró en el hotel. A través de la ventanilla le vi acercarse despreocupado al mostrador de recepción. Aparecieron dos hombres y le enseñaron algo. Marcos hizo el gesto de echar a correr pero los hombres se abalanzaron sobre él, le retorcieron el brazo a la espalda y le pusieron unas esposas. Apareció después un tercero sosteniendo mi cámara. Me cambié rápidamente de asiento y puse el motor en marcha. Antes de arrancar vi a Marcos lanzarme un vistazo último y furtivo, el puro colgándole de los labios.
Sólo algún tiempo después, mientras conducía por una carretera estrecha y plagada de curvas, me pregunté si habría sido ella, María Jesús, la que nos había denunciado. ¿Habría llegado en algún momento a darse cuenta de que aquel hombre era su padre? Pero qué importaba: eran tantas las chicas que podían denunciarnos… ~
(Zaragoza, 1960) es escritor. En 2020 publicó 'Fin de temporada' (Seix Barral).