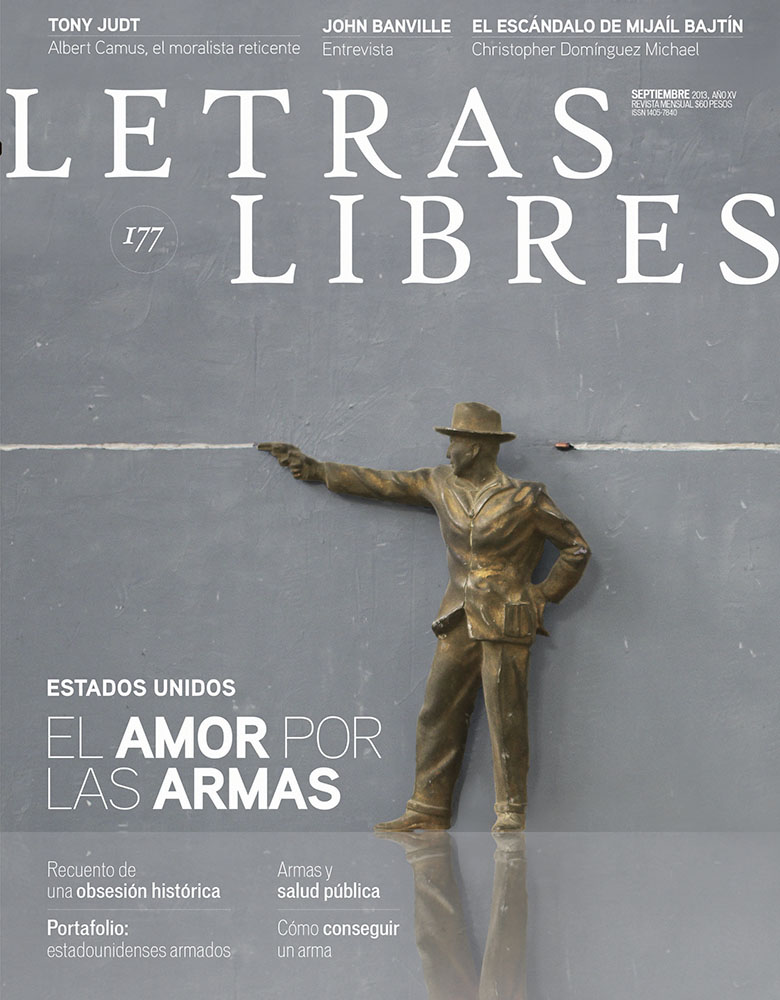El brillante profesor de filosofía José Gaos, que huyó del franquismo al terminar la Guerra Civil española para refugiarse en México, acabó sumido en un profundo escepticismo y en un gran desencanto. Él mismo explicó que, después de haber creído en diversas expresiones filosóficas, terminó comprendiendo que ya había agotado las experiencias y que era incapaz de aceptar como verdadera ninguna escuela de pensamiento. Se podría decir que en el lapso de su vida había sufrido una sucesión de conversiones que lo llevaron a ser un kantiano, a abrazar a continuación la fenomenología, para después transitar por el existencialismo y el historicismo. Hay un fascinante libro que recoge las contribuciones a un seminario que organizó Gaos en 1958 con el objeto de reflexionar sobre la vocación filosófica (Filosofía y vocación, editado por Aurelia Valero, fce, 2012). El libro revela a un pensador que a sus 57 años ha quedado exhausto después de haber pasado por una sucesión de verdades sin haber logrado cristalizar una obra propia en la cual creer firmemente. En esa etapa de su vida se enfrenta al resurgimiento del positivismo y del pensamiento marxista, pero ya no tiene interés en las nuevas ideas que se ponen de moda y que influyen en los discípulos que se congregan en su seminario. Los textos que reúne este libro son inéditos e incluyen tres trabajos de Gaos que asombran por la crudeza y la honestidad con que expresa la crisis que está enfrentando. Quienes hayan leído sus Confesiones profesionales, que publicó ese mismo año, habrán podido probar un adelanto de las angustias que se revelan en estos textos inéditos.
En ellos hay una verdad que el filósofo defiende encarnizadamente, a pesar de su escepticismo, y que ya había expresado anteriormente. Está convencido de que hay una estrecha y esencial relación entre la filosofía y la soberbia. Ahora agrega una trágica dimensión personal a la idea de que la soberbia es la esencia de la filosofía. Gaos mismo, explica, se dedica a la filosofía por soberbia, es decir, por afán de superioridad, por querer usar el saber como medio de dominación y por el gusto que produce lucir el poder del saber. Reconoce que también la curiosidad intelectual lo impulsó a acercarse a los saberes filosóficos, pero agrega una nota terriblemente amarga: considera que la vocación que lo impulsa se ha frustrado o fracasado, y que solamente sigue trabajando por inercia profesional. De allí concluye que acabó por ser “el soberbio en que la superioridad de hecho no está a la altura del afán de superioridad: un pobre diablo”.
La autocrítica a la que llega Gaos es de una brutalidad escalofriante. Sus discípulos quedaron estupefactos y casi mudos ante esta demolición del ego del maestro. Rehuyeron casi todo comentario. Uno de ellos (Ricardo Guerra) negó que la filosofía fuese una voluntad de poder o una confesión personal. Otro (Alejandro Rossi) declaró que carecía de interés llegar a “un lamento sobre la grandeza y la miseria de los intelectuales”. Emilio Uranga compara la crisis de Gaos con la que sufrió Husserl alrededor de los cincuenta años, en 1906, cuando ya había publicado una obra trascendental. Pero no menciona ninguna obra de su maestro. Por su parte Luis Villoro afirma que la filosofía como forma de vida implica un desapego de todo fin mundano.
De hecho Gaos cometió un suicidio filosófico, porque negó todo valor al pensamiento salvo el que ocurría como monólogo solitario de cada persona. Concluyó que la misma enseñanza de la filosofía –a la que había dedicado su vida– era absurda y que todo diálogo era una farsa. Pero su suicidio fue, a su manera, una enseñanza. Ya Albert Camus en El mito de Sísifo había proclamado que el suicidio es el único problema filosófico verdaderamente serio. Si se decide que la vida no tiene sentido y que es absurda, el suicidio parece la única solución.
Gaos escogió el suicidio filosófico que hacía años venía cultivando. Se le había acabado el aliento con que inflaba la soberbia, que es una aspiración a un poder intelectual inmerecido. El problema radica en saber quiénes deciden los méritos y cómo se toma la decisión de atribuirlos. Si los filósofos (y por extensión los intelectuales) pierden el aliento y si en el medio que les rodea no corren vientos que hinchen sus velas, la cultura puede entrar en decadencia. Más vale correr el riesgo de que proliferen personajes “hinchados con fuelles de lisonja”, como dijo Baltasar Gracián, a que la sociedad se quede sin pensadores. Es mejor que la soberbia impulse a camaleones del viento, sabandijas del aire, doctos legos, sabihondos y doctorcetes –para usar los coloridos términos de Gracián sobre la soberbia en El Criticón– a que cunda el desaliento, se desinfle la curiosidad y se deshinche la voluntad. El saber creador puede resistir un contorno de mediocridad altiva, vanidosa y arrogante. Pero si se intenta extinguir la soberbia alentando el suicidio intelectual, se corre el riego de matar a la sabiduría. José Gaos no entendió que, parafraseando una conocida fórmula de La Rochefoucauld, la soberbia es un homenaje que la tontería rinde al genio. …
Es doctor en sociología por La Sorbona y se formó en México como etnólogo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia.