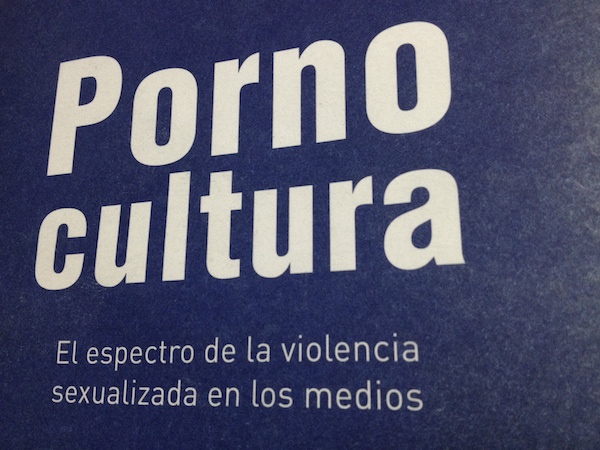Rascacielos y rebaños de ovejas. Fue una de mis primeras imágenes de Madrid: las ovejas pastaban –Dios sabe qué, en semejante estepa-, entre torres de alta tensión, junto a la autopista, a unos pocos cientos de metros del último rascacielos, la torre del grupo editorial Anaya, por ejemplo; y es que la ciudad, al menos por alguno de sus lados (el nordeste, en dirección a Barajas), termina así, abruptamente, en el desierto, como un pueblo del Far West. Al principio de vivir en Madrid –primeros años noventa– aquello me irritaba: me parecía una ciudad con pretensiones de metrópoli que no se había sacudido el pelo de la dehesa. (Yo conocía la expresión, pero no tenía la menor idea de qué era una dehesa. Y no lo sabía no sólo porque ese especial ecosistema dedicado al pastoreo es propio de Extremadura, principalmente, y yo era de la otra punta de España, Barcelona, sino por el mismo motivo por el que ignoraba qué es una vega, una era o una nava: porque Barcelona, mucho más que Madrid, da la espalda al campo. Con los años, y mediante excursiones a pie o en bicicleta, me he enamorado de las dehesas extremeñas, y me he enterado también de que El pelo de la dehesa es una comedia del siglo XIX sobre un tema que en Francia estuvo de moda –nosotros a la zaga, como siempre…– en el XVII: un marqués arruinado quiere casar a su hija con un rico palurdo campesino.)
No eran sólo los rebaños. Era también la arquitectura de ciertos barrios de Madrid, como ese que se conoce por distintos nombres (Centro, Justicia, Malasaña…) aunque ninguno tan hermoso como el que se le daba aun antes de la guerra, y que Rosa Chacel utilizó como título de una de sus novelas: Barrio de Maravillas. En ese barrio y aledaños hay muchas casas, amplias, cuadradas, con viejos tejados rojos rematados por una hilera horizontal de tejas pintadas de blanco. Igual, sólo que con cinco pisos, que las casas de los pueblos manchegos. Es el mismo principio que rige los rascacielos más antiguos de Manhattan: un prototipo tradicional (en el caso de Nueva York pueden ser cosas tan dispares como el palacete rococó o el neotudor británico) agigantado, lo que produce un curioso efecto, de sueño surrealista o espejo deformante… En otros barrios (supongo que depende de quiénes eran –de qué provincia venían– quienes los construyeron en el siglo XVIII o XIX) la arquitectura que predomina no es manchega, sino de Castilla la Vieja: adusta, de país frío y pobre, conventual y guerrero. Secas edificaciones de ladrillo, llenas de aristas, con ventanas enrejadas, que en pleno Madrid evocan el frío de Burgos, la ciudad donde se hizo fuerte Franco, o el barro y la lluvia de Estella, donde el pobre pretendiente Carlos tenía su corte pobretona, su ejército de curas fanáticos y militares melancólicos, derrotados de antemano, que retrata el genial Valle-Inclán en su trilogía sobre la guerra carlista: El resplandor de la hoguera, Los cruzados de la causa, Gerifaltes de antaño… En aquel entonces, y hasta hace cuatro días, España era todavía España, la España de Azorín y de Baroja y del “me duele España” unamuniano. Luego vino el franquismo, en el que todos a coro habríamos dicho, si hubiéramos podido decir algo, habríamos suspirado bostezando: “me aburre España”… y luego, en dos días, plis plas, a España no la conoce, como profetizó Alfonso Guerra, ni la madre que la parió.
Desde un punto de vista estético, en Madrid lo que disimuló o suavizó la transición fue el ladrillo. Del hosco ladrillo castellano pasamos sin darnos mucha cuenta al ladrillo pobretón, con ventanas de aluminio y bicicletas en los balcones, de barrios como Esperanza, y al ladrillo pseudo-británico de barrios pseudo-elegantes en torno a un centro comercial pseudo-americano, como Arturo Soria. Mirábamos la modernidad, los McDonalds, los rascacielos… –olvidando los tejados y las ovejas– y nos creíamos modernos.
Nos lo creíamos, hasta que un buen día, entre los chalecitos de ladrillo adosados –cada uno con su verja, su jardincito, su escalerita de la calle a la puerta, su garaje y su caseta del perrito, y vistas a un hotel (el Conde de Orgaz) pintado de rojo con falsas columnitas blancas–, en medio de ese pseudo-Londresito de cartón piedra en el que sólo nos faltaba salir a la calle con bombín, de pronto, en el silencio, retumbaba, retumba, un grito áspero: “¡Chamarileroooooo…!” Y entonces no hay más remedio que reconocer que el silencio reinante no es un silencio civilizado y de buen tono, sino estepario; de que Madrid, ya lo dijimos, está plantado en la meseta como un pueblo del Far West, y de que la vieja España nunca muere. Otras veces es el silbido del afilador –con su piedra de afilar, la correa, la bicicleta: no falta nada, ni el mal genio– o una familia gitana con una cabra amaestrada y una pianola chirriante… Todo esto lo he visto yo, con estos ojos que se ha de comer la tierra, para decirlo con palabras procedentes también de esa vieja España que bien mirado, sí muere. La están matando inocentemente nuestros hijos. La mía –trece años– chatea, escucha su iPod, opina sobre Britney Spears y dice “mola mazo”, pero jamás oyó hablar de dehesas, hasta hace nada creía que Franco era contemporáneo de Napoleón, y la primera vez que vio un burro exclamó: “¡Oh, un conejo!”… por las orejas. Y porque a ambos los conocía igualmente –únicamente– por los dibujos de sus libros de cuentos.
Por el momento, las dos Españas conviven, creo que pacíficamente. En mi barrio, Chueca, uno de los más representativos en esto –ha pasado en menos de diez años de ser un barrio-barrio, con su verdulería y su mercería y su bar con tapas y churros y el suelo lleno de papeles y colillas, a ser multiétnico, enrollado, lésbico-gay, sofisticado, ultramoderno, neoyorquino: tiendas de ropa, gimnasios, bares de copas–, siempre muestro a los visitantes dos comercios frente a frente, en la calle Gravina: de un lado un zapatero remendón, de esos de covachuela, olor a cuero, desorden bíblico y un cartel a la puerta escrito a mano que anuncia “Se tiñen bolsos” (¿pero alguien, alguna vez, hoy día, tiñe un bolso?), el otro una tienda llamada “Plaisir gourmet. Delicatessen del mundo”, que vende caviar iraní y foie-gras del Périgord.
Yo antes echaba de menos Barcelona, una ciudad, como París o Londres, con mil o dos mil años de historia, que se ha hecho poco a poco. Una ciudad con gótico y románico y modernidad sin sobresaltos, comercial y burguesa, homogénea, una ciudad urbana de verdad, en la que hay que recorrer trescientos kilómetros para ver una oveja.
Ahora ya no. Ahora me he dado cuenta de que esas ciudades ultramodernas y pasadas de moda, neoyorquinas y de pueblo, donde las viejas que hacen la compra en zapatillas comparten calle con el sex-shop gay, las ciudades que han multiplicado su población en unos pocos lustros y que han crecido a saltos, como Atenas, Moscú o México D.F., tienen el atractivo impagable, el encanto atroz, que les da la incongruencia. ~