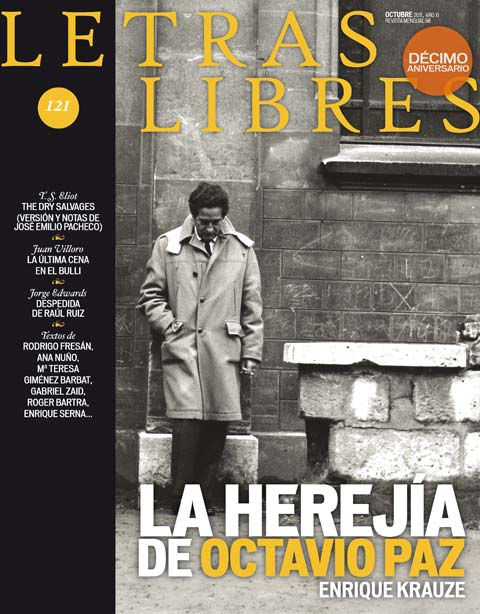Digresión I
Los editores han adoptado este vicio que nos ha traído la globalizada red (una imagen, la red, tan justa que es posible ver en su centro el bicho que la teje): todo exponerlo y ponerlo todo en circulación. Todo quiere decir: cualquier cosa e indistintamente. El órgano vital y el pellejo desechable. El grano y la paja, el metal puro y la escoria. La obra acabada y el borrador. El resultado de días o meses o años de trabajo, y el apunte que no quiso ser otra cosa.
Habrá que resignarse: la posteridad de un escritor dejará de estar basada sobre todo en lo que publicó en vida, y en cambio lo estará cada vez más también en lo que nunca quiso dar a conocer. Debe de ser una faceta más del dominante “relativismo”. Se impone acabar con las jerarquías; en este caso, con la petulante manía de distinguir entre el pasajero apunte en una libreta, y la novela, el poema o las memorias escritos con el lector –y el editor que, se supone, habrá de pagar por publicarlos– en mente. A ver si de una vez, confundiendo retazo y obra, nos deshacemos de la fastidiosa idea de que hay ideas mejores que otras.
Como casi siempre, en el origen no fue así. El origen, en los años ochenta del pasado siglo, fue la mutación de una añeja disciplina filológica –el correcto establecimiento de los textos– en la llamada “genética textual”. Había interés, en el mundo académico, en disponer de herramientas que dieran cuenta de obras canónicas de la modernidad literaria con la mayor exactitud, mediante la exhibición razonada del corpus íntegro de sus “ante-textos”. Y así como franceses –de Foucault a Derrida, de Bourdieu a Lyotard– habían sido en los sesenta y setenta los gurús de la arbitrariedad hermenéutica, también fueron franceses los pioneros de esta remozada versión del horror vacui barroco, con los “papelotes” de Proust o las cartas a Louise Colet fungiendo de putti de relleno. Eso sí, a los Pierre-Marc de Biasi y Jean-Yves Tadié les debemos al menos una completísima, casi asfixiante comprensión de obras como La educación sentimental y la gran novela de Proust.
De aquel origen, a esta caricatura de hoy. Ahora no son clásicos, es decir obras que alcanzan esta condición tras templarse en la fría mirada de generaciones de lectores, críticos e imitadores, sino la producción –aún humeante, en algunos casos a medio cocer– de cualquier reciente difunto, lo que se ve sometido al pasapurés editorial.
Digresión II
Hace unos años escribí1 lo que pensaba de la elevación de Djuna Barnes a los altares de la poesía: que, para ser poeta, no basta con haber escrito y publicado o no media docena o medio millar de poemas. Poco antes2 había dicho la opinión que me merecía el que Alejandra Pizarnik –que sí fue poeta– se viera convertida en la autora de un diario supuestamente ejemplar.
A Barnes, su biógrafo más entremetido, Philip Herring, le hizo el flaco favor de editar absolutamente todo lo que siguió garabateando esta escritora (“más genial que talentosa”, según el certero dictamen de T. S. Eliot) mucho después de que el enfisema y el alcohol le hubiesen empezado a alterar el juicio. Conviene aclarar que Djuna Barnes sigue siendo –o debiera seguir siendo, que hemos llegado al punto de tener que emitir hipótesis sobre lo que hasta ayer era obvio y mañana dependerá, con perdón de Bertolucci, de la estrategia de la araña– sobre todo la autora de Nightwood. Una novela, como también vio Eliot, escrita en un inglés digno de Shakespeare, además de un cuadro clínico veraz de la disolución moral que precedió a la Segunda Guerra Mundial.
En cuanto a la pobre Pizarnik, qué decir, salvo que, entre su hermana y albacea literaria, las muchas “viudas” que compiten por el control de su legado y algún sagaz editor han logrado convertirla en la bibliotecaria de Babel: no hay línea de su obra publicada en vida que no se encuentre prefigurada o reflejada en la más banal anotación de su diario, que basta leer para comprender que esta poeta hubiese preferido no publicar, o al menos no sin una intensa poda. De tanto airear contingencias, ahora hasta su suicidio parece dudoso. Sí, es verdad que un día se le fue la mano con el seconal sódico, pero su intención no era esa: ahí está, caramba, el interesante giro en su escritura, anunciado en este o aquel fragmento, para demostrar que tenía razones para querer vivir.
Homenaje
Ahora le ha tocado el turno a Elizabeth Bishop. En 2006, la publicación de los poemas, borradores y fragmentos inéditos3 dio el pistoletazo de salida, de cara al centenario de su nacimiento celebrado este 2011, a la rebatiña en que se ha convertido el oficio de editar cualquier cosa que Bishop escribiera hasta su muerte. Ampliamente editada, antologada y premiada –recibió todos los honores incluido el inconcebible de Poet Laureate Consultant in Poetry to the Library of Congress–, la obra de Bishop incluye, por lo demás, algunas de las mejores páginas de prosa memorialista publicadas en el siglo XX en Estados Unidos, junto a ensayos y relatos que bastarían para cimentar la reputación de cualquier otro escritor, pero que en este caso son el fondo sobre el que destaca una extraordinaria labor poética.
Con menos de un centenar de poemas publicados en más de cuatro décadas –un promedio de dos o tres poemas por año–, Elizabeth Bishop llevó la poesía a su estado óptimo de instrumento de precisión. Un instrumento capaz de describir con exactitud una tetera silbando en la cocina (the teakettle’s small hard tears / dance like mad on the hot black stove), un armadillo huyendo del diluvio de fuego en una noche de San Juan (Hastily, all alone, / a glistening armadillo left the scene, / rose-flecked, head down, tail down), una estación de gasolina en una carretera brasileña (Somebody / arranges the rows of cans / so that they softly say: ESSO – SO – SO – SO // to high-strung automobiles. / Somebody loves us all), un mapa (Topography displays no favorites; North’s as near as West. / More delicate than the historians’ are the map-makers’ colors), sin dejar en ningún momento de incluir al observador en su ángulo de visión.
La demolición controlada de la efusión confesional, la búsqueda de la exactitud y la detestación de la metáfora gratuita; la reivindicación del lenguaje como el más lúcido apéndice del ojo, la demostración de que la función más noble y difícil de ejercer de esa forma especializada del lenguaje que es la poesía consiste en dar a ver, en un instante preciso y único, a la vez lo visto y a quien lo ve… Esta labor –de nuevo: extraordinaria–, con la publicación de todo lo que Bishop no quiso publicar y de hecho no publicó en vida, cuelga ahora de la telaraña, inevitablemente pegoteada de polvo y babas.
Hemos olvidado –o estamos olvidando, y deprisa– aquello que W. H. Auden, apropiándose una metáfora del Soneto CXI, decía de Shakespeare: The dyer’s hand was completely immersed in what it worked in.
La mano del tintorero, sumergida en su labor: de eso se trata. No de la mancha en la mano: el único homenaje en el centenario de Bishop consiste en no despegar la vista de la labor de esta “infalible musa –como la vio su querido Robert Lowell– que perfecciona lo casual”. ~
________
1 “La trama de Penélope”, La Vanguardia-Cultura/s, 2-VI-2004, pp. 12-13.
2 “Esperando a Alejandra”, La Vanguardia-Cultura/s, 31-XII-2003, pp. 6-7.
3 Alice Quinn (ed.), Edgar Allan Poe & The juke-box: Uncollected poems, drafts, and fragments, Nueva York, Farrar, Straus & Giroux, 2006.
(Caracas, 1957) es escritora y editora. En 2002 publicó el libro de poemas Sextinario (Plaza & Janés).