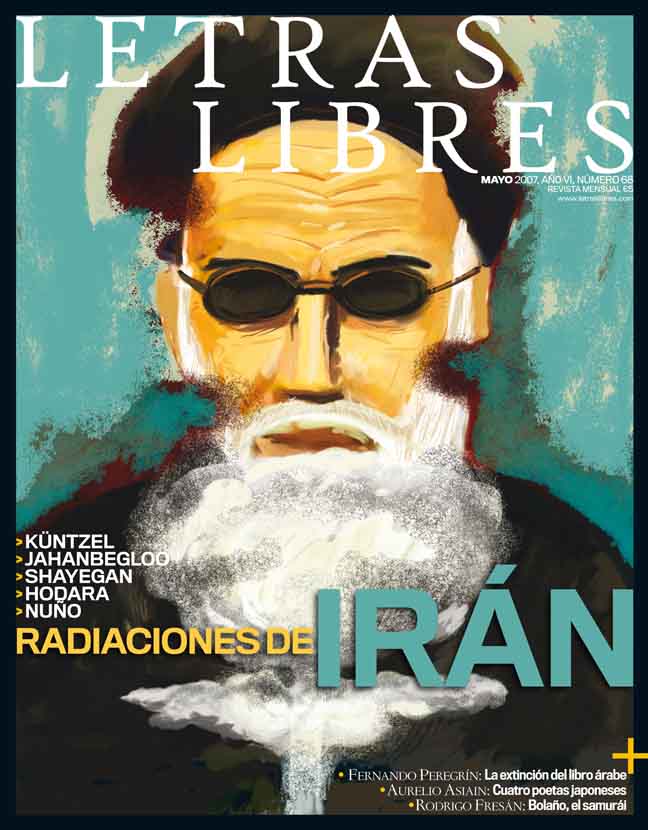Que el ser humano tiene un antepasado rumiante es algo que nadie pone en duda: basta observarle mascar chicle para comprobarlo. Hay personas que adquieren facciones de camello, de ciervo, de toro, de vaca, de cabra, apenas se abandonan al placer de exprimir entre sus molares un pedazo de goma, de lanzarlo de un lado al otro de la boca con la punta de la lengua –una lengua que, por instantes, adquiere voluptuosidades de ola– y de estrujarlo con un ardor rayano en lo obsesivo.
El labio inferior se torna belfo, el rostro se ahocica y la mirada parece abismarse en una prehistoria donde praderas verdes y montañas, desiertos poblados de oasis y espejismos, sustituyen al irredimible –y a veces refrigerado– paisaje laboral o social.
Yo mismo me he sentido acusar rasgos bovinos, o sólo herbívoros, al mascar chicle; pastar entre aquellos caballos peludos, tristemente naturales que admiró Jorge Guillén; encarnar al buey que Rubén Darío viera, de niño, echar vaho bajo el sol nicaragüense, y, en Navidad, a aquel otro que la tradición sitúa justo detrás del pesebre, abrigando con su aliento la pequeña cabeza del Mesías. Más Platero que Orlando he soñado escribir un libro titulado “Juan Ramón y yo”, y más Rocinante que Platero he presentido que Miami es La Mancha, y cada edificio que sustituye un área verde, el terrible Caballero de los Espejos.
Aunque la costumbre de mascar chicle, o, por lo menos, trozos de algo, se remonta a épocas precolombinas (el chicle, tal como lo conocemos, es de ascendencia mesoamericana: la voz “chicle” viene del náhuatl “tzictli”, y ésta, del maya “sicte”), y la psiquiatría ha inferido en esa masticación una actividad con raíces en nuestra edad lactante (recurrente en la propensión de algunos niños a roer el borrador de los lápices), tiendo a pensar que su auge está estrechamente ligado al cine norteamericano. No es raro que en éste se masque chicle seductora, desafiantemente, ni que los devotos de sus estrellas se apresuren a imitarlas, como si mascándolo se les parecieran, y su realidad se tornara pantalla, y sus propias vidas, cine.
Imposible olvidar lo que significaba para un niño de la Cuba de los años sesenta del siglo pasado recibir, por mediación de un pariente exiliado, un chicle oculto en una carta. Ese chicle se llevaba en la boca al colegio, al parque, se paseaba por el vecindario, se exhibía –si algún incrédulo desconfiaba de su autenticidad– como un diente de oro y, ya de vuelta a casa, se espolvoreaba con azúcar y se escondía en el refrigerador, porque tamaños lujos escaseaban, y al día siguiente ese mismo trozo de látex duro y frío volvería a brindar a su dueño la oportunidad de pavonearse delante de sus amiguitos con aires de galán cinematográfico, como si lejos de llevar un trozo de goma vieja en la boca llevara a Marilyn Monroe del brazo.
Nada más triste que un chicle húmedo, acabado de arrojar al suelo. Fuera de su caracol humano se retuerce y, agonizante, suda saliva. Y nada más terco que uno seco, aferrado a la superficie de un mueble. El muy molusco se torna piedra, garrapata infernal, y no hay uña capaz de arrancarlo.
Mascar chicle fue considerado, desde épocas muy tempranas, un hábito de mal gusto, sobre todo si la masticación se llevaba a cabo con la boca entreabierta, se hablaba haciendo ruidos con la goma ensopada, o, peor aun, si ésta, elástica, se inflaba hasta desdoblarse en una enorme burbuja y se hacía estallar ante el rostro de alguien. Hoy no es difícil adivinar en esa burbuja una imagen del universo (al que los científicos describen como un globo que se expande), ni escuchar en su ruptura una versión del Big Bang, ese estallido que, según la ciencia, dio origen al orbe.
Me pregunto si las estrellas verdaderas no masticarán chicle, si eso que llamamos su “titilar” no será el resultado de la contracción y la expansión constantes de sus mofletes. La lengua de la lagartija es una burbuja de chicle. (No pierdo el hilo: Martí recordaba que la palabra “universo” quiere decir lo vario en lo uno, y “lo uno”, el universo –y con él las estrellas y la lengua en cuestión–, tiene algo de chicle.)
Sea como sea, las objeciones al acto de mascarlo caducan. Un equipo de investigadores norteamericanos ha anunciado la fabricación de una goma capaz de retener su sabor inicial por tiempo indefinido y de combatir las caries y el sarro; otro, de investigadores británicos, ha revelado que mascar chicle puede estimular la memoria y la capacidad de pensar. Se sospecha que el beneficio proviene de la masticación y que el avivamiento de la memoria pudiera atribuirse a un aumento en la frecuencia cardiaca y en las dosis de insulina que alcanzan el cerebro.
El pueblo cubano debe celebrar el hallazgo. La publicación, en 1944, del libro “Cuba, país de poca memoria”, del periodista Aldo Varoni, puso al descubierto una de sus mayores debilidades: la falta de memoria histórica, su predisposición a olvidar el pasado y, por ende, a reincidir en errores. La sabiduría popular advierte que más sabe el diablo por viejo que por diablo. No hay sabiduría sin memoria, y el chicle favorece la memoria. ¿Mascará chicle el diablo?
Nuestra afición a la goma de mascar no responde, pues, a una sumisión a los dictados de Hollywood sino a una necesidad de carácter ontológico: el pueblo cubano masca chicle respondiendo a un mecanismo inconsciente de compensación destinado a corregir una falla nacional. En un alarde de intuición supo lo que sólo ahora sabe la ciencia: que mascar chicle beneficia la memoria.
La fabricación de un chicle de sabor prolongado tiene antecedente en el título de un libro de Emilio Ballagas: Sabor eterno, y las ventajas de masticarlo, en una frase de José Lezama Lima: Sabio es lo que tiene sabor. ¡Oh sabio pueblo cubano! ~
nació en Santiago de Cuba en 1952, reside en Estados Unidos desde 1965 y sus libros más recientes son El parlanchín extraviado(Artes de México, 2024) y La juventud del azar(Pre-Textos, 2024).