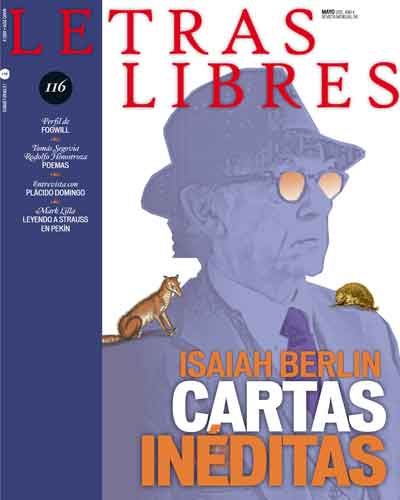Todo el mundo lo sabe: China es un país que está lleno de chinos. ¿Parece una verdad de Perogrullo? De eso se trata, porque la perogrullada quiere enfatizar algo que no puede comprenderse en toda su demográfica inflación si uno no lo vive en términos constantes y sonantes. Y nótese que no digo “contante”, porque aquello es incuantificable. Es constante esa masa elástica de chinos que se expande en pueblos y ciudades. Es sonante: se amolda bulliciosa, gesticulante, exaltada como un líquido que bulle pero nunca se evapora. Cada mínimo espacio, en Pekín, tiene metido un chino dentro.
Salgo del aeropuerto, abordo un taxi entre una muchedumbre de chinos que abordan taxis y se abordan entre ellos. Son las tres de la madrugada y mi compañera empuña un diccionario de mandarín, una tarjeta del pequeño hotel de barrio que hemos reservado, y tiene un optimismo recién estrenado de viajera con ganas de comunicarse. No hay lugar a titubeos, el taxista es asertivo, chinamente barroco y entusiasta. Menos mal que hemos traído el bendito diccionario lleno de ideogramas y que nuestro taxista es todo un profesional, currante nocturno que enseguida comprende la dirección del hotel porque la ciudad es como la palma de su mano.
Dos horas después seguimos dando vueltas por Pekín porque nuestro taxista, al parecer, no comprende la palma de su mano. La primera parada la hizo en una esquina llena de chinos descamisados que bebían cerveza y jugaban a las cartas (gritando, por supuesto). Nos invitó a bajarnos con nuestras mochilas y nosotros nos negamos radicalmente. Aquí no hay nada que se parezca a un hotel. Aceptó nuestra negativa, habló con los descamisados (gritando), escuchó indicaciones y regresó al taxi con una sonrisa taoísta dibujada en el rostro. Al cabo de tres paradas más, en que se repite la misma operación y su sonrisa se ha transformado en una mueca de artes marciales, yo he comprendido que Pekín es un laberinto, y nuestro taxista ha comprendido que dormiremos en el taxi como no consiga llevarnos al hotel.
Nuestro hotel está enclavado en un barrio donde se alternan altos edificios, tugurios, tenderetes insomnes y muchas mesas rústicas con gente comiendo y bebiendo cerveza y gritando. Empiezo a intuir algo: los chinos comen todo el tiempo. No sé cómo hemos llegado al hotel pero aquí estamos. El recepcionista (por fin alguien que habla inglés) verifica profesionalmente nuestra reserva y comienza a hablar en chino muy bajito con su asistente.
Primer consejo: cuando en China alguien se pone a tramitar profesionalmente algo, y acto seguido habla sin gritar con un compañero de trabajo, hay que preocuparse. El recepcionista enseguida nos explica con auténtica severidad confuciana que ha habido una confusión. Nos esperaban ayer y ya son las cinco de la madrugada del día siguiente: nuestra habitación está ocupada. Pero un chino, cuando se trata de vender algo, siempre tiene una solución bajo la manga. No hay nada que negociar, y por un módico precio nos invita a dormir en habitaciones colectivas para mochileros. Mi chica en una y yo en otra.
No hay nada más ilustrativo para un viajero que el primer choque con una ciudad. Podría pensarse, según mi bautismo de fuego, que entré a China con el pie izquierdo y que aquello era una especie de infierno con demonios de ojos rasgados. Pero a Pekín, como a una amante altanera y hermética, hay que cortejarla con paciencia y darle cuantas segundas oportunidades nos permita la paciencia. Entonces uno se enamora.
No aconsejo zambullirse de golpe el primer día en sus íconos turísticos. La ciudad sagrada, la plaza de Tiananmen o la Gran Muralla es mejor dejarlas para cuando el ánimo se asiente: hay demasiados chinos haciendo turismo nacional y uno puede querer salir corriendo, huir en globo o convertirse en asesino. Es mejor salir a la calle, empezar la travesía en el mercado callejero central donde venden todo lo imaginable, y de ahí perderse en las sinuosas callejuelas de los hulong. En medio de estos barrios obreros, donde se alternan pequeños altares religiosos con retratos del camarada Mao, uno puede empezar a cogerle el pulso a una ciudad que parece carecer de lógica, pero que ofrece un encanto que no está a flor de piel sino en sus vísceras.
En China se come de todo y todo el tiempo. Las aceras de los barrios populares están sitiadas por una gran muralla de barbacoa que se extiende al pie de los tenderetes. Y junto a las parrillas, donde se organizan infinitos ejércitos de brochetas empalando todo bicho viviente, hay banquetas rústicas y mesas bajas, todo muy liliputiense. Entonces uno comprende que los chinos no están unidos: están reunidos. En torno a la comida, a la cerveza, a los juegos de cartas, y siempre hay por algún lado una foto del camarada Mao. Así que decidimos cogerle el pulso gastronómico a la ciudad (profunda), y tomamos asiento en una de las mesas para comer algo. Nos extienden un papel tiznado a modo de carta, nadie habla inglés, y nos decidimos (superficialmente) por un dibujo a carboncillo que parece representar un ala de pollo.
Un contingente de eficientes chinos se vuelca en la faena, esto sí que es servicio, no como en España donde los camareros son especialistas en mirar hacia otra parte. Un chino nunca se hace el sueco: trajinan sobre la parrilla humeante y enseguida nos traen una fuente de hojalata con una docena de alas de pollo. Y al minuto una segunda fuente. Y luego una tercera, y una cuarta. Nuestra mesa parece que va a salir volando y mientras comemos mi chica empieza a protestar. Camaradas chinos, que solo hemos pedido unas alitas de pollo, no una granja entera. Nuestra protesta crece, se eleva y parece esfumarse entre las sonrisas de aquellos cuya misión es la de sepultarnos bajo alas de pollo. Cuando la cosa toma envergadura de conflicto internacional, aparece una chinita vivaracha como un polluelo y nos explica en un inglés sin erres que ha habido una confusión. Nos han servido una especie de menú dedegustación de alas de pollo, con distintos condimentos y una gama picante que abarca todo el espectro. Pero si solo somos dos y esto parece un bufet para una boda. No es el fin del mundo: todo es muy barato.
Nuestra estancia en Pekín duró una semana. Luego seguimos viaje rumbo a zonas rurales: Shangri-La, Lijiang, Dali. Un segundo consejo: lo mejor que se puede hacer es vivir la ciudad y luego el campo para comprender que China es un país de contrastes –gritan como si estuvieran a punto de tomar las armas, pero ofrecen una mansa amabilidad rural de cara al forastero. Por todas partes está la huella del comunismo, pero son voraces comerciantes capitalistas. Si te pierdes en una montaña, por ejemplo, recorriendo los agrestes senderos de la Garganta del Salto del Tigre, en el río Yangtsé, es posible que no consigas entenderte, para que te explique la ruta, con una encorvada anciana que vaga por los caminos como alma en pena. Pero con toda seguridad esa misma campesina intentará venderte algo. No hay que preocuparse mientras se recorren senderos boscosos o infinitos arrozales, siempre habrá un chino que sale por debajo de una piedra para saludar y venderte una postal, o intentar cobrarte la foto que le haces.
Al final uno sale de China con la sensación (otra verdad de Perogrullo) de que no ha entendido nada. Pero cuando pisas Madrid y ves a esos chinos que venden cerveza en las esquinas de Malasaña a cualquier hora de la madrugada, o esas tienditas que están abiertas a cualquier hora de la noche, los miras con otros ojos. Los miras con los ojos del contraste: les tienes un poco de cariño, pero sabes que son despiadados comerciantes. Y si aquí no gritan ni montan jaleo es porque están hibernando desde esa amabilidad blindada porque se sienten forasteros. Pero son hormigas laboriosas que van llenando todo espacio posible, y sabes que en algún momento empezarán a cantar como cigarras. ~
(La Habana, 1970) es escritor. Ha publicado más de una decena de libros. El proceso de Roberto Lanza (AdN, 2023) es el más reciente.