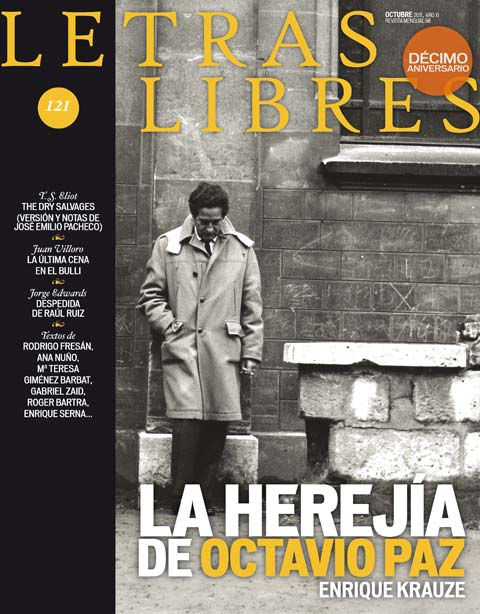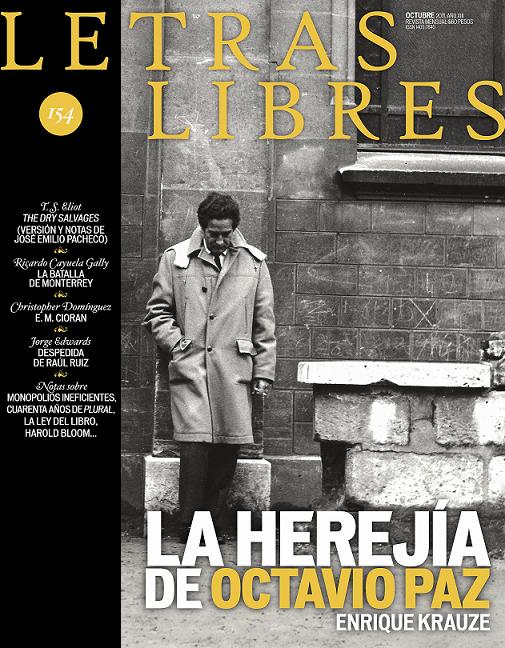Nota introductoria
Rafael Menjívar Ochoa fue un mexicano singular. Nació en El Salvador (1959) pero cuando era un adolescente se fue a México, escapando de la violencia política. Vivió en el DF la mitad de su vida. Sus cuentos y novelas acontecen en México. Sus protagonistas, además, emanan el acento de los marginales mexicanos. Él mismo hablaba como mexicano: un salvadoreño que sudaba mexicano. Su nombre, sin embargo, todavía toma de sorpresa hasta a los mejor informados.
Después de buscarse la vida como periodista, traductor y guionista para cómics, decidió volver a su país natal, donde murió en abril de este año a causa de un agresivo cáncer. Algunos de sus libros –publicados en pequeñas editoriales– se cuentan entre los mejores de la “literatura negra” de Latinoamérica. El cuento “Fade out” pertenece a su libro Un mundo en el que el cielo cae y cae (San Salvador, Revuelta, 2011). ~
– Miguel Huezo Mixco
• • •
–¿Quién? –volvió a preguntar.
Su voz me estaba cansando. A ratos era ronca y agradable, pero se pasaba el tiempo tratando de hablar como niña pequeña. No le quedaba ni a su estatura ni a su cuerpo. Pensé que la iba a extrañar: su madre la había copiado de alguna estatua, y uno no deja sin remordimientos a alguien que parece una estatua.
–¿Quién? –repitió.
No había gritado, pero la voz se le puso tan chillona que me dieron ganas de golpearla.
–Nadie –le dije–. No conozco a nadie. Me la he pasado metido en la cama contigo.
Seguí barajando las cartas. La mesa estaba sucia. Todo estaba sucio. El baño estaba sucio. Cada vez que entraba al baño tenía miedo de que algo me mordiera. No había luz, no había regadera, solo el excusado, el lavabo, una manguera conectada al lavabo y una cubeta para bañarse.
Se quitó las sábanas de encima. La cama estaba a tres metros y aun así me llegó todo su olor; era de esos que hacen que uno deje de pensar. Tres semanas antes no lo había pensado y me había tirado de cabeza en la cama; ahora pude soportarlo.
Se arrodilló en la cama y empezó a acariciarse los pechos y las caderas.
–¿Alguien te ha dado algo mejor?
–No –le dije.
Se apretó el pubis con las manos.
–¿Mejor que esto?
Saqué otra carta.
–Seis de espadas –le dije–. No me acuerdo qué significa.
–Deja las cartas –me dijo.
Se echó boca arriba, con las piernas abiertas.
Saqué otra carta y se la enseñé.
–Nueve de espadas –le dije–. ¿Sabes qué significa el nueve de espadas?
–Que se vaya a la chingada el nueve de espadas. Quiero que vengas.
–Ya no –le dije.
Puse aparte el nueve de espadas y seguí barajando. Se puso furiosa.
–¿Me vas a dejar? –preguntó.
–Sí –le dije.
–A mí no me dejas –dijo, sentándose otra vez–. A mí nadie me deja. Yo dejo a quien se me da la gana, pero a mí nadie me deja.
Saqué otra carta: dos de espadas. Se la enseñé.
–Obstáculos –le dije–. Nueve de espadas y dos de espadas. Parece que hoy solo van a salir espadas. ¿De verdad no sabes lo que quiere decir el nueve de espadas?
Se paró. Era casi tan alta como yo. Estaba sudando. Yo también; hacía calor.
–Crees que soy ninfómana, ¿verdad?
Estaba caminando hacia mí, como gato que va a descuartizar a una mariposa.
–Pues no soy ninfómana. Si los hombres no aguantan a una mujer de verdad, peor para ellos.
Saqué otra carta.
–As de espadas –le dije–. Eso significa que sí eres ninfómana.
Me dio en la oreja con la mano abierta. El mundo se puso rojo.
Cuando me di cuenta ella estaba en el suelo, con la cabeza sobre la cama. Un ojo se le estaba hinchando y tenía la boca reventada. Yo estaba parado en medio de un reguero de cartas. Me costaba respirar. La mesa estaba tirada en el suelo.
–¡Te vas a la mierda! –me gritó–. ¡Te vas a la mierda!
Por lo menos estaba viva. Me sentí bien de que estuviera viva.
Recogí una carta.
–As de copas –le dije–. Casa, hogar, familia.
No me dio tiempo de abrir la puerta. Dio un grito. Me volví y la vi venir con algo en la mano. Una lata de sopa. No sé si uno es estúpido o qué: de lo primero que me di cuenta fue de que la lata estaba oxidada en uno de los bordes. Casi me dio un ataque de risa.
Fue fácil quitarle la lata. Lo difícil fue lograr que me soltara. Me abrazó y empezó a decirme que no la dejara, que me iba a matar, que la perdonara, que era un hijo de puta, que me quedara con ella. Trataba de besarme y me mojaba de lágrimas. No me sentía bien.
–De todos modos me voy a ir –le dije.
Pensé en la policía, que estaba allá afuera, en todas partes, y no me importó. Daba igual que me agarraran ahora o dentro de diez años.
Me soltó.
–Está bien, te vas a ir, pero mañana. Hoy quiero que estés conmigo. Solo hoy. La última vez. Solo hoy.
De todos modos debía ser más de la una de la mañana y no tenía dónde ir. El cuatro de oros estaba tirado contra una pared. Lo recogí y se lo enseñé.
–Cama de amor –le dije–. Ve a darte un baño.
–¿No te vas?
Le besé la frente. Ella se metió al baño.
El departamento era solo un cuarto inmenso. Allí cabían la cocina, el baño, el comedor –una mesa y dos sillas–, la cama y un ropero grande. Junto al ropero había una ventana que daba a la bahía. De vez en cuando se oían las sirenas de los barcos. Era un sonido triste. Pensé que a alguien que está huyendo no se le ocurriría ir a Acapulco sin dinero y con todos esos policías dando vueltas por todas partes. A mí se me había ocurrido.
En el baño se oía cómo se llenaba la cubeta. Abrí una puerta del ropero.
Los roperos son lugares raros. En ese lo primero que se veía era un payaso de trapo, desteñido y feo. Alrededor, miles de cosméticos y perfumes. Mi cara me vio desde un espejo pegado en el fondo; parecía tranquilo, pero no me confiaba de las apariencias. Abrí la otra puerta: tres vestidos chillones, tres batas, un par de pantalones y blusas y no mucho más. Regresé a la primera puerta y abrí el cajón de hasta abajo. Estaba lleno de ropa interior. Si había algún secreto, me dije, tenía que estar allí. De seguro sería un secreto de lo más estúpido.
Metí la mano debajo de toda la ropa interior y me puse a hurgar. Había una caja de madera.
Era de cigarros cubanos. Adentro había papeles. En el baño sonaban cubetadas de agua.
Una carta arrugada, sin sobre: “…ahora sí voy a llegar en diciembre, las obligaciones con la familia…”. Otra carta de un tal JFE de El Fuerte, Sinaloa: “…y ojalá que puedas venir para la boda. Manuel es muy…”.
Fotos.
Una reunión familiar en blanco y negro. Ella a color con una flor en el pelo y una blusa de flores. Una estampa de San Judas Tadeo. Una niña recibiendo una hostia con traje de primera comunión. Un hombre viejo y con cara de angustia en tamaño pasaporte.
–Allí no vas a encontrar nada –oí que me decía.
Estaba en la puerta del baño con una toalla alrededor del pecho. Solo tenía una toalla.
–¿Nada de qué? –le pregunté.
–Abre el cajón de en medio –me dijo–. Busca un sobre de Kodak.
Puse la caja de puros en su lugar y abrí el cajón. Había adornos de porcelana barata, unas medias blancas hechas bola, unos cuadernos, una cigarrera de metal y un sobre amarillo. Dentro había unas fotos.
En la primera ella estaba acostada, desnuda, sonriéndole a la cámara. Se veía más joven y mucho más delgada. En otra estaba con un tipo gordo entre las piernas.
–¿Te gustan?
–Están bien.
Volví a meterlas en el sobre.
Se quitó la toalla y se puso a secarse el pelo.
–Míralas.
Le costaba trabajo hablar; una herida le cruzaba los labios.
En otra foto, otro hombre que estaba con ella. Había otras, todas por el estilo.
–No soy ninfómana –dijo.
Metí las fotos en el cajón. No me había dado gusto ver las fotos, aunque me dije que a lo mejor algo así andaba buscando.
–Son de hace como cuatro años –me dijo–. Tenía otras, pero las quemé.
Se sentó en la cama.
–Ven –me dijo–. Te quiero contar una cosa.
Me senté a su lado.
–Quítate la ropa.
Me acordé del nueve de espadas. Debía estar por allí, en medio de todas las cartas regadas. No hay nada peor que un nueve de espadas, me había dicho ella –otra ella– no mucho tiempo atrás.
Me quité la camisa y me besó un hombro.
–Ya sé que te vas a ir –me dijo–. Todos se van. ¿Sabes por qué se van?
Le acaricié una pierna.
–Porque me tienen miedo –dijo–. No me entienden. Mi hijo también se fue.
–¿Tienes un hijo?
Se paró y fue al ropero. Abrió el cajón de hasta arriba. Hurgó dentro y volvió a cerrarlo. Apartó las cortinas y se asomó a la ventana.
–¿Por qué estás en Acapulco? –me preguntó.
–Se me ocurrió venir –le dije.
–¿Por qué no me dices la verdad?
–Todos vienen a Acapulco porque se les pega la gana.
–Tú no.
–Me dijiste que había una cosa que me querías contar.
–Que todos los hombres se van –dijo mirando hacia afuera–. Que tú también me quieres dejar y que me estás mintiendo. ¿Cómo sé que no me vas a matar hoy en la noche?
Desde hacía un rato tenía ganas de ir al baño. Respiré hondo y fui. No es fácil orinar en un lugar como ese, pero lo logré. Soporté el asco pensando en un folleto turístico que tenía cuando era niño, que guardé hasta que casi era adulto. Visite Acapulco, decía, y se veía a una rubia con un bikini de colores que esquiaba en la bahía. Por eso Acapulco fue el primer lugar que se me ocurrió para esconderme. Pasé una semana caminando por las playas, comiendo en las playas, durmiendo en las playas. Me sentía estúpido. Después del tercer día ya nadie trató de venderme elefantes de ónix ni membresías para ningún club; la única ropa que traía estaba sucia y arrugada. Ella me invitó a comer y me dijo que podía dormir en su casa. Pero no dormí. Horas y horas y horas de sexo y sudor. Nunca creí que pudiera sudar tanto.
Su casa era un buen lugar para esconderse, en el barrio de El Pozo (así dijo que se llamaba), a unas cuadras de La Quebrada, en medio de un laberinto de callejones. Parecía que nadie había caminado desde hacía años por muchos de ellos.
Salí del baño. Ella seguía viendo por la ventana. Sus nalgas eran algo fuera de lo común. Solo había visto otras así en las películas.
Me senté en la cama. Me quité la ropa.
–Tuve un hijo –dijo.
–¿Tuviste?
–Tuve.
Me acosté en la cama. No me sentía bien.
–¿Vienes? –le pregunté.
–No.
Cerré los ojos. La cama olía a sudor.
Necesitaba un trabajo.
–¿Cuánto pagas de renta? –le pregunté.
–Trescientos. Incluye agua y luz.
No estaba mal.
–¿En qué trabajas? –le pregunté.
Sentí que se sentaba en la cama. No quise abrir los ojos.
–Tú sabes en qué trabajo.
Se recostó en mi pecho. Su pelo me hizo cosquillas.
–¿Y tu hijo?
–Ya no está.
Le acaricié el pelo. Olía a coco.
Algo húmedo me corrió por el pecho. Ella respiraba como si llorara.
–Nadie sabe nada –dijo.
Un rato después estaba dormida. Me vestí, agarré quinientos pesos de su bolsa y salí.
Caminé rumbo a La Quebrada. Debían ser las tres de la mañana. Todas las luces en todas las casas estaban apagadas. Me gustó el aire espeso.
Acapulco, me decía, Acapulco. Lo que había alrededor no tenía nada que ver con el folleto turístico que guardé durante todos esos años. No tenía que ver con nada. Eran casas viejas y maltratadas, las alcantarillas olían mal, había basura en las cunetas.
Bajé una cuesta muy empinada. Había una señal que decía Sinfonía del Mar. Había estado allí el primer día que llegué. Era un anfiteatro que daba a mar abierto. Me deprimía pensar en el mar abierto. Me di la vuelta y regresé por la misma calle.
Una pick-up venía hacia mí, con las luces apagadas. Había gente en la parte de atrás. Si hubiera tenido los lentes me habría dado cuenta de que eran policías. Pero no traía los lentes, y solo lo supe cuando la pick-up frenó con un chirrido y los policías se bajaron de todas partes y me rodearon, apuntándome con sus armas. Eran cinco.
Levanté las manos como había visto que se hacía en las películas.
–¿Qué haces aquí a esta hora? –dijo el que se me puso enfrente, un tipo bajo y fornido.
–Nada –dije.
–Regístralo –le dijo a otro.
El otro dejó el arma sobre la nariz de la pick-up y me cacheó. Me dieron escalofríos. Después metió una mano en las bolsas y sacó todo.
–No tiene identificación –dijo.
Le dio el billete de quinientos.
–¿Sabes lo que te puede pasar por no traer identificación? –dijo el fornido con una sonrisa.
–No.
–Te pueden andar matando. Date de santos que te pescamos nosotros; si te agarran los del ejército, te matan.
Se metió el billete en el bolsillo.
Pensé en salir corriendo. Algo notó el fornido, porque me clavó el cañón de su arma en el estómago.
–Ni se te ocurra –me dijo–. ¿Cómo te llamas?
Le di un nombre.
–¿No serás guerrillero?
–No. Soy turista.
–No me chingues –dijo, y la sonrisa se le puso más grande–. Los turistas están allá –señaló rumbo a la Condesa.
–Vine a visitar a una amiga.
–Enséñame qué traía en la bolsa –le dijo al que me había cacheado.
Estaban las llaves de la que había sido mi casa durante muchos años. Monedas sueltas. El anillo.
–¿Y este anillo? –me preguntó.
–Es mío.
–Enséñame las manos.
No me quedaba ni siquiera en el meñique. Ella había sido muy pequeña y de manos delgadas.
–¿A quién se lo robaste?
Era mejor correr. Me pregunté cuántos metros podría avanzar antes de que empezara a sentir las balas en la espalda. Me pregunté si las sentiría. Lo intenté, pero los músculos ni siquiera se movieron.
–No soy guerrillero –le dije–. Solo vine a visitar a una amiga que vive en el barrio de El Pozo.
–¿Dónde queda eso? –me preguntó.
–Tres cuadras para allá.
La cabeza me reventó y el piso subió hasta mi nariz. La nuca me empezó a doler antes de que me estrellara. No me había fijado en un policía que tenía detrás.
El tipo fornido me pateó en las costillas.
–Estás muy pendejo –dijo–. Te voy a llevar.
–¿Por qué?
–Por pendejo.
Me levantaron entre dos y me tiraron en la cama de la pick-up. Me golpeé una ceja y un ojo se me empezó a llenar de sangre.
–Ese no es el barrio de El Pozo. El barrio de El Pozo está muy lejos de aquí, por Renacimiento –dijo el tipo asomándose a la cama de la pick-up–. Ahora sí te llevó la chingada, por pendejo.
Me acordé del retén de soldados que había en la carretera y de cómo nos habían hecho bajarnos del camión para revisarnos. Descargaron todo el equipaje y abrieron cada maleta y cada bolsa. A un muchacho lo pusieron aparte y ya no lo dejaron subir al camión. Un soldado se quedó apuntándole al pecho y él parecía a punto de llorar. No dijo nada, solo parecía que iba a llorar. A lo mejor era guerrillero.
–A mí me dijeron que así se llamaba.
–Pues qué pendejo de creértelo –dijo–. Por andar creyendo te va a llevar la chingada.
Me agarró del pelo y me estrelló la cara contra el piso. Pensé que habría sido mejor salir corriendo –una lluvia de balas; me había gustado la frase– o quedarme encerrado hasta que fuera de día. O no haber venido nunca a Acapulco. O no haber guardado el folleto durante tantos años. O no haber nacido.
–¿Y tú qué haces aquí? –oí que decía el fornido con voz divertida–. Vas a agarrar un catarro.
–Ando buscando a mi patrón.
Era ella. Usó la voz de niña mimada, pero ahora me pareció dulce.
Los policías se rieron.
–¿Tú tienes patrón? –preguntó uno–. ¿No dijiste que primero muerta?
–A lo mejor ya me morí –dijo ella–. ¿A quién agarraron?
–A un pendejo –dijo el fornido–. Se lo va a llevar la chingada por pendejo.
Todos volvieron a reír.
Ella se asomó. La herida en la boca se le veía negra; la hinchazón en el ojo no era para tanto, pero le deformaba la cara. Era bonita.
–¿Qué te pasó? –me preguntó.
–Me agarraron. Dicen que ese no es el barrio de El Pozo.
–Entonces los que están pendejos son ellos. Sal de allí.
Me senté. Todo daba vueltas alrededor de mi cabeza.
–Lo vas a dejar ir –le dijo al tipo fornido. No te vas a llevar a mi patrón.
Todos se volvieron a reír, menos el fornido.
–¿Y quién eres tú para darme órdenes?
Ella le metió una mano por la camisa y le frotó el pecho.
–Tú sabes quién soy –le dijo.
–¿Ese cabrón te puso así? –dijo señalándole la cara.
–Tú lo pusiste peor.
El fornido caminó hacia la camioneta y se me quedó viendo. Se rascó la cabeza.
–Eres pendejo –me dijo–. No andes saliendo de noche porque te van a salir los espantos.
Bajé de la pick-up y me paré frente a él. No me llegaba ni a los hombros.
–¿De día sí puedo salir?
–Mejor no le toques los huevos al tigre –dijo–. Llegando a donde vayas te pones a rezar y te santiguas tres veces. Di que volviste a nacer.
Ella me jaló de un brazo.
–Después paso a verte –le dijo.
–No dejes que cualquier pendejo te arruine la cara.
–Vámonos –me dijo.
Caminamos hacia uno de los callejones por los que nadie había caminado en años.
–Espérate –dijo el tipo fornido–. ¿Esto es tuyo?
Tenía el anillo en la mano. Ella lo agarró.
–No –le dijo–. Pero gracias.
La mesa ya no estaba tirada. Las cartas estaban puestas en un mazo.
Agarré una y se la enseñé.
–As de oros –le dije–. Felicidad, dinero, todo lo bueno.
–De veras que eres pendejo –dijo riéndose–. Si no te agarran estos, no vuelves a aparecer. Siéntate para que te limpie la cara.
En la cocina mojó un trapo. Tomé otra carta: seis de oros. ¿Qué significaba el seis de oros? No pude recordar.
Se sentó frente a mí con una taza llena de agua y el trapo. Me limpió la ceja; dolía.
–¿Extrañas a la del anillo? –preguntó como quien no quiere.
–¿Sabes lo que quiere decir el nueve de espadas?
–No me importa. ¿La extrañas?
–Sí –le dije.
–Ella te enseñó a leer las cartas.
–Yo no leo las cartas –le contesté–. Nadie lee las cartas.
Mojó el trapo en la taza. El agua se llenó de tierra y sangre.
–¿Vas a regresar con ella?
–No.
–En esas cosas nunca puedes estar seguro –dijo.
–Yo sí.
Me estaba limpiando la cara con suavidad, pero de pronto me dolió como pocas cosas me habían dolido en la vida. Ella no pareció darse cuenta de que estaba llorando.
–Creí que eras gente de Lucio Cabañas –me dijo–. Cuando te conocí te portaste muy misterioso. Ahora sé que no es eso.
–No es eso –le dije.
–Mañana voy a lavar el baño –me dijo cuando ya estábamos acostados–. No puede seguir así.
No contesté.
–Hace como dos meses mataron a un muchacho aquí enfrente, casi en la puerta. Yo no vi, pero oí el disparo. En el diario dijeron que fue la guerrilla. ¿Tú crees que haya sido la guerrilla?
No contesté.
–¿Por qué te quedaste con ese anillo? –me preguntó–. No hay que tener recuerdos.
No contesté.
–Buenas noches –me dijo.
Un barco tocó la sirena en la bahía poco después de que salió el sol. Ella también seguía despierta.
–Esas cosas duelen al principio –me dijo–, pero después se olvidan.
–¿Cuáles cosas?
–Esas. ~
(San Salvador, 1959-2011) fue narrador, traductor y periodista.