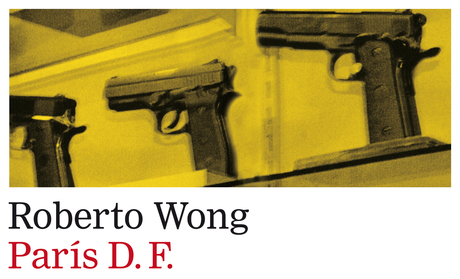No sé si buscar los primeros síntomas de mi adicción a los videojuegos en la consola de Pong, pirata y de fabricación nacional, que me regaló mi padre y que yo conectaba al televisor de mi cuarto. O tal vez fue por aquellas cajas de aglomerado de las mercerías que tenían empotrados un televisor en blanco y negro y un joystick, a imitación de las Arcades “originales”, en dónde uno podía jugar un par de turnos de Space Invaders por una moneda. En el interior había una consola Atari doméstica, no comercial. Alguien, con el ingenio del que dicen hacemos alarde los mexicanos, la había transformado con unos cuantos cables y piezas en una máquina tragamonedas.
De lo que sí estoy seguro es que esta adicción se agravó con muy posteriores y ominosas consecuencias durante las vacaciones de Semana Santa de 1991, cuando hice mi primer viaje de compras a El Paso, Texas, con mi familia, y en dónde mi hermano menor y yo compramos una consola Nintendo por 100 dólares. La pagamos entre los dos, 50 y 50 dólares, de los 100 que mi padre nos dio a cada uno para gastar en un mall de Texas.
Algunos de los momentos más felices de mi vida los pasé en compañía de mi hermano, deformando nuestros pulgares infantiles con el control cuadrado y antiergonómico de esta consola. Aún recuerdo abrir el empaque del NES (NintendoEntertainmentSystem)y aspirar el aromatizante a canela con que era rociado el equipo en alguna fábrica de Japón o China (oh, sí, se podría escribir un poema sobre ese aromatizante). Estrenamos la consola en un hotel de Ciudad Juárez el mismo día que la compramos, y nuestros padres tuvieron que obligarnos a acostarnos o hubiéramos pasado la noche en vela. Yo no pude pegar un ojo, mientras escuchaba a mi padre roncar, pensando que junto al televisor del hotel había una caja de plástico del tamaño de una de zapatos de donde provenía un intenso olor a canela.
—Debimos haberles comprado el Nintendo antes —dijo mi madre, esa misma noche, cuando nos vio a mi hermano y a mí tan contentos
—Es que no teníamos dinero —contestó mi padre.
Y así había sido, pero ya eran los años noventa: el salinismo, el libre mercado, el progreso económico; los artistas de Televisa —Tatiana, Pedrito Fernández, Lucerito— salían en la televisión cantando “Solidaridad, juntos venceremos”. Ese año no solo hicimos nuestro viaje de compras a El Paso, ruta obligada de la clase media de Chihuahua, además estrenamos un automóvil comprado a crédito, algo impensable años antes.
Fue también ya en esa época cuando el video club del barrio comenzó a alquilar cartuchos para la consola NES y esa era la razón por la que mi hermano y yo, en ausencia de nuestros padres, durante las tardes —ambos trabajaban—, pasábamos horas intentando terminar cada cartucho alquilado y descuidando, por supuesto —¿quién no lo haría?—, nuestras tareas escolares. Si el juego resultaba muy difícil de terminar (como Megan Man 3), nos las arreglábamos para pagar la multa exigida por quedarse el cartucho un día más o hasta dos. Puedo presumir de haber jugado todo el catálogo de Nintendo hasta 1992. Fue con estos cartuchos con los que mi hermano y yo adquirimos nuestras primeras nociones importantes de inglés y no en la escuela. Teníamos por supuesto algunos de nuestra propiedad, entre los que recuerdo ahora Mario Bros 3 en una versión pirata japonesa, cuyos diálogos estaban en este idioma, y era más difícil e interesante que la versión para América; y The Legend of Zelda, un cartucho de color dorado, el primer RPG (Role-playinggame)de muchos a los que fui adicto.
Llegó la preparatoria, mis padres se separaron, y yo intenté hacerme a la idea de que ya era un chico grande y los videojuegos para niños. Quería estar con chicas, no con figuras de 16 bytes. Soñaba con ser poeta, publicar un libro, leía a Cernuda, Lorca, Paz. Mi hermano no solo abusaba de los libros de fantasía de Dragonlance, fue el continuador de la tradición gamer en casa con la consola Super NES que mi padre le regaló en navidad. Yo tuve momentos de reincidencia, la culpa fue de Firefox, Chono Trigger y A Link to The Past. No tenía mucho tiempo, tenía un trabajo de ocho horas de martes a domingo en un Cinepolis, tenía una novia demandante, grandes planes literarios. Después me fui a vivir a la ciudad de México.
Mi adicción, ese gusano del mal que habita en el corazón de los hombres sin carácter, una especie de oblomovismo posmoderno, permaneció más o menos en estado de hibernación hasta que en un viaje a Chihuahua mi hermano me mostró Age of Empires en la PC Pentium II Hewlett Packard que mi madre le había comprado a crédito a la compañía de teléfonos. Las horas que le dediqué a este juego me parecen ahora una nulidad comparadas a las dedicadas a la secuela: Age of Empires II. En mi caso, mi adicción viene acompañada de la culpa: jugar es para mí como beber, y en los momentos más depresivos de mi vida como adulto los videojuegos dejaron de ser un placer para convertirse en una manera de escapar de mi entorno.
El primer episodio grave me ocurrió cuando estuve viviendo con la chica a la que llamaremos Nina. Ella era mayor ocho años y trabajaba de asistente de un diputado, yo tenía la beca del Centro Mexicano de Escritores para escribir una novela, pero no podía escribir mucho. A Nina le había molestado mi decisión de no conseguir un empleo y aprovechar la beca para leer y escribir, y como ella ganaba el doble de dinero, no paraba de mencionar este detalle para exhortarme a comprar el Aviso oportuno, aunque yo solo quería era leer a Philip Roth y a Saul Bellow, y echarme en el sofá de la sala con un cuaderno de notas. Las peleas aumentaron, para ella era evidente la falta de compromiso de mi parte, y en algún momento de crisis decidí ir a la Plaza Meave y compré el disco pirata de Age of Empires II, y la expansión: The Conquerors. En esta clase de juegos uno construye en la pantalla diferentes civilizaciones, ciudades, unidades que representan campesinos y obreros, unidades militares para utilizar contra enemigos ya sean en línea o dirigidos por la inteligencia artificial del programa. Les llaman RTS, por sus siglas en inglés: real-time strategy. Para ser bueno en ellos hace falta tener, básicamente, una mentalidad neurótica como la mía. Cuando Nina salía por las mañanas a trabajar yo jugaba en la computadora hasta ocho horas. En una ocasión, recuerdo escuchar a Nina bajar las escaleras y pensar que habían pasado solo dos o tres horas cuando la escuché regresar.
—¿Ya tan pronto? —le dije.
Yo estaba en pijamas, sin bañarme y sin afeitarme, el cabello grasoso, había comido cualquier cosa, seguramente me apestaba la boca pues en la mesa junto a mí había un cenicero lleno de colillas.
—Daniel, es de noche —me respondió, y me miró con la tristeza de quien se decepciona de una vez por todas de su hombre—, no puedo creer que hayas pasado todo el día jugando eso. Tienes un problema.
Y miré hacia la ventana, a la oscuridad sin estrellas del cielo sobre la ciudad de México. Sí, tenía un problema. Y no podía disfrutarlo, aunque me volví de los mejores y más rápidos gracias al manejo de losshort cuts. Podía estar en el grado más difícil contra siete enemigos computarizados (mientras escribo esto siento tantas ganas de volver a jugar, pero no caeré de vuelta). Cuando terminé viviendo solo en un oscuro departamento en Narvarte (la ventana daba a un muro de ladrillos) el problema siguió de manera persistente: era mi ruta de escape a cierta indefinición de los veintitantos, la de saber si uno será o no escritor, si quieres o no tener una relación, si esa persona es la adecuada o no, mientras tu mujer te presiona para tener un hijo y luego te abandona. Los hombres maduramos más lento que las mujeres, ese es el bad timing de las relaciones de pareja contemporáneas. Logré sobrellevar la adicción, a mis cuitas puedo sumar losCivilization hasta el IV y Sim City 2000. Todo esto quedó neutralizado cuando cambié a Linux, los juegos son tan aburridos que no representan ningún peligro.
Y esta historia tiene un final feliz, gracias, en parte, creo, a Magnolia, con quien viví casi una década. Ella era comprensiva con mis debilidades y esto redujo en parte mi nivel de ansiedad. Comencé a usar mi adicción como una manera de alimentar la creatividad en los momentos en los que ya no podía más. Dejaba a un lado la computadora y tomaba el control de mi consola Play Station 2 y descargaba ahí algo de frustración creativa disparando a algunos soldados alemanes en Medal of Honor.
—Voy a matar jerries —le decía a Magnolia.
—Por favor no le subas mucho.
No le gustaba que pusiera demasiado alto el televisor, mucho menos el tableteo de mi subfusil Thompson mientras los jerries gritaban Achtung! antes de morir. Así escribí un libro llamado Bisontes, con el tiempo encima por causa de las entregas de la beca. Y así escribí también otro llamado Cosmonauta: entre cuartillas emborronadas uno puede subirle o no unos grados de dificultad a “Livin' On a Prayer” de Bon Jovi en Guitar Hero III. A Magnolia este sí le gustaba y por eso compré dos controles con forma de guitarra. También dos tapetes para el Dance Dance Revolution. En estos dos ella era mucho mejor jugadora que yo.
Un momento feliz, en noviembre de 2004, fue cuando compréGrand Theft Auto: San Andreas, para algunos el mejor de todos los tiempos. Los dos productos culturales más esperados en mi entorno esa temporada eran este juego y 2666 de Roberto Bolaño. Nunca terminé el libro de Bolaño, me aburrió enormemente, en cambio sí termine al cien por cientoGTA: SA. Recuerdo llegar al departamento y encontrar a Magnolia en la cama leyendo y subrayando un libro para el cada vez más grande fichero de su tesis de sociología. Le mostré la caja, como un niño (eso era yo en ese momento), y le dije:
—Magnolia, estaré ausente unos días.
—¿A dónde vas?
—Aquí, pero no creo acabar Granf Theft Auto: San Andreas en menos de una semana.
Me sonrió, y volvió a su libro. Lo mejor es tener la aprobación de tu mujer cuando se trata de las cosas que más disfrutas y más culpa te causan.
No sé si sea una cuestión de la edad, ahora que vivo solo y ya no hay nadie juzgándome podría pasar horas jugando, pero me aburro. ¿Maduré y ya estoy listo para casarme y tener un hijo para jugar videojuegos con él? No creo. La razón es que la nueva generación de videojuegos no solo tiene gráficos increíbles en alta definición sino que es mortalmente aburrida, ya no hay dificultad real, y pasa uno más tiempo viendo las escenas animadas entre una misión y otra que jugando. Los videojuegos cuando yo era niño eran más difíciles, las vidas eran limitadas y uno debía administrarlas: todo era una cuestión de habilidad. Tú habilidad. Terminar un cartucho era un motivo de orgullo, un despliegue de osadía, de inteligencia, de reflejos. Hoy en día un jugador no puede ser eliminado, es inmortal. Para colmo de males estas largas escenas son clisés, como en el caso del GTA IV. Una vez pasado el romance con los GTA uno ya no pude aguantar una narrativa calcada del peor Hollywood, con los personajes más estereotipados posibles. Haría falta que los desarrolladores contrataran buenos guionistas. Lo mismo me pasó con el GTA de vaqueros, Read Dead Revolver. Prefiero ver una buena película de Howard Hawks con John Wayne y Dean Martin, y ver cómo se matan los unos a los otros con buenos diálogos sin tener que esperar a ver a qué hora, por fin, podré usar mis pulgares y participar en algo que no representa ningún reto para mi inteligencia promedio. ¿De verdad ya no me gustan los videojuegos? ¿O será que el gusano del mal, esa presencia diabólica, está solo, por el momento, en estado de hibernación? Ahora solo me queda resolver mi problema con las llamadas redes sociales…
Vive en la ciudad de México. Es autor de Cosmonauta (FETA, 2011), Autos usados (Mondadori, 2012), Memorias de un hombre nuevo (Random House 2015) y Los nombres de las constelaciones (Dharma Books, 2021).