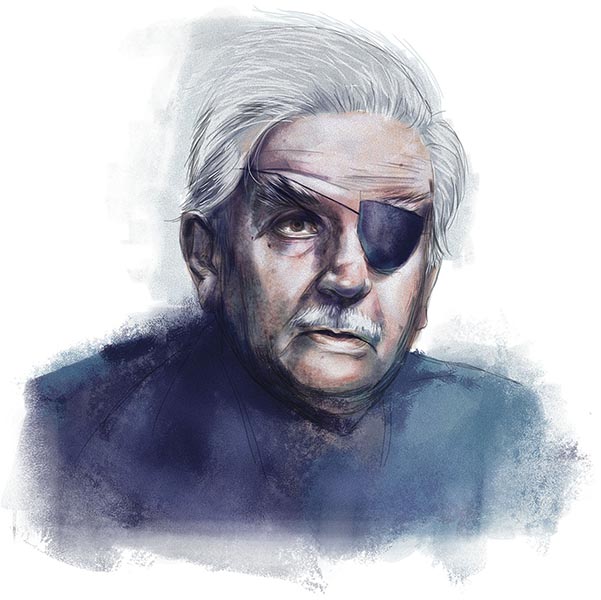Ya es clásica la respuesta de Jorge Luis Borges a una pregunta sobre los peronistas. “No son ni buenos ni malos –contestó–: son incorregibles.”
Creo que los argentinos merecemos que semejante afirmación se extienda a todos nosotros, porque excede a los peronistas. Lo escribo con una aguja atravesándome el pecho. Tantas marchas y contramarchas, contradicciones, picardías tramposas, felonías, incumplimientos, errores, soberbia y confusión nos hacen merecedores de tamaño descrédito.
Por cierto que también desarrollamos innumerables virtudes. Pero la suma algebraica no parece resultarnos favorable por ahora. Hace unos años escribí el libro que titulé Argentina, un país de novela. La novela es un delta donde caben colores, frutas, gusanos, suspenso, flores, muerte, perfume, amor, alegría y desesperación. Luego, más apasionado aún, escribí otro ensayo cuyo título es un oxímoron que habría deleitado a Borges –lo digo porque no resucitará para aplastarme con una refutación erudita: El atroz encanto de ser argentinos. Cuando se tradujo al portugués tuve el honor de que lo presentara el entonces presidente Fernando Henrique Cardoso. Pero más importante, creo, fue la pregunta que me costó responder: “¿Cómo puede ser atroz un encanto?” Incómodo, atiné a balbucear: “Dése una vueltita por mi país y se dará cuenta.”
A mediados del siglo XIX la Argentina era un desierto con casi noventa por ciento de analfabetismo, sin agricultura y una ganadería lastimosa. No existía un solo kilómetro de vía férrea, gobernaban caudillos “dueños de vidas y haciendas” y se adoraba a un dictador como Juan Manuel de Rosas, que los revisionistas –malditos sean– tratan de convertir en paradigma. Rosas fue destituido en 1852 y ya cuatro años antes Marx y Engels habían publicado su Manifiesto Comunista donde hablaban de que en el último siglo, gracias al vapor, las comunicaciones, la industria, el crecimiento urbano y otras cosas, se había progresado más que en miles de años. No era el caso de Argentina, por supuesto fuera del mapa.
En ese momento ocurrió un milagro. El informado intelectual Juan Bautista Alberdi escribió las Bases para una Constitución, donde aplicaba duras críticas a otras Constituciones latinoamericanas que saboteaban el progreso. Marcaba con estilo claro y punzante el rumbo por seguir. Quien había derrocado a Rosas era también un caudillo provincial, pero dotado de percepción. Leyó el libro de Alberdi, lo reimprimió y presionó para que fuese de veras la base de la Constitución Nacional. Se produjo una fructífera alianza entre la mente lúcida y el brazo fuerte. Significó una bisagra de increíble trascendencia. Se ataron cabos con el breve tiempo en que habían soplado enérgicos los aires de la Ilustración, llenos de polen creativo. La Argentina cambió su tendencia gracias a la Constitución inspirada, moderna, liberal. Ocurría una nueva fundación. Primero en forma lenta, luego más acelerada. Recibió inmigrantes de forma aluvial y convirtió la educación en una obsesiva política de Estado hasta el punto de tener un presupuesto educativo tan grande que equivalía a la suma de los presupuestos educativos de toda América Latina. Fue perfeccionando la democracia. Se puso a la cabeza del arte, la moda y la ciencia en nuestro subcontinente. Durante setenta años no sufrimos un solo golpe militar.
Pero teníamos en nuestros genes elementos del absolutismo monárquico y sus infinitas corruptelas. También las castraciones efectuadas por la Inquisición, de la que ni se quería hablar. Por eso hubo lapsos en los que predominó la Ilustración y lapsos en los que predominó la regresión oscurantista. Durante algunos capítulos de nuestra historia se pueden disecar los campos de prevalencia entre esos dos polos, pero luego se mezclaron y confundieron, hasta llegar al punto actual.
Paul Samuelson manifestó hace unas décadas que los países podían ser clasificados en cinco categorías: “Los capitalistas, los socialistas y los del Tercer Mundo; pero además están Japón y la Argentina; no se entiende por qué a Japón le va bien y a la Argentina le va tan mal.”
Cuando aún estábamos en la subida, y era lo mismo para los emigrantes europeos dirigirse al puerto de Nueva York o al de Buenos Aires, ya había encantos atroces. Ya éramos incorregibles. No se hicieron los debidos esfuerzos para erradicar los defectos y ahora pagamos las consecuencias. Por eso –es uno de tantos ejemplos– nos damos el lujo de tolerar una situación tan absurda como que el presidente Kirchner invite al presidente Chávez para que desde aquí agreda al presidente Bush que visita al presidente Tabaré Vázquez en Uruguay, ofenda a otros presidentes de países vecinos que habían decidido hospedarlo y, además, que el presidente de Venezuela invite a Buenos Aires al presidente de Bolivia para que lo acompañe en su show, como si fuese el dueño de casa. Todo esto, mientras se brama “¡la soberanía nacional!” Semejante bodrio sólo está descrito en el tango Cambalache que, por alguna razón, nació en la Argentina.
A principios del siglo xx la Argentina era un fenómeno. Muchos adictos a la bola de cristal aseguraban que sería la mayor potencia del mundo. Por eso se armó una larga fila de visitantes ilustres. Pero cada uno, al tomar contacto con la realidad, comprendió que “no comprendía”, o que las cosas no iban a ser como pensaban.
Conforman un catálogo que produce escalofríos.
Cantinflas expresó antes de regresar a México: “La Argentina está compuesta por millones de habitantes que quieren hundirla, pero no lo logran.” Más adelante realizó por aquí una gira de conferencias Albert Einstein y su cerebro no pudo sino rendirse: “¿Cómo puede progresar un país tan desordenado?”
Uno de los administrativistas más famosos de Europa, Gastón Jeze, publicó en 1923 su libro Las finanzas públicas de la República Argentina, cuyas conclusiones aún hoy erizan los pelos. “Existe una profunda y radical oposición y contraste entre la prosperidad económica y el desarreglo de las finanzas públicas”.
Otro invitado ilustre, el italiano Giuseppe Bevione, publicó en Turín, en el año 1911, una obra titulada L’Argentina. Vio la corrupción, vio el despilfarro, vio la demagogia, vio un despreciable exhibicionismo. Registró que el costo de los servicios públicos duplicaba los de Londres. Denunció la creciente burocracia y la peste del clientelismo electoral, siempre en aumento. Le asombró la voracidad de la gente por recibir pensiones del erario público, como si fuese un derecho natural. También encontró graves fallas en la justicia y cerró el análisis del tema con una frase lapidaria: “Es un país donde el poder judicial no tiene independencia y el poder ejecutivo no tiene frenos.”
¡Esa frase la podría haber escrito hoy!
A Bevione también le impresionaron otros rasgos que algunos quizás estimen positivos: una incontinencia arquitectónica, con tendencia a los suntuoso y la hipérbole. Por doquier surgían palacios, teatros, monumentos, se abrían avenidas, bulevares y se diseñaban parques que aspiraban a generar la envidia de París. Algo consiguieron. Por un tiempo corto.
Muchas décadas antes nos había visitado Charles Darwin, cuando realizaba su histórico viaje en el Beagle. Se dio cuenta de algo que debería causarnos preocupación. Dijo que “los habitantes respetables del país ayudan invariablemente al delincuente a escapar; parecería que piensan que el hombre ha pecado contra el gobierno y no contra el pueblo”. ¿No será que continúa esa interpretación? Como los gobiernos suelen comportarse en forma muy criticable, no estaría mal quitarles algo. “Quien roba a un ladrón tiene cien años de perdón”, reza un antiguo y universal apotegma.
Sobre el mismo tema fue más directo Georges Clemenceau: “La Argentina crece gracias a que sus políticos y gobernantes dejan de robar cuando duermen.” Me parece que se ha quedado corto… Pero Keyserling escandalizó en su época al referirse a un aspecto que no se había tocado: la melancolía argentina, que se expresa de maravillas en el tango. Dijo que “el argentino es un animal triste, como sucede después del coito”.
Cierro con una anécdota de Jacinto Benavente, como lo hice al final del primer capítulo de El atroz encanto…
Benavente había venido al país en 1922 y recorría en ferrocarril las ciudades del interior junto a la celebrada actriz Lola Membrives. Cuando se detuvieron en la ciudad de Rufino ella bajó a recoger cartas y telegramas. En uno de los cables le anunciaban a Benavente que acababa de ganar el Premio Nobel de Literatura. Lola Membrives compró una botella de champán y fue a despertar al escritor. Benavente recibió la noticia con calma y, contra lo que esperaba la actriz, decidió completar su gira antes de retornar a Europa. En cada localidad Jacinto Benavente fue interrogado sobre la Argentina. Los argentinos somos curiosos e insistentes para enterarnos cómo nos ven los de afuera. Es como recibir la confirmación de una buenaventura que en el fondo de nuestra alma consideramos inmerecida. Pero el español se negaba a contestar. Su recato, lejos de aminorar el acoso, lo estimulaba. Los periodistas, colegas y actores le preguntaban siempre qué opinaba de los argentinos, sin variar la monocorde cuestión.
Cuando llegó la hora de su partida y el carruaje dejó en el muelle al dramaturgo, se redoblaron las demandas. Entonces Jacinto Benavente inspiró hondo y disparó un cañonazo: “Armen la única palabra posible con las letras que componen la palabra argentino.” El escritor trepó la escalerilla y se introdujo en el barco. Su figura desapareció mientras quienes lo habían escuchado armaban sobre trozos de papel palabras organizadas con las letras de argentino. La única que encontraron fue ignorante.
¡Qué sablazo!
¿Por eso hacemos lo que hacemos, nos va como nos va y convertimos un país maravilloso como Argentina en algo muchas veces atroz? ¿Por eso somos incorregibles? ~