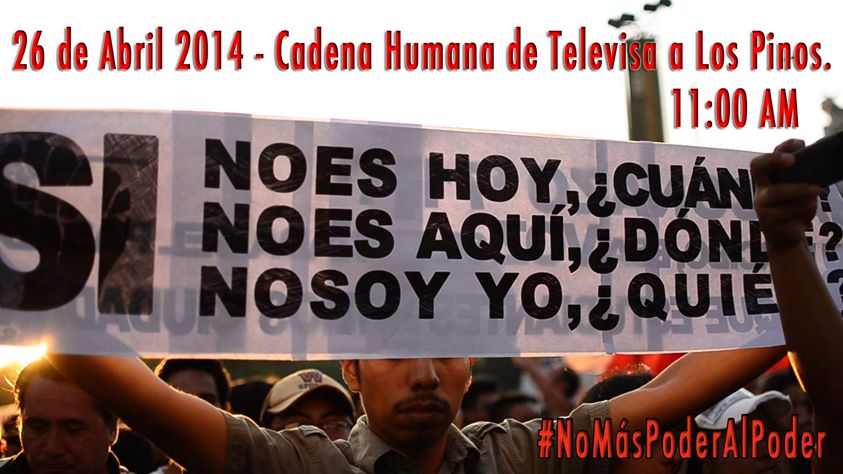Tengo para mí que Julio Galán vivió en un México agringado, en esa provincia sin límites geográficos (la he visto aparecer intermitentemente en Monterrey, en la Ciudad de México, en algunas zonas de Morelos) que se activa cuando el inglés se intercala con el español. Hace falta un pocho para reconocer a otro. También pienso esto de Galán porque nació en Múzquiz, Coahuila, ciudad que está a menos de dos horas de la frontera, y porque finalmente se largó a Estados Unidos cuando decidió no soportar ni un segundo más ese otro México en el que no cabía.

Julio fue joven en la década de los 80 y treintañero en los 90. Posmoderno y, por lo mismo, jamás podría haber sido uno de esos ciudadanos y legisladores venerables que le deparan una solemnidad decimonónica a la Constitución y a los símbolos patrios. ¿Quién puede mantener el mentón elevado, la mirada de aplomo, el aire de orgullo de la pose patriótica sin soltar una risita? Lo nacional –de acuerdo con la definición de Rivera y Orozco y con el refrito de Eppens y Ortiz Monasterio– nos resulta incómodo. Hace tiempo que esos moldes dejaron de ser un reducto de dignidad: no terminamos de reconocernos en ellos.
En ese sentido, la relación globalizada que ahora tenemos con las artesanías habría devastado a alguien como Bruno Traven: “Mire, jefecito”, le dice el indio al gringo que ve en lo mexicano la oportunidad de hacer un negocio a escalas industriales, “tengo que hacer [las] canastitas a mi manera, con canciones y trocitos de mi propia alma. Si me veo obligado a hacerlas por millares, no podré poner un pedazo de mí en cada una. Resultarían todas iguales, y eso acabaría por devorarme el corazón”.
Un postmexicano no podría evitar la mueca de disgusto ante la cursilería por lo autóctono. Ahora, nosotros –turistas de lo mexicano– visitamos un mercado repleto de artesanías –producidas en serie y recién contrabandeadas de China– para llevarnos un recuerdito de Veracruz, Puerto Escondido, Cancún. Las tiramos o nos olvidamos de ellas cuando se nos vuelven baratijas. Tampoco es grave: apenas tienen la pátina de lo auténtico y pronto se descarapela.

Julio Galán pertenece a una generación de mexicanos que se disfrazan de mexicanos y reprobaría las clases de historia y civismo por conducta, no por falta de conocimiento. En 1986 parodió los apuntes de la aplicada alumna, María Izquierdo. Pintó las cordilleras como ella: en marrón oscuro y en un tono de café más claro, sin difuminar el paso entre uno y otro, de modo que las montañas de la Sierra Madre se vieran duras, recias. Pero eliminó a Izquierdo de ese “autorretrato con paisaje nacional” para dibujar, en cambio, una tehuana con un hoyo donde debiera estar su rostro para que los postmexicanos podamos meter nuestra cara en el hueco y encarnar –de pronto y de broma– esos prototipos nacionales y sacarnos una foto de feria. Galán y su camada pueden reírse de lo que solía ser valioso, por eso su obra está llena de elementos iconográficos y símbolos patrios echados a perder. El suyo es un nacionalismo que sabe a leche cortada. Y es que los modelos que nutrieron a las generaciones anteriores han caducado, pero siguen dentro del refrigerador y al abrir la puerta, lo podrido logra conectarnos un golpe en la nariz. La risa posmoderna de la pintura de Julio Galán es nuestra bocanada de aire fresco.

En otro de sus forcejeos con lo nacional, Galán se vistió de charro. Un postmexicano tendría que pensar cómo se abotona ese traje, las mangas le quedarían cortas, la tela haría su mejor esfuerzo por cubrir todo el ancho de la espalda. Pero Galán no contorsiona su cuerpo para caber en esos pantalones. Por el contrario, hace que el traje se acomode a él. No lo lleva como lo haría un mariachi, sino como un mariachi drag –con los labios pintados de rojo, llorando aplicaciones de pedrería– o como lo haría un muñequito blanco de ventrílocuo –el alter ego de Galán– disfrazado de mexicano. Y aunque el sarape tradicional lleve sus iniciales bordadas (JG), en el fondo del cuadro se lee otro nombre: MarGara. Así, Galán adapta lo nacional a su sexualidad disidente. Quizás la mejor manera de resistir a esa versión del país que nos excluye sea recordar que la identidad mexicana es una colección de atuendos colgados dentro de un vestidor (o un meme).

Pero los psicoanalizados –a los que se suma este pintor– sabemos que la risa es una defensa maniaca, una reacción excitada del cuerpo que –inconsciente e involuntaria– padecen quienes están demasiado conscientes de sí mismos (¿y cómo no estarlo, si Galán fue gay en México?). Yo también me río, con él, cuando leo la dramática frase “Me quiero morir” juguetonamente deletreada en cuadritos de papel picado. No se trata del México de los albures, sino el del humor negro. Por ello, entramos a sus pinturas por medio de la risa que exagera el tamaño del dolor con la intención paradójica de achicarlo, de hacerlo soportable –esa manera de reír que entendemos quienes, con suerte, somos tolerados, y sin ella, somos golpeados, abusados o asesinados.

Hay que seguir viendo el cuadro, pensárselo otra vez para asumir la contundencia de la frase “Me quiero morir” (en otro de sus óleos, escribió: “Tú dices que estás bien, pero no es cierto”). Dentro de una cajita artesanal hecha de pino –con un marco de flores que bien podría haber sido pintado con acrílico– está el personaje de Julio Galán en trance (los ojos entrecerrados, la boca ligeramente abierta). No sólo sus manos traen grilletes: está encadenada hasta la sombra de uno de sus dedos. En la tradición iconográfica –en especial, aquella que toca los temas de la esclavitud y las revoluciones liberales–, las figuras que levantan las manos han logrado librarse de sus cadenas que cuelgan, ya rotas, en el aire. Galán sube los brazos pero las cadenas persisten, continúan en una espiral sin fondo; una de ellas se enrosca alrededor del escudo nacional.
Por si fuera poco, en el bolsillo de su saco negro (que esconde buena parte de una camisa e identidad tornasol), Galán trae clavada una bandera mexicana. También puede verse –si se pone mucha atención– que la sombra de su brazo derecho no se proyecta sobre el lábaro patrio (¿porque éste no lo admite?) sino que lo traspasa. ¿Está Galán en una sesión espiritista o es él mismo un fantasma encerrado en un cielo azul que parece haber caído en un lodazal, en un horizonte oxidado? Al mismo tiempo, y a pesar de todo lo anterior, queda una nota exagerada –y humorística– en este y otros de sus cuadros (pienso, por ejemplo, en la expresión del adolescente Galán y en el hecho de que el dedo anular de su mano izquierda, donde se usan las argollas matrimoniales, de igual forma está encadenada, lo que resta seriedad a la situación que describe esta pintura).
Sin duda, hay mucho más que advertir acerca de su trabajo –este es uno de los pocos pintores expertos en la cultura visual mexicana, pues su acervo va desde lo virreinal hasta el arte popular, desde el discurso nacionalista posrevolucionario hasta lo surrealista y el kitsch. Digamos, por el momento, que muchos de sus óleos pasan de la carcajada a la desolación, del ataque de nervios a un ambiguo “no te lo tomes en serio”. Concluyamos que Galán nos saca una risa y luego, el aire, con esa dolorosa pero divertida manera de habitar lo (neo)mexicano.
(Ciudad de México, 1986) estudió la licenciatura en ciencia política en el ITAM. Es editora.