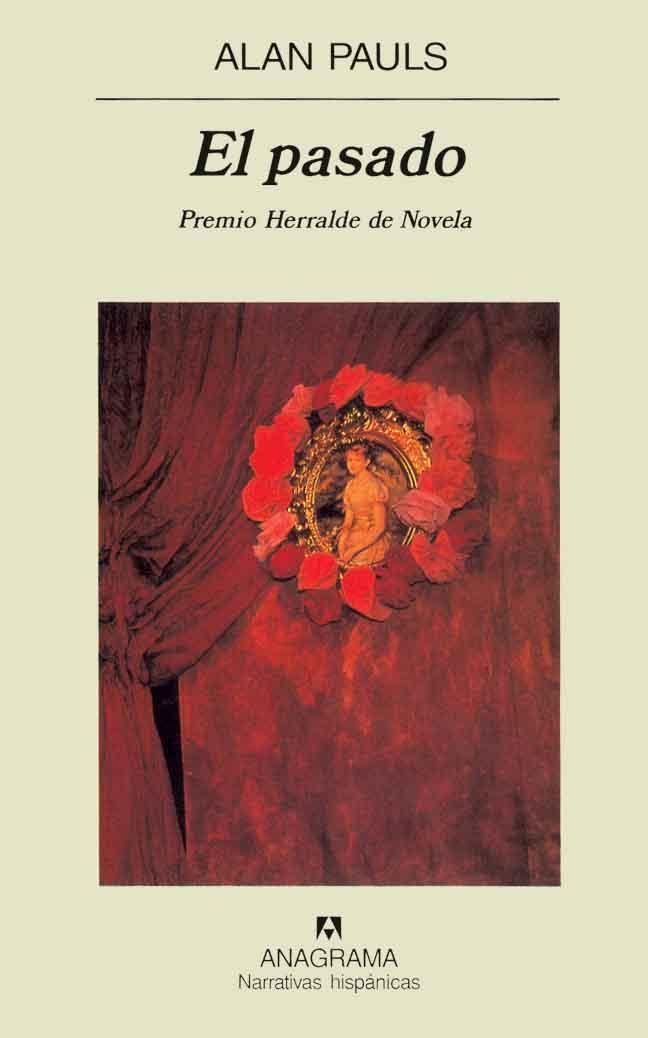Arenas de Iwo Jima fue una película, de guerra, se entiende, con John Wayne, que vi de niño. Recuerdo que me encantó. Y nada más. Cosa rara que sólo recuerdes el placer, sin nitidez, sin poder decir en qué consistió. Con obras como Dios es mi copiloto (¿era con Denis Morgan?), Los Tigres Voladores, Aventuras en Birmania o Volveremos (“We shall return” célebre promesa elevada por Douglas MacArthur cuando hubo de emprender la retirada, en la primera fase de la Guerra del Pacífico), era parte del intento de Hollywood por cooperar con su país en el esfuerzo nacional de la contienda. Ahora el talentoso Clint Eastwood ha vuelto a poner en circulación la pequeña isla volcánica o, más bien, el inofensivo islote con forma de chuleta de puerco.
No quiero hablar de la película, sino un poco de la batalla misma. Quiero señalar, porque no suele estimarse así, que el combate fue decisivo para la controvertida decisión de arrojar la bomba atómica sobre Hiroshima.
Iwo Jima está pegada a la isla donde está Tokio. Ocupar la islita era necesario para instalar ahí una base que permitiera iniciar la última y más temida fase de la guerra, la ocupación militar de Japón. Usé la palabra temida porque se esperaba hallar enconada resistencia en tierra firme de parte de los samuraiescos soldados nipones, que juzgan ultrajante rendirse al enemigo. Dada esta importancia, la defensa del islote es encomendada al más picudo de los generales japoneses, el teniente general Kuribayashi Todamichi, quien trazó una brillante estrategia basada en un hormiguero de túneles cavados en toda la isla, en especial en el volcán extinguido, el Suribachi, que preside el paisaje del lugar. La estrategia operó de maravilla; los estadounidenses sufrieron de lo lindo y sólo pudieron imponerse, como de costumbre, por su aplastante superioridad material, en soldados, armamentos, provisiones y demás.
En Okinawa, posición gemela a Iwo Jima, la resistencia inteligente, y a la vez encarnizada, dirigida por el teniente general Ushijima Mitsuro, resultó en la muerte de doce mil estadounidenses, 36,000 heridos, 34 barcos hundidos, 368 averiados. Por su parte, unos cien mil japoneses perdieron la vida en la obstinadísima defensa.
Esta combinación de espíritu ilimitadamente aguerrido con habilidad imprevisible colmada de astucia puso a pensar a los americanos. Se pronosticaba un número enorme de bajas propias (y, desde luego, otro más grande aún de víctimas japonesas, pero ésas, aceptémoslo, no eran tan relevantes) al iniciar la ocupación de la tierra firme porque, si ésta había sido la resistencia hallada en los islotes, cuál no sería la que se levantaría al tratar de ocupar, por ejemplo, Tokio. Entonces vino a la mente un arma nueva, una extraña y potentísima bomba que, según se decía, estaba fabricándose bajo extremo secreto en Los Álamos, Nuevo México. Y el alto mando militar pidió al Presidente, ya para ese momento Harry S. Truman, que salvara la vida de miles de muchachos estadounidenses y evitara la masacre de japoneses detonando la bomba atómica sobre alguna ciudad abierta. Truman ponderó la cuestión, hizo números y entendió que, paradójicamente, el uso de la bomba ahorraría sufrimientos y salvaría vidas.
Los científicos que habían fabricado la bomba se oponían a que se dejara caer, y menos, sobre un objetivo civil, no militar, es decir, una ciudad abierta. Los científicos creían que bastaría con hacer comparecer a un grupo de militares y civiles japoneses a un islote deshabitado donde dejarían caer la bomba, cuya sola detonación generaría un espectáculo capaz de persuadir a cualquiera. En el ejército se asentó que los ilustres científicos no tenían idea de la índole furibunda y fanática del bushido nipón que preside la mentalidad de los samuráis que se pretendía “hacer comparecer” a ese espectáculo. Y el presidente Truman pasó a la historia y a la discusión perpetua al detonar la bomba sobre una ciudad abierta, Hiroshima, con gran mortandad de civiles.
Así por ejemplo, en El complot mongol, la clásica novela de Bernal, un abogado borrachín, amigo confianzudo, se atreve a espetar al gran Filiberto García: “De asesino a asesino, ¿qué opina usted de Harry Truman?”
Estados Unidos, ya lo dijo Baudelaire a propósito de Edgar Poe, es duro e ingrato con sus talentos, y lo fue con el gran Robert Oppenheimer, el impresionante físico que encabezó el reparto internacional y multiestelar de científicos que logró realizar los trabajos que condujeron a la exitosa fabricación de la bomba. El equipo alemán paralelo, dirigido por Heisenberg, el del famoso Principio de Indeterminación de la física cuántica, como se sabe, fracasó en el intento. Fue una especie de carrera entre los dos grupos. De hecho, Einstein aceptó redactar la carta que fue enviada al presidente Roosevelt acerca de la necesidad de fabricar la bomba porque Leo Szilard lo convenció de que ya los científicos de Hitler estaban activísimos tras ella.
Digo que el país le pagó mal porque en los cincuenta el anticomunismo paranoide de McCarthy persiguió a Oppenheimer. En 1953 fue sometido a una variante de las infames Audiencias macartistas y se le suspendió la “clearance”. Es decir, se le encontraba no confiable, sospechoso. El hombre que había logrado hacer la bomba atómica era ahora no confiable, sospechoso, y no podía, en consecuencia, por ejemplo, trabajar en la Atomic Energy Comisión (la aec). La decisión, que hacía de él una especie de leproso, lastimó hondamente al gran físico (entre cuyos logros de investigación se cuenta ser el descubridor, el primero que habló de esos extraños objetos celestes que luego serían llamados hoyos negros).
La dramática vida de Robert Oppenheimer es fascinante. Hay tres biografías relativamente recientes del organizador del proyecto Manhattan. Una, pequeña, del celebre Jeremy Bernstein, refinado escritor del New Yorker, otra del notable físico, colega de Oppenheimer en el Instituto de Altos Estudios de Princeton, Abraham Pais y finalmente, American Prometheus, Triumph and Tragedy of Robert Oppenheimer. El triunfo de Prometeo es la hazaña de Los Álamos; la tragedia, el castigo atado a la roca, la paranoia macartista (aunque eso de llamar “hazaña” a hacer una bomba es cosa, prima facie, inconveniente y grotesca), de Kai Bird y Martin J. Sherwin. ~
(Ciudad de México, 1942) es un escritor, articulista, dramaturgo y académico, autor de algunas de las páginas más luminosas de la literatura mexicana.