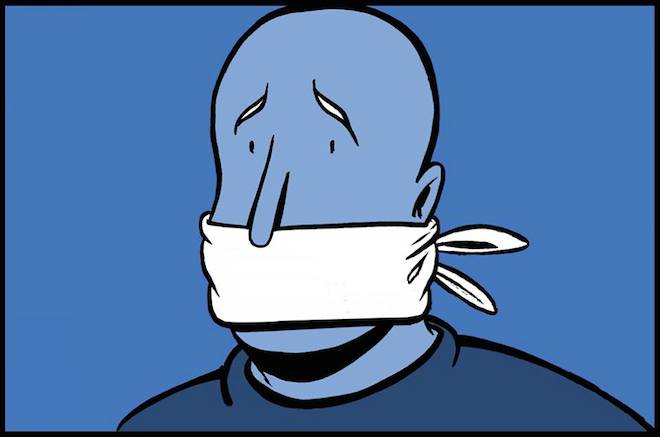Como me parece muy triste que el 35% de la información que sobre el crítico uruguayo Ángel Rama (1926-1983) se consigna en la segunda de forros de la reedición de La ciudad letrada (1984), sea sobre el accidente aéreo en que perdió la vida en compañía de otros escritores, decidí, hace pocos días, leerla. Lo hice con precaución, indebida pero fatal, pues yo me acabé de educar leyendo al otro crítico uruguayo de su generación, Emir Rodríguez Monegal (1921-1985), archirrival y complemento de Rama, según esboza José Miguel Oviedo en su Historia de la literatura hispanoamericana. Después, me lo prometo, releeré a Rodríguez Monegal.
Leo entonces La ciudad letrada (UANL/Fineo, 2009) y no encuentro otra cosa que un buen paper, escrito con corrección y hasta con elegancia, en contraste con la prosa habitual en tantos profesores que no tuvieron la suerte de ser, como Rama, los protagonistas del Uruguay de la revista Marcha. Y el principal asunto de este libro póstumo de Rama me parece, además, tautológico: desde la Atenas de Pericles toda ciudad es, por definición, letrada. Pese a la mesurada dosis de Walter Benjamin (es probable que no haya crítico del XX más influyente que Benjamin y ya sería hora de examinar no sólo la grandeza sino la miseria de esa influencia) que Rama usa para sustentar sus argumentos, tampoco encuentro por qué el letrado latinoamericano, cebado en el XIX por las oligarquías según dice La ciudad letrada, haya sido más letrado que sus similares chinos o rusos. La hipótesis dependentista sobre la cual se levanta La ciudad letrada fue desechada por los historiadores económicos en aquella década en que Rama escribió su libro, tan característico de los años ochenta que lamenté no haber leído cuando salió originalmente en 1984, la época en que yo descubrí a Lily Litvak y a Rafael Gutiérrez Girardot, y a los estudios de ambos sobre el modernismo. Entonces me hubiera sido muy provechosa, harto estimulante, La ciudad letrada. Un cuarto de siglo después, encontré en Rama un marxismo profesional, orgulloso de haberse convertido en una alta ciencia académica capaz de metabolizar su propia crisis (la entonces famosa crisis del marxismo) y seguir su andadura eterna, con aires melancólicos de señor sofisticado ya entrado en años, sin saber que estaba en las vísperas de su liquidación. Esa clase de pensamiento benjaminiano, a la vez trágico y optimista, era, dicho sea de paso, el que yo aspiraba a postular cuando debí leer La ciudad letrada.
No habiendo sacado gran cosa de La ciudad letrada busqué, para completar el expediente, el Diario, 1974-1983 (Trilce, Caracas, 2003), de Rama. Es una edición bien prologada y correctamente anotada por Rosario Peyrou. Aplicándole al diario la sociología (o sociocrítica) de La ciudad letrada, Rama aparece en él como un letrado activo y poderoso, editor continental quien sacó mucho provecho de una de las virtudes, a la vez arielista y marxista, del mundo latinoamericano posterior a la Revolución Cubana, su ambición continental, su cultivado y elitista deseo ecuménico. Los golpes militares en Montevideo, Santiago, Buenos Aires, llevaron ese proyecto (o su ruina) a las universidades estadounidenses. Rama estuvo en Princeton y en Maryland hasta que en 1982 el gobierno de Reagan le negó la visa de residencia. Rama, que había iniciado su exilio en Venezuela (donde fundó la Biblioteca Ayacucho, su gran obra), hubo de continuarlo en París.
El Diario 1974-1983 es esencialmente político y expresa el disgusto, frecuentemente compasivo, que a Rama le producían sus amigos y compañeros, los escritores latinoamericanos de izquierda. A Rama le parece fantasiosa la idea que García Márquez se formaba del régimen de La Habana al nutrirse de su privanza con Fidel Castro. Hace de intermediario el crítico entre García Márquez (cuya fantasía de celador que carga con las llaves del presidio castrista proviene de esa época) y Heberto Padilla, recién salido de la isla, en 1980. A Rama, habiendo renunciado a su puesto en el consejo de redacción de Casa de las Américas tras el caso Padilla en 1971, el poeta disidente le parece una inteligencia alucinada por la paranoia. En la intimidad de su diario, Rama lamenta la servidumbre de García Márquez pero le parece que Cuba no puede ser tan impía y cruel como la retrata Padilla. Otros, como el comisario Roberto Fernández Retamar, son irrecuperables incluso para la caprichosa condescendencia de Rama, quien, a su vez, no tiene piedad con Julio Cortázar. Ignorante de la vida política latinoamericana cuando era un “literato puro” e ignorante también (e irresponsable) como adalid de Cuba y de la Nicaragua sandinista: así lo califica Rama, usando palabras privadas mucho más duras que las que hizo públicas, por ejemplo, Octavio Paz cuando murió Cortázar.
Lo más interesante en La ciudad letrada brota, inesperadamente, en el Diario 1974-1983: la trabajada tesis académica sobrevive como guía turística y callejero literario. Sobre un plano, se afirma en La ciudad letrada, toda la vida pública y privada de los escritores decimonónicos puede seguirse a través de cafés, lupanares, ateneos y anfiteatros de los centros históricos de aquellas ciudades. Rama ve subdesarrollo y dependencia en el hecho de que ciudades de un millón de habitantes, como la de México, Buenos Aires o Río de Janeiro, en 1900, sólo tuvieran cien escritores. Pero no son muchos más (ni podrían serlo) los mandarines de la ciudad letrada que aparecen en el diario de Ángel Rama, personajes de un mundillo (cogollo, lo llama él) tan endogámico como en los tiempos del modernismo, élite criolla que, a ratos perseguida por tiranos aún peores que los del XIX, se pasea iluminada por su mala conciencia. Decididos a callar por cálculo profético, trastabillantes ante el fanal de La Habana, los letrados que se afantasman en el Diario 1974-1983 tienen más vida, al natural, que los especímenes genéricos que componen La ciudad letrada.
(Publicado previamente en El Ángel de Reforma)

es crítico y consejero literario de Letras Libres. En 2024 se reeditó su Tiros en el concierto. Literatura mexicana del siglo V en Grano de Sal.