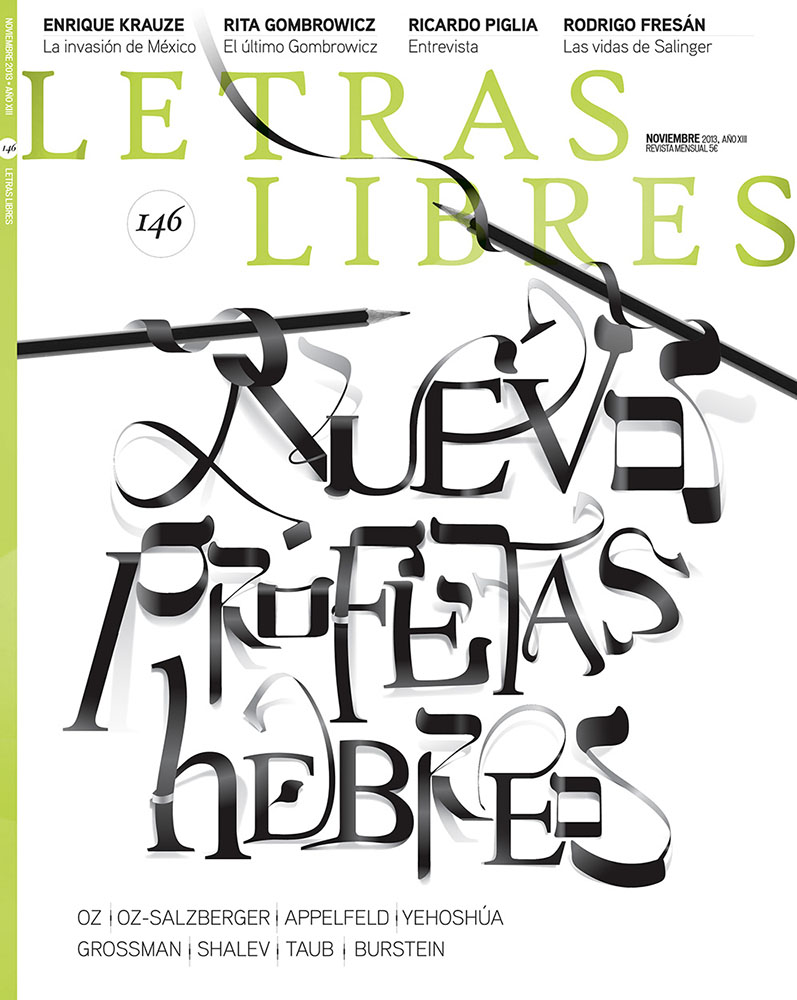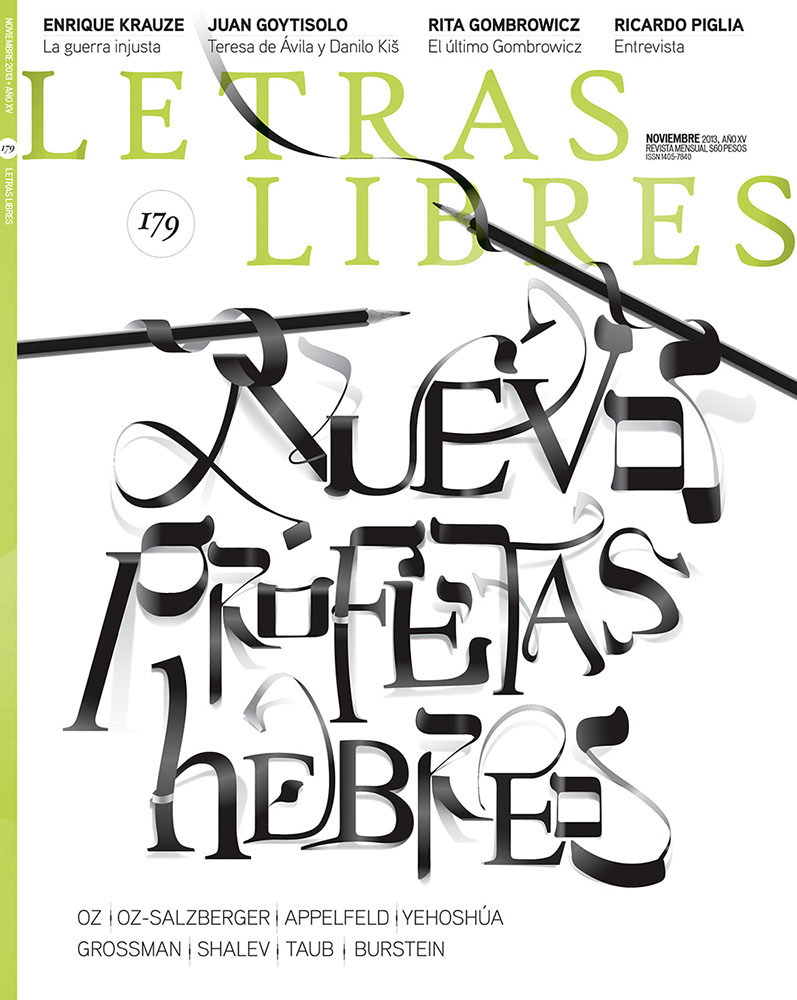La continuidad judía ha girado siempre alrededor de palabras pronunciadas y escritas, de un laberinto de interpretaciones, debates y desacuerdos en constante expansión, así como de un singular marco de relaciones humanas. En la sinagoga, en la escuela y, sobre todo, en casa siempre ha implicado dos o tres generaciones en un profundo diálogo.
La nuestra no es una línea de sangre, sino una línea de texto. Encierra un sentido tangible el hecho de que Abraham y Sara, rabbán Yojanán, Glikl de Hamelín, y los autores de este texto pertenezcan al mismo árbol genealógico. Tal continuidad se ha puesto en tela de juicio: no existió, se nos dice, tal cosa como una “nación judía” antes de que taimadamente la concibieran ciertos ideólogos modernos. Pues bien, discrepamos. No porque seamos nacionalistas. Queremos reivindicar nuestra ascendencia, pero también explicar qué clase de ascendencia, en nuestra opinión, vale la pena rescatar.
No estamos hablando de piedras, clanes o cromosomas. No es preciso ser arqueólogo, antropólogo o especialista en genética para rastrear y corroborar la continuidad judía. No hace falta ser judío practicante. No hace falta ser judío. Ni tampoco, a estos fines, antisemita. Solo se ha de ser lector.
En el poema “Los judíos”, Yehuda Amichai escribió:
Los judíos no son un pueblo histórico
Y ni siquiera un pueblo arqueológico; los judíos
Son un pueblo geológico, con fracturas
Y derrumbes y estratos y ardiente lava.
Sus crónicas han de ser evaluadas
Con diferente escala de medir.
Un pueblo geológico: esta singular metáfora puede expresar una profunda verdad, también acerca de otras naciones. No es, necesariamente, exclusiva de los judíos. Pero en nuestros oídos resuena poderosamente cuando reflexionamos sobre la continuidad judía como algo primordialmente textual. El devenir “histórico”, étnico y genético de la nacionalidad judía es un relato de fracturas y calamidades. Es el paisaje de un desastre geológico. ¿Acaso podemos atribuirnos un pedigrí biológico que se remonte, digamos, a los judíos galileos de la época romana? Lo dudamos. Mucha sangre de conversos y de enemigos, de emblemáticos jázaros y de cosacos, puede fluir por nuestras venas. Por otro lado, los genetistas dicen que algunos de nuestros genes llevan bastante tiempo acompañándonos.
Todo esto es interesante. Solo que irrelevante para nuestro tema. Existe un linaje. Nuestras crónicas se pueden calibrar, nuestra historia puede contarse. Sin embargo, nuestra “diferente escala de medir” está hecha de palabras.
…
Ya desde esta primera fase debemos proclamar alto y claro qué clase de judíos somos nosotros. Ambos nos definimos como judíos israelíes laicos. Esta autodefinición implica varios elementos. En primer lugar, no creemos en Dios. En segundo lugar, el hebreo es nuestra lengua materna. En tercer lugar, nuestra identidad judía no obedece a la fe. A lo largo de toda nuestra vida hemos sido lectores de textos judíos, en lengua hebrea y no hebrea; son nuestras puertas de acceso culturales e intelectuales al mundo. Sin embargo, en nuestros cuerpos no hay ni un solo hueso religioso. En cuarto lugar, vivimos actualmente en un clima cultural –dentro del sector moderno y laico de la sociedad israelí– que, cada vez más, identifica citar la Biblia, las referencias al Talmud, e incluso el simple interés por el pasado judío, como una inclinación de tinte político, atávico en el mejor de lo casos, y, en el peor, nacionalista y triunfalista. Este alejamiento progresista de la mayor parte de los temas judíos en la actualidad obedece a varias razones, algunas de ellas comprensibles; no obstante, es una equivocación.
¿Qué significa la laicidad para los judíos israelíes? Evidentemente más de lo que significa para otros no creyentes modernos. Desde los pensadores de la Haskalá o Ilustración judía del siglo xix hasta los escritores hebreos actuales, el laicismo judío ha ido engrosando una creciente biblioteca y un espacio en constante expansión para el pensamiento creativo. He aquí un botón de muestra, tomado del ensayo El coraje de ser laico de Yizhar Smilansky, el gran autor israelí que firmaba sus libros bajo el pseudónimo de Sámej Yizhar:
Laicidad no es permisividad, ni tampoco un caos sin ley. No rechaza la tradición, y no da la espalda a la cultura, a su impacto ni a sus logros. Tales acusaciones son poco más que demagogia barata. El laicismo es una comprensión diferente del hombre y del mundo, una comprensión no religiosa. El hombre puede muy bien sentir la necesidad, de vez en cuando, de buscar a Dios. La naturaleza de esa búsqueda no reviste importancia. No hay respuestas prefabricadas ni tampoco indulgencias prefabricadas, preempaquetadas y listas para su uso. Y las respuestas en sí mismas son trampas: renuncia a tu libertad para conseguir tranquilidad. El nombre de Dios es tranquilidad. Pero la tranquilidad se disipará y la libertad se habrá desperdiciado. ¿Y entonces qué?
Algunos arqueólogos modernos nos señalan que el reinado israelita descrito en las Escrituras fue un enano insignificante en términos de cultura material. Por ejemplo, el retrato bíblico de las grandes edificaciones del rey Salomón es una invención política posterior. Otros estudiosos ponen en duda toda forma de continuidad entre los antiguos hebreos y los judíos de hoy en día. Tal vez esto es lo que Amichai quería decir cuando afirmó que no somos “ni siquiera un pueblo arqueológico”. Pero cualquiera de estos enfoques académicos, con independencia de que sea objetivamente acertado o erróneo, resulta simplemente irrelevante para lectores como nosotros. Nuestro tipo de Biblia no requiere prueba alguna, ni de origen divino ni material, y nuestra reivindicación de la misma no tiene nada que ver con nuestros cromosomas.
…
El Tanáj, la Biblia en su lengua hebrea original, es impresionante.
¿La “comprendemos” hasta la última sílaba? Evidentemente, no. Probablemente, incluso algunos hablantes de hebreo competentes malinterpretan el sentido original de muchas palabras bíblicas, porque el papel de esas palabras en nuestro vocabulario difiere significativamente del que desempeñaban en el hebreo antiguo. Por ejemplo, veamos esta exquisita imagen del libro de los Salmos 104:17: “Allá donde los pájaros construyen sus nidos, jasidá broshim beitá.” Para un oído israelí de hoy, estas tres últimas palabras hebreas significan “la cigüeña construye su casa sobre los cipreses”. El hecho es que actualmente en Israel las cigüeñas no construyen su casa sobre los cipreses. Es más, las cigüeñas muy rara vez anidan aquí, y cuando miles de ellas, en su camino hacia Europa o África, se acomodan para pasar una noche de descanso, los cipreses, con forma de aguja, no son su opción más obvia.
De modo que debemos estar en un error: o bien la jasidá no es una cigüeña, o el brosh no es un ciprés. Da igual. La frase es hermosa, y sabemos que nos habla de un árbol y de un ave, parte de una gran alabanza a la creación divina, o –si lo prefiere– a la belleza de la naturaleza. El salmo 104 proporciona a su lector en hebreo la amplia gama de imágenes, el deleite denso y bien afinado, que podría compararse a la magia de un poema de Walt Whitman. No sabemos si se logra el mismo efecto en la traducción.
La Biblia va dejando atrás, en este sentido, su categoría de sagrada escritura. Su esplendor en tanto que literatura trasciende la disección científica, así como la lectura devocional. Conmueve y apasiona del mismo modo que lo hacen las grandes creaciones literarias, unas veces Homero, en ocasiones Shakespeare, en otras Dostoievski. Pero su alcance histórico difiere del que tienen estas obras maestras. Aunque admitimos que otros grandes poemas pudieron haber dado origen a ciertas religiones, ninguna otra creación literaria ha dejado grabado un código legal de forma tan efectiva, ni ha trazado tan convincentemente una ética social.
Sin embargo, conviene ser ponderados. Tenemos muchas cosas buenas que decir acerca de las particularidades judías, pero no pretendemos en este texto una celebración del separatismo ni de la superioridad. Para nosotros, Tolstói es un pilar tan gigantesco como Agnon, y Bashevis Singer no está por encima de Thomas Mann. Es mucho lo que valoramos en la literatura “gentil” y bastante lo que nos disgusta de las tradiciones judías. Una gran parte de las Escrituras, incluida la Biblia en sus momentos más elocuentes, hace alarde de opiniones que no podemos comprender y establece normas que no podemos obedecer. Todos nuestros libros son falibles.
…
El modelo judío de diálogo intergeneracional merece una mirada atenta.
En los antiguos textos continuamente están implicados dos binomios cruciales: padre e hijo, maestro y discípulo. Podría decirse que estas parejas son más importantes, incluso mucho más importantes, que la formada por un hombre y una mujer. El vocablo dor –generación– aparece docenas de veces tanto en la Biblia como en el Talmud. Ambas obras se recrean en el cómputo de cadenas de generaciones, remontándose al distante pasado y apuntando hacia el lejano futuro. Se habla mucho del eslabón más fundamental de la cadena, el del padre y el hijo (si bien las madres y las hijas también tienen un lugar en el Libro). Desde Adán y Noé hasta la destrucción de los reinos de Judea y de Israel, la Biblia aproxima y otras veces aleja el foco sobre determinados padres e hijos, la mayoría de los cuales pertenece a genealogías meticulosamente detalladas.
Esto no es, en modo alguno, exclusivo. Muchas culturas, probablemente todas, poseen paradigmas paternofiliales en las raíces de su memoria colectiva, de su mitología, de su escala de valores y de su arte. Casi todas las culturas han dado importancia al traspaso de la antorcha por parte de los viejos a los jóvenes. Siempre ha sido un deber primario de la memoria humana: familiar, tribal y, más tarde, nacional.
Pero hay un giro judío respecto a este imperativo universal. “Ninguna civilización antigua –escribe Mordecai Kaplan– puede ofrecer un paralelo comparable a la intensa insistencia del judaísmo en enseñar a los jóvenes e inculcarles las tradiciones y las costumbres de su pueblo.” ¿Es justa con otras civilizaciones antiguas tal generalización? No pretendemos saber ni juzgar. Pero lo que sí sabemos es que los muchachos judíos y, desde luego, no solo los privilegiados entraban en contacto con la palabra escrita a una edad increíblemente temprana.
He aquí una asombrosa constante en la historia judía, desde (por lo menos) los tiempos de la Mishná: de todo muchacho se esperaba que acudiera a la escuela entre los tres y los trece años. En la escuela, a menudo un lugar diminuto, con una sola aula, un solo profesor y alumnos de muchas edades, los muchachos estudiaban hebreo –que no era su lengua materna, ni tampoco una lengua viva, incluso en tiempos talmúdicos– a un nivel suficiente tanto para leer como para escribir. Esos diez años de estudio eran ineludibles, con independencia de clase, linaje y recursos. El secreto consistía en enseñarles mucho material en sus primeros años y mimarlos sabiamente mediante dulces que mascaban con su primer alfabeto. Los judíos empezaban a educar a sus vástagos en el viejo relato de su cultura tan pronto como los pequeños eran capaces de entender las palabras, a los dos años, y de leerlas, con frecuencia a la avanzada edad de tres. La escolarización, en definitiva, comenzaba inmediatamente después del destete.
El giro específicamente judío también tenía que ver con el recipiente en el cual el antiguo relato se presentaba a los descendientes. Desde muy temprano en nuestra historia comenzamos a depender de los textos escritos. De los libros. La gran narración y los mandamientos integrados en la misma pasaron de generación en generación sobre tabletas, papiros, pergaminos y papel. Hoy, mientras escribimos este texto, la historiadora de entre nosotros revisa todas nuestras referencias en su iPad, y no puede evitar la dulce reflexión de que la textualidad judía, en realidad toda textualidad, ha recorrido un círculo completo: de tabla a tableta.
…
Esto nos lleva a nuestro segundo dúo, el del maestro y el discípulo. Todas las culturas basadas en libros tienden a generarlos.
¿Quiénes fueron nuestros primeros maestro y discípulo? La tradición judía sitúa a Moisés como el maestro de todos los maestros; pero ni Aarón ni Josué, más tarde etiquetados como discípulos de Moisés, se comportan como tales. Tampoco se convierten en grandes maestros. Identificamos, por tanto, como el dúo maestro-discípulo más temprano al formado por Eli, el sacerdote, y su alumno Samuel, el profeta. No hay que olvidar que los dos hijos biológicos de Eli se habían descarriado, mientras que su hijo espiritual, Samuel, se comportaba excepcionalmente bien. Este relato encierra una dolorosa verdad: los hijos pueden convertirse en una gran decepción, mientras que un buen alumno rara vez nos defraudará.
Maestro y discípulo, rabí y talmíd, constituyen el soporte de la literatura posbíblica judía hasta los tiempos modernos. Se trataba de una relación libremente elegida –“créate tu propio rabí”, instruye reveladoramente la Mishná– y, por tanto, diferente al dúo biológico padre-hijo en ciertos aspectos, aunque semejante en otros. Naturalmente, se veneraba a los rabíes, casi sin excepción, pero a menudo también se respetaba a los discípulos. En el Talmud la opinión de un joven inteligente prevalecía a veces sobre la de su maestro. Un buen discípulo es aquel que critica juiciosamente a su maestro, ofreciendo una interpretación más fresca y mejor.
Por lo general el rabí y el alumno no formaban una pareja aislada. De los alumnos se espera que se conviertan en maestros, dando lugar a secuencias de erudición a través de muchas generaciones. El locus classicus mishnaico lo afirma así: “Y Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué, y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los miembros de la Gran Knesset.”
Esta cadena, nos dice Rachel Elior, no hace justicia a los sacerdotes y a los levitas de Israel. Ellos fueron los primeros escribas y maestros de la Torá. Una fractura geológica se produjo entre su larga tradición y los sabios del Segundo Templo, que sellaron el canon escrito y prohibieron futuras adiciones a las Escrituras, mientras pavimentaban una nueva vía principal hacia la “Torá oral”. Este último término abarca las numerosas discusiones rabínicas que finalmente conformaron la Mishná y el Talmud. Supuestamente, habrían comenzado poco después de que la Torá escrita fuera entregada en el monte Sinaí, pero su práctica y documentación probablemente fueron posteriores al sellado de la Biblia. Se desarrolló entonces un novedoso modelo conversacional con libertad de debates, interpretaciones y aventuras académicas, destinado a superponerse sobre los textos canonizados. A medida que pasaron los siglos, también estos intercambios verbales fueron recogidos en pergaminos.
Durante la tempestuosa época del Segundo Templo surgió un campo de alta tensión entre aquellos sacerdotes aferrados a los textos y los sabios creativos y beligerantes. Los sabios, comenta Elior, instituyeron una auténtica democracia de discusión e interpretación: una democracia exclusivamente masculina, por cierto, anclada en la jerarquía de la brillantez intelectual, pero abierta a cualquier varón judío de inclinación reflexiva, con independencia de su linaje y estatus social.
Obsérvese la dinámica poco habitual: no una simple transferencia generacional de lo oral a lo escrito, sino una muy temprana tradición popular, hablada o cantada, que se volcó en textos muy tempranamente escritos, difundidos, revisados y, finalmente, santificados; un paso que abrió una nueva era de interlocución creativa que acabó recogida en libros.
Y así se fue avanzando hacia los sabios de la Mishná, los tannaim, que pasaron la antorcha a los amoraim del Talmud, a los savoraim postalmúdicos, a los gueonim que florecieron alrededor del año 700, a los rishonim del medioevo tardío y a los ajaronim de comienzos de la era moderna. Esta última denominación equivale a “los últimos”, pues en la primera etapa de la modernidad la ortodoxia judía quedó realmente paralizada desde el punto de vista intelectual, incapaz de renovar su propia casa. La no ortodoxia judía en sus diversos modos mantuvo, sin embargo, la tradición, orientando sus variadas trayectorias entre Moisés y la modernidad. Entrelazados por este hilo moderno de estudio judío e interactuando abierta y alegremente con el mundo no judío, erizado de fricciones y de pluralidad de ideas, esa moderna línea continua incorpora a Mendelssohn (el tercer gran Moisés después del profeta y de Maimónides), Asher Ginzberg, Gershom Scholem, Franz Rosenzweig, Martin Buber, Emmanuel Lévinas, Mordecai Kaplan, Abraham Joshua Heschel y Yeshayahu Leibowitz. Todos estos pensadores pertenecen todavía, por méritos propios, a la gran cadena de erudición judía que, por vía tanto mítica como textual, inició Moisés, el primer maestro, desde el monte Sinaí.
A mayor distancia, sin formar parte ya de una autoproclamada cadena, se encuentran Heine y Freud, Marx y los hermanos Marx, Einstein y Arendt, Hermann Cohen y Derrida. Los enumeramos aquí no solo porque fueran judíos –no nos adherimos a la práctica del inventario petulante–, sino porque resulta evidente que estos pensadores y artistas estuvieron marcados por algo que era, íntima y textualmente, judío.
Existe un tercer grupo. Los modernos judíos “desenganchados de la cadena” tienen también sus antecesores en individuos que decidieron cortar con la secuencia ortodoxa de los estudios rabínicos, no sin antes quedar marcados por dichos estudios: Jesús, Josephus, Spinoza. Al igual que dentro de nuestros dos grupos anteriores, hay más, muchos más.
…
Si la erudición histórica pudiera expresar su opinión sobre la cuestión, está claro que la versión mishnaica de una antigua cadena de sabiduría rabínica adolece de imperfecciones y omisiones puntuales. Gran parte de la misma está envuelta en mitos. No sabemos si Moisés existió alguna vez, y Josué no nos parece un gran estudioso de la Torá, sino más bien un señor regional de la guerra. ¿Quiénes eran exactamente los ancianos? ¿Qué sabemos acerca de la Gran Knesset? ¿Qué sucedía en la primera fase del exilio babilónico?
No lo sabemos, y el conocimiento erudito en el que confiamos no proporciona respuestas; pero sí sabemos que antes del primer milenio anterior a nuestra era, los israelitas hebreoparlantes ya poseían un concepto de identidad colectiva como pueblo, centrado en la memoria textual. Se trataba del Brit, parcialmente traducible como “Alianza”, que señalaba su lealtad a Dios a partir de Abraham, y a la Torá oral y escrita a partir de Moisés. El Brit de Abraham fue de carácter familiar; Moisés, en cambio, ya guió a un pueblo –en hebreo Am–, que se veía a sí mismo como descendiente de los doce hijos de Jacob, redenominado Yisrael. De aquí la designación: los hijos de Israel. ¿Acaso fueron Abraham y Moisés simples mitos? Tal vez. Existe, sin embargo, una cadena conceptual y textual desde que los primeros israelitas empezaron a utilizar el término Brit. Y en algún momento, no más tarde del siglo iii antes de nuestra era, una constante tradición escrita adquirió una estabilidad que ya nunca se extinguiría.
Desde ese siglo iii, al menos, mientras los judíos atravesaban el angustioso sendero de “un pueblo geológico con fracturas / y derrumbes y estratos y ardiente lava”, su memoria textual dejó de ser geológica; ya nunca más avanzó mediante brincos y saltos, envuelta en mitos y conjeturas. Nació una biblioteca. Creció. La tenemos hoy en nuestras estanterías y en nuestros ordenadores portátiles. ~
_____________________________
Traducción de Jacob Abecasís y Rhoda Henelde Abecasís.
Extracto de Los judíos y las palabras, de próxima publicación en Siruela.