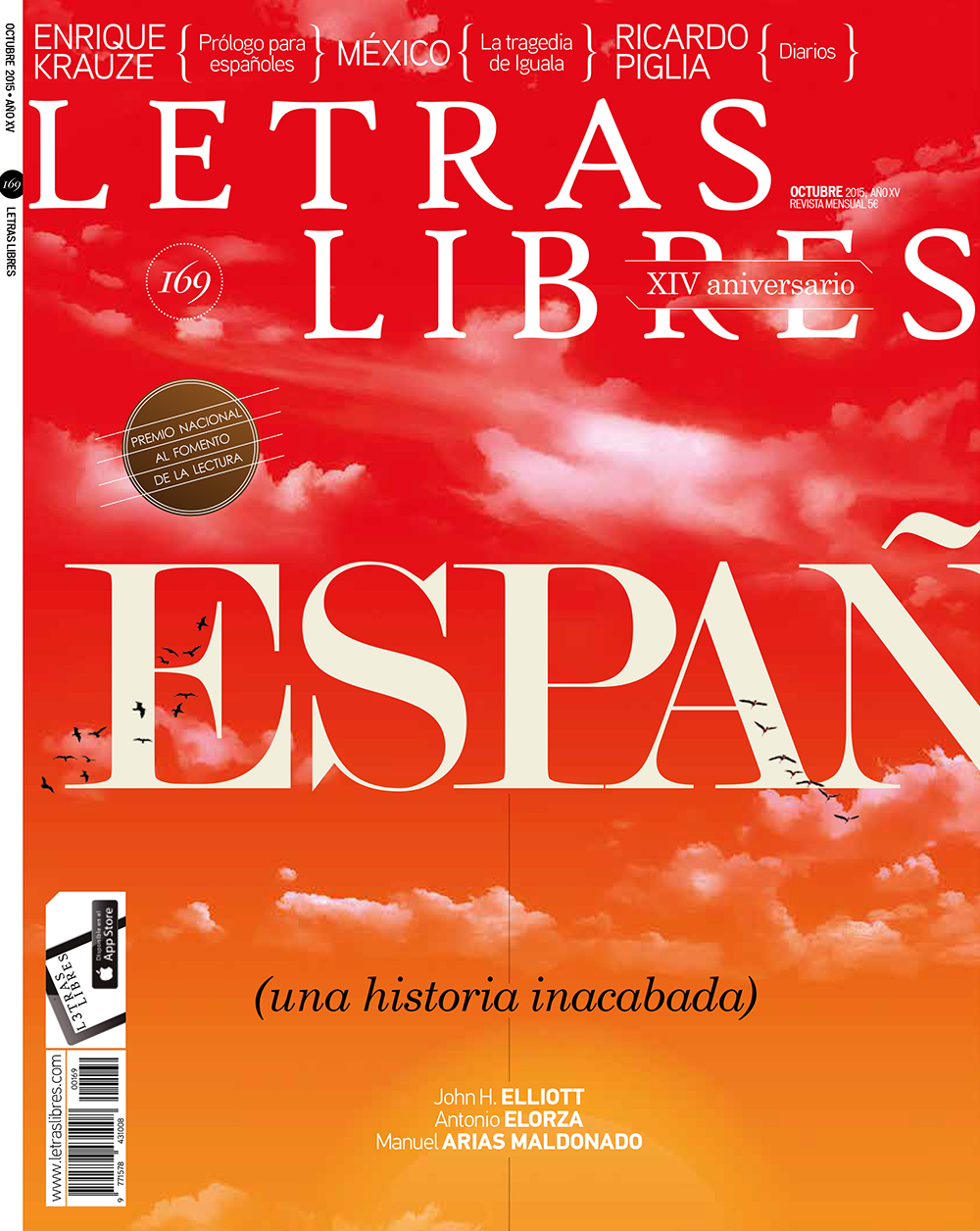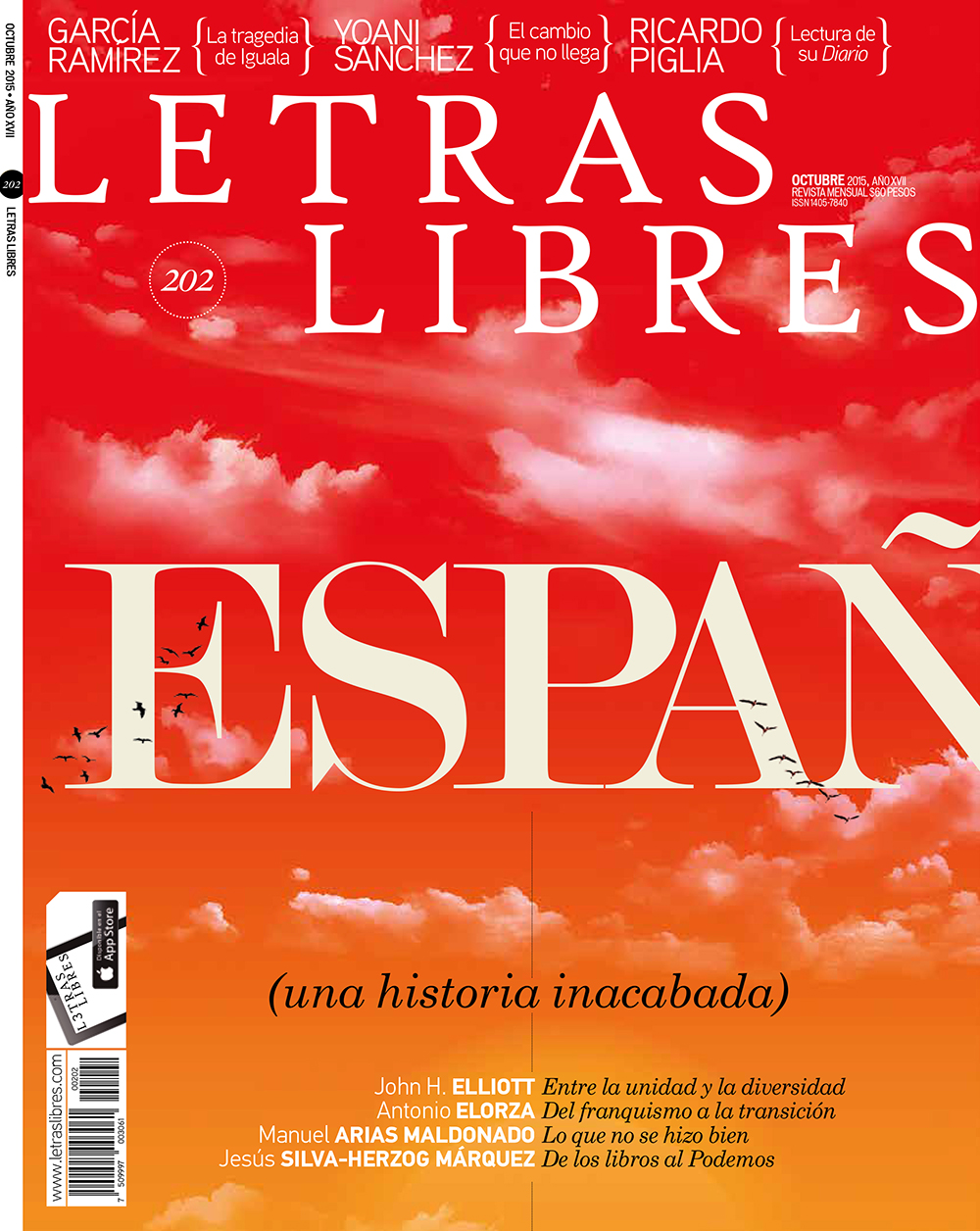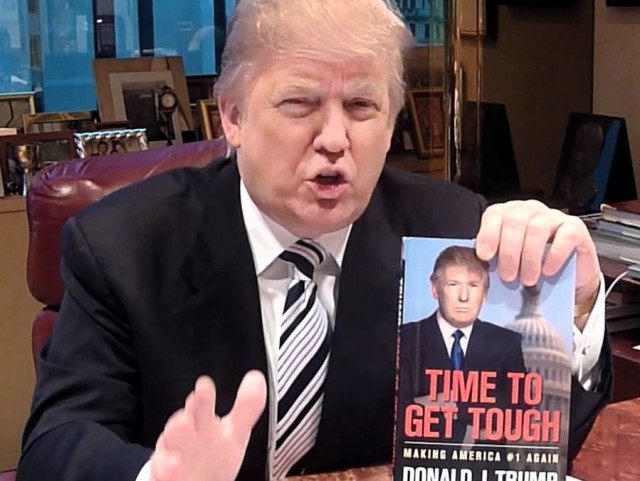En las megalópolis más horrendas del subdesarrollo (México, El Cairo, Delhi, Calcuta) el matrimonio de la corrupción institucional y la indolencia cívica se ha ensañado cruelmente con el paisaje urbano, dejando por doquier un catálogo de adefesios. Pero también hay ciudades crueles por su belleza, que nos incita a desearlas con locura, a sabiendas de que jamás lograremos poseerlas. Llevo dos meses en París, mi estancia más larga hasta la fecha, gracias a una beca que me concedieron el Instituto Francés y el ayuntamiento de la ciudad, y de tanto pasear a pie o en bicicleta comienzo a familiarizarme con su perverso encanto. En un marco escenográfico seductor, donde cada rincón nos depara una epifanía, se acrecienta el ansia de interiorizar el paisaje, como si la belleza circundante pudiera volverse un atributo del carácter o un estilo de vida. Administrado en dosis fuertes, el fluido magnético de París hipertrofia el ego en forma irreversible. Comprendo a los extranjeros que renuncian a buenos empleos o a mejores oportunidades de prosperar con tal de vivir aquí, pues cualquiera con una pizca de amor propio siente que nació en otra parte por una jugarreta del destino, pero seguramente fue parisino en una vida anterior. Cuando un alma enamorada de sí misma llega a París cree haber retornado a su lugar de origen y el deseo de gozar a fondo ese reencuentro puede colocar en graves apuros a cualquiera que no sea un jeque árabe.
La crueldad de París consiste en exacerbar nuestro apetito de lujos y placeres sofisticados, en abrirse de piernas y morderse los labios con un signo de euros en el monte de Venus. “Osez le luxe” (atrévase al lujo), proclaman los publicistas de una óptica en donde los anteojos más baratos cuestan quinientos euros. Pobre del viajero ambicioso y frívolo que se deja engatusar por esta puta cara. En cualquier barrio me asaltan las tentaciones gastronómicas, las boutiques de alta costura, las terrazas de los bares, los salones de masaje tailandés, las tiendas de antigüedades. Soy una pobre criatura de barro y todo se me antoja, ya no digamos a mi mujer, que tiene debilidad por la ropa. En caso de arrebatarnos la voluntad, este suplicio de Tántalo sería un camino seguro a la frustración o la ruina. Más que un festín hedonista, los escaparates parisinos ofrecen una metamorfosis íntima, una sobredosis de autoestima burbujeante y eufórica. Atrévase al lujo, atrévase a ser la encarnación de París.
Georges Perec describió insuperablemente la crueldad de París en Las cosas, una novela de los años sesenta, considerada ya un clásico de la narrativa francesa, donde retrató la mutilación psicológica de Jérôme y Sylvie, una pareja subyugada por los signos de estatus y el relumbrón de la moda chic. Su obsesivo pasatiempo es imaginar con lujo de detalle la refinada decoración de un amplio departamento en la Rive gauche que tal vez nunca podrán pagar. En Las cosas, la ilusión de valer más como persona mediante la posesión de objetos elegantes y codiciados, o de valer menos en caso de resignarse a ver aparadores, oprime el espíritu de la pareja protagónica al extremo de vaciarlo por completo. Torturados por la paradoja de tener un gusto exquisito y no poder mostrarlo, los personajes de Perec son apenas un recipiente de todas las avideces que les despiertan los escaparates de la ciudad. Vícti- mas de París, de los sueños de grandeza que despierta, son al mismo tiempo piezas de una maquinaria concebida para apabullar el albedrío.
Pero en París, el culto al refinamiento superficial y hueco ha engendrado también la crítica más lúcida de ese autoengaño, como lo comprueba la propia novela de Perec. En ninguna otra metrópoli hay tanto aprecio por el valor artístico, por el culto a la belleza desinteresada, una pasión elitista y a la vez democratizadora que desde tiempos de Luis XIV derramó en las calles el esplendor de la corte. Ese regalo concedido a todos los mortales, cualquiera que sea su clase social, bastaría para rendirse de admiración ante la cultura francesa. Pero además París tiene la oferta cultural más diversificada y completa del mundo. Solo aquí puedo ver excelentes películas indonesias, surcoreanas, brasileñas o iraníes que difícilmente llegarán a las pantallas de México, o a las de una potencia cultural autista como Estados Unidos. En las librerías, la variedad de títulos es mayor aún, porque aquí se traducen muchas más obras extranjeras que en los países de habla inglesa. Un lector interesado en las literaturas marginadas por la globalización tiene mejores oportunidades de conocerlas si aprende francés o alemán que si solo sabe inglés. Nunca me podré considerar parisino adoptivo, pues veo esta ciudad con los ojos deslumbrados de un intruso, pero he aprendido a refrenar mis ansias de poseerla. París es cruel y desdeñosa con los rebaños de turistas chinos que se retratan en los aparadores de Champs-Élysées (el mayor triunfo cosechado por la revolución cultural de Mao), pero en cambio trata con indulgencia a quienes solo tenemos la modesta ambición de pertenecerle. ~
(ciudad de México, 1959) es narrador y ensayista. Alfaguara acaba de publicar su novela más reciente, El vendedor de silencio.