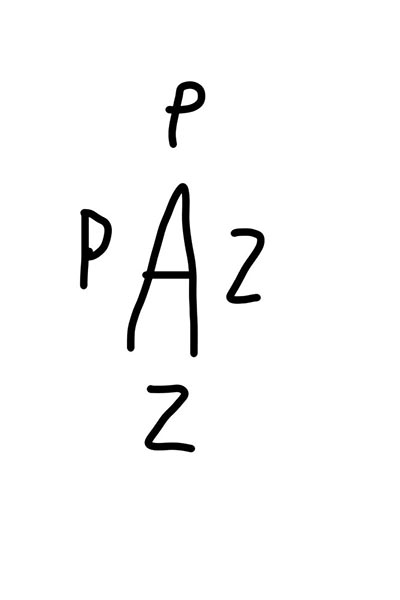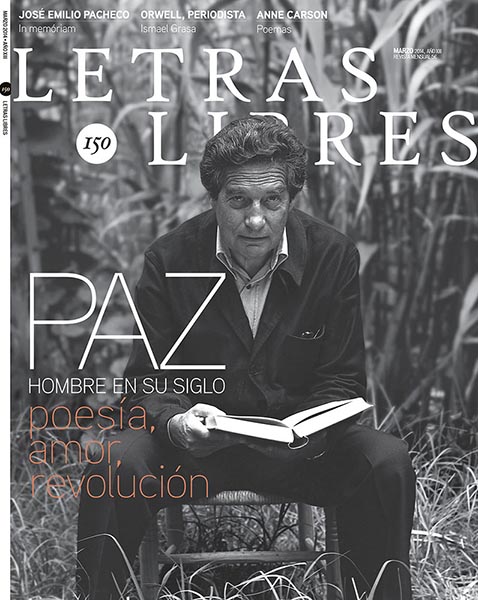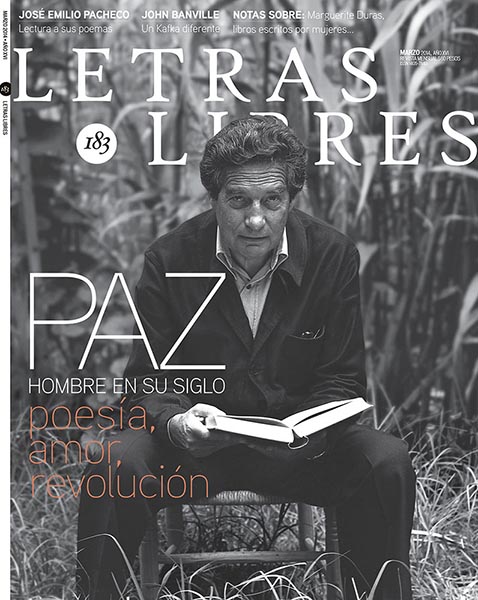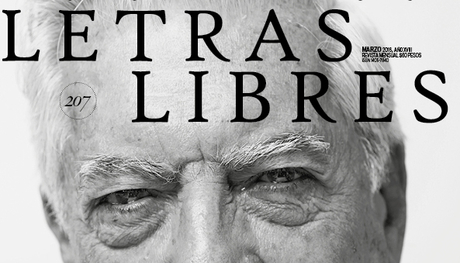La primera vez que vi a Paz fue a finales de la década de 1970, durante una lectura en una librería de Insurgentes. Leía él con un poeta joven. La sala estaba llena; yo iba con dos escritores más experimentados en los asuntos públicos de la vida literaria, aunque traté de fingir gran experiencia. Delante de mí estaba sentado alguien que se movía mucho e incluso farfullaba, lo cual me pareció hilarante, parte del teatro mismo en el que yo me iniciaba: frente al poeta mayor debía haber siempre otro poeta (real o figurativo) que lo interpelara por haberse rendido a cualquiera de los poderes seculares. Sin esa disyuntiva dramática la crisis germinal del poema, según mi propia versión, no se mantendría.
Paz comenzó a leer; al final de cada verso, el alguien delante de mí se ponía de pie y gritaba con énfasis: “Oh, yeah.” Paz simuló no prestarle atención hasta que ya fue imposible; entonces se detuvo y dijo: “¿Qué tiene usted en contra de mí?” El alguien le respondió: “Tengo todo en contra de usted.” El público volteó a verlo escandalizado. Al cabo de unos minutos la gente de la librería se encargó de sacarlo de la sala. Un amigo me comentó años después que ese alguien era Mario Santiago Papasquiaro. Si es así, seguramente en aquella lectura ocurrió uno de los capítulos fundamentales de la leyenda y el conflicto: Paz como “culpable” no solo de haber claudicado en sus poemas, sino también del anquilosamiento y decadencia de un sistema político, social, cultural, etc. Los jaloneos de la discusión no se han resuelto.
En mi recuerdo no hay exactitud; si acaso, solo pistas para trazar una figura intermedia entre la memoria y su distorsión. Las otras ocasiones en que me acerqué a Paz fueron igualmente oblicuas o, peor, chuscas. Alguna vez me armé de valor y envié a Vuelta una traducción de un poema de Hart Crane. Después supe que Paz descubrió de inmediato mi “safiro”: de la S a la Z extravié las letras. Tras ese episodio aleccionador decidí limitarme a leer casi cada libro que había escrito y sus publicaciones en Vuelta. A fin de cuentas con la lectura podía practicar aquel oficio que tanto anuncian y pregonan los poetas: el cacareado silencio. Y rendirle homenaje a un autor con el que un desacuerdo o acuerdo público solía tener –tiene aún– consecuencias considerables.
En esa historia que se sigue desmenuzando, la enormidad de las “culpas” de Paz ha generado, a estas alturas, una defensa igualmente desmesurada, lo cual crea un contexto tenso a la hora de meramente leer la obra. Ignoro si hay otro caso similar de un poeta al que se le atribuyan tan numerosos pecados o numerosas virtudes, a quien se le deba tumbar o exaltar; el término medio aún no existe y uno tiene que andar con cuidado, no vaya a resultar señalado por el dedo acusador. La crítica se convierte en incriminación y la influencia en un contagio que termina por ser una especie de condena. Debajo de los versos se refugia la sombra incriminatoria: ah, la presencia de Paz, ¿qué hace? Suena de cierta manera reveladora y luego predecible, crea la rutina de un paisaje con aire y pájaros, fabrica los contornos de una provocación sin suscitarla. Algo así de inadmisible, una falta de infierno en la música misma, una credulidad, la poesía por arriba, el mundo por debajo. Entre ambos, las vidas repletas de ceremonias.
Y una vez más no se alcanza aquel objeto del deseo que persigue y angustia a la poesía mexicana: la vanguardia, la que duele y está siempre en otra parte; si no, sería una forma de razón. Y la otra parte cambia de lugar cada vez que se intenta emularlo, quizá patéticamente, o solo definirlo, ya resignados. En las polémicas sobre la corrección y la incorrección poética se repite el argumento de que en la tradición mexicana no ha habido verdaderas rupturas, que las heridas son apenas superficiales y prevalece el buen comportamiento. En este sentido, la poesía mexicana sería un ejemplo constante de modales estrictos, donde se pone la mesa con sumo cuidado antes de emprender cualquier debate, y nunca se olvida que las ideas son, en el fondo, sentimientos (sobre todo para el que las detenta).
Hay generaciones irredimibles. Creo que a la mía –la de los cincuenta– se la concibe como una de ellas. Creció en la era de Paz y, por ello, posee vicios evolutivos que a lo mucho podrán disfrazarse, pero nunca desaparecer. Según entiendo, uno es paciano, lo quiera o no: por inercia, por habilidad, porque de ese modo suena aquella poesía mexicana cuando arranca en piloto automático. Y a las infracciones poéticas hay que añadirles algo más terrible: las infracciones políticas que, por si fuera poco y de manera sobrenatural, Paz continúa cometiendo a dieciséis años de su muerte. La gama es amplia, desde criticar a la izquierda hasta aceptar un statu quo que, de hecho, acepta la mayor parte de los poetas y los intelectuales mexicanos: la convivencia parece ser uno de nuestros hábitos menos sobornables.
Es poco espectacular proponer algo tan insignificante como la “normalidad” o el “relativismo” en la lectura de Paz, tal como uno consigue cultivarlos con Rimbaud (quizás el único poeta que de veras cumplió su palabra) o con Eliot o con Pound (cuyos idearios políticos son escandalosamente inaceptables); es decir, uno logra establecer distinciones morales (si hacen falta) y admitir la admiración selectiva por un escritor con el que no se comulga enteramente; es decir, uno ejerce esta admiración con la cantidad de ironía necesaria para ir cribando los efectos de una influencia. Suena, lo sé, a consejo psicológico, y no anula la vigilancia, la mirada incómoda por encima del hombro. Por tradición, la poesía se concibe de manera gloriosa; es un ejercicio de supremacía ontológica; no hay poética que no se describa como un acto sagrado, una expresión esencial y verdadera de las palabras. Lo que afirman vislumbrar las poéticas es asombroso, pues en principio solo contiene lo que afirman vislumbrar; lo demás es literatura, un sitio de malabarismos y estrategias que de cuando en cuando se autoflagela por haber perdido la cabeza. El poeta se percibe como portavoz, como aquella persona encargada de hablar en nombre de los otros, y ahí, en esa especie de plaza pública en que tiende a convertirse la voz alta, es donde se enfrenta a las acusaciones de representar a una colectividad o una costumbre sublime. Y también en esa encrucijada es donde a Paz se lo sigue denostando o sacralizando, a un grado tal que la lectura viene interferida por un ruido que la torna insostenible por colocarla en uno de dos extremos, el de la sujeción incondicional o el del rechazo absoluto.
Supongo que la poesía no debe olvidar lo que ya es un tópico: su destierro de la república perfecta de Platón. La causa no fue la verdad, sino la mentira. Los poetas para Platón eran grandes fabricadores de analogías, simuladores incluso de la sinceridad o la sabiduría. No deja de ser extraño e inquietante el talento de la palabra fácil que al mismo tiempo se postula como misteriosa y rebelde; por algo la poesía, inmersa a fondo en esta trampa, lleva siglos anunciando que se va a callar, aunque antes debe darle un desenlace a su singular hazaña. A Paz también lo cautivó esta fe, la poesía vista como un espacio de trances excepcionales, pero leyó a los otros poetas de manera ejemplar, con reservas precisamente por la conciencia aguda de los artificios.
Lo ideal sería leer o releer a Paz en el punto exacto donde la poesía es una tentativa en riesgo, mucho más por sus certidumbres que por sus incertidumbres. Paz mismo, en un texto sobre Cernuda escrito en 1990, planteó tal vez la única pregunta pertinente: “¿Cómo, entonces, acercarnos a su obra?” Y sacarla del infortunio que la convierte en una autoridad o una traición. ~
(ciudad de México, 1959) es poeta y ensayista. Por su libro 'Muerte en la rúa Augusta' (Almadía, 2009) ganó en 2010 el Premio Xavier Villaurrutia.