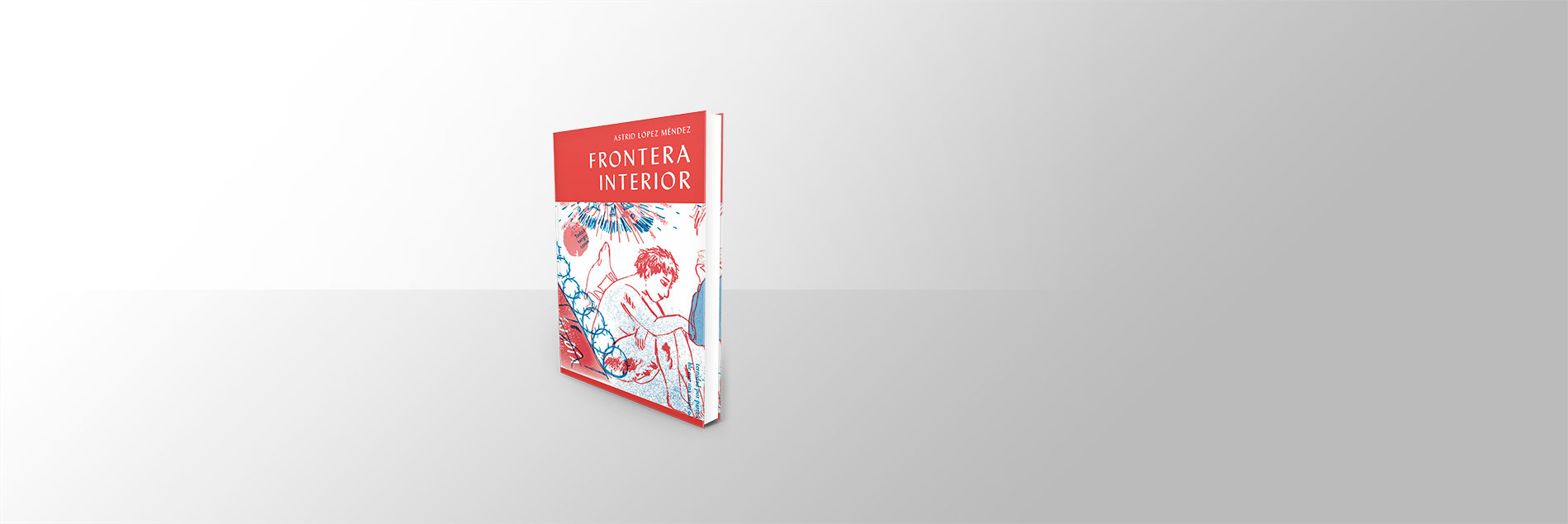En Tierra, tierra, la segunda y apabullante entrega autobiográfica del húngaro Sándor Márai, que huyó de su país con el establecimiento definitivo del régimen comunista en 1948, narra el escritor su experiencia ante la avanzadilla de las tropas soviéticas en los arrabales de Budapest, en la Navidad de 1944. Un hombre joven, rubio y con los pómulos pronunciados del eslavo, “había llegado hasta el patio del ayuntamiento del pequeño pueblo donde nos habíamos refugiado montado en su caballo, metralleta en mano, y seguido por otros dos soldados más viejos, barbudos y con cara severa, que también iban a caballo. El joven me apuntó con el arma y preguntó: ‘¿Quién eres?’” Luego llegaron más y todos los días fueron llegando soviéticos, como llega cualquier tropa de guerra, con la crueldad del apetito de rapiña. El libro entero de Márai trata de articular el sentido de la pregunta de aquel soldado soviético, planteada no sólo a él sino a Europa entera: “Una fuerza se había presentado en Europa, y el Ejército Rojo sólo constituía su expresión militar. ¿Qué fuerza era ésa? ¿El comunismo? ¿Los eslavos? ¿El Este?” Desde el comienzo mismo Márai declara que para muchos perseguidos por el nazismo aquel joven ruso había traído la liberación del terror nazi, pero de lo que no cabía dudar era de que trajese la libertad. ¿Cómo la iba a traer si “él tampoco la tenía”? El escritor añade que eso era algo que aún no se sabía en aquel momento.
Encuentro más que pertinente abrir esta perspectiva metafórica de gentes distintas a nosotros que llegan del extranjero a nuestra tierra en tromba y nos interrogan sobre quiénes somos. Puede que sea ésta la interrogante cuyo significado nos ayude a mejor encauzar el hecho realmente nuevo de la inmigración en nuestros países europeos de cultura democrática e instituciones de derecho. Porque no hay duda que estos inmigrantes no traen consigo la libertad ni tampoco la costumbre del derecho. Vienen de tierras donde han sido maltratados por sus instituciones y humillados en su dignidad humana.
¿Deben integrarse los inmigrantes en nuestras sociedades democráticas?
Sospecho que la metáfora de la tropa forastera es capaz de clarificar nuestra perspectiva solamente en la medida en que ponga en entredicho nuestros prejuicios etnocéntricos impulsando la indagación sobre nuestra elasticidad cultural y lo distintos que podemos llegar a ser ante el hecho incontestablemente nuevo de la afluencia masiva de extranjeros a nuestras tierras. Porque si algo nos caracteriza a nosotros es ser proclives a alterar hábitos y estilos de vida. Toda nuestra vida social se halla referida a la experimentación futura, sea científica, tecnológica o artística, y necesitamos creer en un futuro mejor y más predecible, lo más ajeno posible a la rigidez de principios religiosos y al encorsetamiento de tradiciones del pasado. ¿No ha sido experimentado ya en nuestro pasado que cuanta más eficacia lográbamos tanta mayor flexibilidad de costumbres adquiríamos, y al revés? Sea en el arte de la navegación o la agricultura, de la mecánica o la convivencia política, hemos llegado a cobrar conciencia de que la vida es un espacio dependiente de la voluntad humana y que tanto mejor nos va en el mundo cuanto más alejado esté de los acontecimientos empíricos la voluntad divina. La sociedad liberal se halla, pues, cimentada sobre esa conexión de eficiencia y tolerancia que nos conduce a alterar nuestros estilos de vida por mor de ser más libres y no responder agresivamente ante las diferencias de creencia. De manera que la verdad se nos ha ido apareciendo como una cuestión que afecta a todos y surge como fruto de discusiones sin constricción y de algo que tenga que ver con lo que los humanos deseamos en cada momento. La verdad se ha constituido como un espacio de libre pensamiento donde la gente discute y se arriesga a dar razones para buscar consensos de creciente interés en asuntos urgentes. ¿La persuasión o la fuerza? La primera, siempre, pero para asegurar ese surco cultural donde se abre paso la sociedad democrática y liberal. Que la defenderemos con toda nuestra fuerza pues fuera de ella sólo hay camino para el totalitarismo o la teocracia. En ese surco de nuestro horizonte cultural se genera la lucha contra la resignación ante las situaciones de sufrimiento evitable y de daño social, y por su eliminación. Un ejercicio arriesgado de libertad. Esto somos ya en pequeñas dosis y esto lo podemos agrandar para, lo que es ahora surco transitable, dejarlo pavimentado y ancho como camino para los siguientes.
Afincarse duraderamente entre nosotros implica para los inmigrantes asimilar el cuerpo de creencias y hábitos que sustenta la vida en democracia, haciendo suyo el pluralismo y la tolerancia, la igualdad y dignidad de todas las personas, independientemente de la edad y el sexo, para tomar las iniciativas de la propia vida, y la resolución pacífica de los conflictos. Este cuerpo de creencias y hábitos de actuación deja al libre arbitrio de cada cual tanto las cuestiones religiosas y éticas como las gastronómicas y estéticas.
La falacia de generalizar desde un caso hacia el conjunto
Sé que esta metáfora de tropas que asaltan nuestras fronteras también oculta la realidad porque no existe tal tropa inmigrante: únicamente existen personas individuales escapando de sus malas condiciones de vida. Emigrando no existen más que Juan, Ivo, Fátima, Nadia, Esmeralda o Mohamed, cada cual para sí y cada uno por su lado. Y, pese a ello, todos ellos aparecen emigrando a la vez, como en tropel: en estos últimos diez años han transformado nuestra población española hasta constituir su diez por ciento censado, y considerablemente rejuvenecido. La estadística ha investigado larga y profusamente sobre ellos creando persuasivas imágenes de un supuesto colectivo, más o menos diferenciado y consolidado junto a y al lado del nuestro. La sociología, la antropología cultural y la psicología han reforzado esa imagen con categorías harto dudosas, no siempre científicas (como lo étnico, aplicado al conjunto de los inmigrantes) y a menudo falazmente explicativas (como la del racismo). Y el Estado de derecho, que siempre es un estado de cosas nacional, aplica la ley y reglamenta las condiciones para llegar a ser ciudadano, es decir, un nacional. Y su administración propicia que Juan, Ivo, Mohamed y Natasha se congreguen en largas filas ocupando aceras de calles y plazas enteras durante días, semanas y meses. Y así surge otro indicio objetivo de una tropa extranjera que aguarda la obtención de papeles. El control administrativo hace que Natasha, Ivo y Mohamed se clasifiquen como gente-con-papeles o gente-sin-papeles, pero siempre en algún colectivo diferente a los españoles, que no precisamos de esa distinción.
Además, y pese a ser y actuar como individuos, la participación de los inmigrantes en el mercado de trabajo los emborrona con un trazo común de semejanza al ubicarlos en los márgenes sociales: allí donde se realizan los trabajos más duros o de menor estima social, como en la agricultura, la construcción, la hostelería, el trabajo en el hogar y la prostitución. También los inmigrantes consolidan este seudoconcepto de colectividad tan contrario a sus intereses personales. Así cuando se venden a redes mafiosas de transporte humano ilegal y engrosan pateras o cayucos, aviones o autobuses; o se venden a mafias de contratación laboral. Cuando se congregan en extensos colectivos de fiesta y ocio dominical en jardines o campas. Cuando pandillean en bandas no siempre festivas en busca de gresca y camorra. Cuando se hacinan por docenas en pequeños pisos o apartamentos unifamiliares. Cuando se originan colectivos de inmigrantes sin-papeles que ocupan ilegalmente iglesias o universidades o planteando conflictos con los ciudadanos autóctonos. La existencia de mafias delictivas de extranjeros que operan con inusitada violencia, sobre todo en la cuenca mediterránea, también favorece el espejismo de la generalización colectivizadora. El conflicto de algún inmigrante, y a diario los millones de inmigrantes producirán alguno, siempre favorece la consolidación del cliché generalizador (es esta una traba epistemológica del etnocentrismo inmanente en toda sociedad humana).
Corolario: la vía hacia la integración de los inmigrantes consiste en potenciar su individualización personalizando su aptitud a ser uno más de nosotros.
Los inmigrantes en España: una voluntad casi generalizada de integración
Los inmigrantes en España suelen ser individuos solos o familias individuales con intereses particulares de salir adelante. No existen estadísticas de éxito o fracaso de los inmigrantes por la sencilla razón de que ambos son fenómenos individuales y exigen ser estudiados por casos. Nunca se sale adelante o se fracasa por colectivos, sino individualmente; incluso dentro de la misma familia se tiene éxito o se fracasa individualmente, por mucho que la familia apoye a todos por igual. Hasta la última regularización masiva de casi ochocientos mil inmigrantes las cifras estadísticas aseguraban que los inmigrantes en España han venido para asentarse definitivamente entre nosotros (56%) o, al menos, por mucho tiempo (33%). Son gente trabajadora, sencilla y que evita plantear problemas; así cuando se les pregunta si han tenido conflictos o líos con los españoles, en un 87% responden que jamás los han tenido: sólo un 8% dice que sí tuvieron algún lío con españoles (¿con quién si no, si somos la absoluta mayoría de gente en este país?).
Una gran parte de los inmigrantes en España vive en familia (42%), al menos con su cónyuge, porque se viene para un período de tiempo largo y conviene rentabilizar la estancia planificando el ahorro y amortiguando el daño. Los inmigrantes que viven completamente solos son alrededor del 15%, pero viviendo con otros amigos también solos (algo así como un 30%) se llega a ahorrar algo más. No obstante casi la mitad de todos los inmigrantes se halla gestionando la venida a España de algún familiar, lo cual es un índice de su voluntad de permanencia y disposición de mejora. Los inmigrantes prefieren masivamente (89%) vivir mezclados en barrios donde resida toda clase de personas; los iberoamericanos lo prefieren en un 93%. Solamente un exiguo 7% de inmigrantes prefiere vivir en gueto aparte. También los españoles decimos que preferimos verlos mezclados con nosotros más que verlos a ellos solos, tanto es así que hasta un 42% de españoles cree que habría de llevarse alguna política intervencionista para descongestionar los guetos de inmigrantes. Preguntados los propios inmigrantes si en sus barrios residen españoles o más bien residen únicamente extranjeros, sólo el 14% dice vivir en barrios de mayoría inmigrante; el resto o vive en barrios de casi absoluta mayoría de españoles (18%) o en barrios de mayoría española pero con inmigrantes (39%) o en barrios equilibrados de mezcla de españoles con inmigrantes (20%).
En España, la ciudadanía no percibe que exista segregación espacial, pues los españoles, la mitad de los cuales no veía inmigrantes en sus barrios en 1992, a inicios de 2005 sólo en un 26% decía no ver inmigrantes residiendo en sus barrios; es decir, que tres cuartas partes de la ciudadanía percibe ya inmigrantes en sus barrios y casi no quedan barrios “incontaminados”. Esta excelente característica de segregación no fuerte de la inmigración en nuestro país se corresponde además con los datos de mestizaje matrimonial, puesto que de cada diez matrimonios de inmigrantes, nueve tienen un cónyuge español. Y conste que los matrimonios de inmigrantes ya han llegado al 10% del total de matrimonios efectuados en España.
Del 14% que dice vivir en barrios de mayoría inmigrante también se podría inferir que casi en su totalidad vive ahí porque seguramente desea vivir así. Existe exactamente un 14% de magrebíes que dice no estar nada integrado, así como un 11% de subsaharianos y un 8% de asiáticos, cifras que se corresponden con las de aquellos inmigrantes que prohibirían terminantemente a su hija casarse con un español: el 16% de magrebíes se lo prohibiría, así como el 14% de asiáticos y el 7% de subsaharianos. De manera que como hipótesis más plausible podríamos establecer que existe en torno a un 15% de inmigrantes que es reacio a la integración social. Como mínimo, una décima parte de los magrebíes puede ser reacia a ello; algo menos reacios son los chinos pero también rondará su cifra en torno a un 10%, y algo menos respecto de la población subsahariana. Por otra parte sabemos que, pese a la gran feminización del trabajo ejercido por los inmigrantes (casi un tercio de contribuidores inmigrantes a la seguridad social son mujeres, especialmente iberoamericanas, pero también filipinas) las mujeres magrebíes y pakistaníes apenas participan en el trabajo asalariado y, por tanto, tampoco en la seguridad social (alrededor del 3% de la feminización laboral).
Todavía no podemos decir nada sobre cómo será toda la segunda generación de los inmigrantes pero ya sabemos por el ejemplo europeo que el apiñamiento en guetos residenciales, el fracaso escolar y el subsiguiente fracaso profesional producen fuertes impedimentos a la integración social. De lo que no hay duda es que la mayor parte de los inmigrantes en España posee una voluntad de integración. Recae, pues, de nuestro lado una gran parte de la responsabilidad de sostener esa voluntad positiva y actuar sobre los focos negativos de integración con hechos institucionales y personales.
La acción gubernamental: una gestión oportunista
Hasta ahora los gobiernos han fracasado en controlar los flujos de inmigración. La mayor parte de los inmigrantes en España ha pasado por un dilatado momento de ilegalidad en el que ha trabajado: inmigrante ilegal y mafias de trata de inmigrantes significan que aquí existe oferta de trabajo ilegal. Por eso la orientación de una política integradora de inmigración debe comenzar haciendo visible el puesto de trabajo para que todo trabajador tenga un contrato y cotice a la Seguridad Social. Un país democrático no se puede permitir el desastre económico, político y moral de tener batallones de trabajadores extranjeros ilegales y, menos aún, con familias e hijos en las escuelas (nada más que en la Comunidad de Madrid existían antes de la última regularización masiva 20.000 niños escolarizados cuyos padres no tenían papeles). Sin embargo ningún gobierno ha hecho lo que debía para cortar por lo sano ese origen de los males de la emigración clandestina. Era más sencillo poner trabas a la entrada de inmigrantes y tratar de expulsarlos y, de tiempo en tiempo, efectuar regularizaciones masivas de sin-papeles.
Toda regularización masiva practicada hasta ahora se ha desentendido de la necesidad perentoria de vincular legalización con voluntad de integración social. Porque el hecho de dar papeles no integra por sí mismo, como se está viendo en Europa en amplios sectores de las comunidades, musulmanas por ejemplo. Además, la regularización masiva refuerza entre los inmigrantes la idea de que da lo mismo ser legales que ilegales, porque puedes beneficiarte de las ayudas sociales y escolares y, al final, siempre te regularizan. Esto penaliza, por supuesto, al inmigrante que se ajusta a la legalidad y consolida de manera muy notable el desprestigio de la ley, con el consiguiente efecto llamada. Por otra parte, ninguna regularización masiva ha aportado nada a la racionalización de la política de flujos o del contingente con duración limitada de mano de obra extranjera (preconizada, eso sí, por todos los gobiernos). Y, en consecuencia, se posibilita que una multitud de inmigrantes se afinque con unos contratos basura que, ante cualquier empeoramiento de la economía, irá al paro y al abaratamiento irracional de la fuerza de trabajo. Al conflicto social, por tanto.
En su momento algunos propusimos una vía imaginativa de regularización del puesto de trabajo que incidiera en racionalizar las necesidades coyunturales de trabajadores extranjeros, pero ni el Gobierno de entonces ni el actual la han hecho suya. Tal vía consiste en abrir un tiempo de información y educación de cuantos se hallen empleando ilegalmente mano de obra inmigrante. Tras ese período, la legalización de la estancia del inmigrante se vincula al tiempo de su contrato de trabajo. El contrato obliga al empleador a financiar el viaje de regreso al país de ese trabajador si el contrato dura menos de dos años o el inmigrante no encuentra un nuevo empleador. El inmigrante se obliga por ese contrato a aceptar esas condiciones, y se marcha si no encuentra trabajo, pero engrosa una lista de trabajadores susceptibles de volver de nuevo a nuestro país en caso de necesidad de mano de obra. El contingente de trabajadores extranjeros se establece, en consecuencia, desde esa lista objetiva de inmigrantes regresados a su país, cursándoseles las respectivas invitaciones vía consular. Ello obligaría a intensificar el contacto con sus respectivos gobiernos, con los que el nuestro asumiría una política nueva de ayuda e inversiones al desarrollo. Y se sanciona penalmente, hasta con prisión, la actuación ilegal de cualquier empleador español.
Nuestro ordenamiento jurídico ha sancionado con expulsión la irregularidad en la entrada y la ilegalidad en el trabajo, pero ningún gobierno ha cumplido esa ley sino en muy contados casos. La consecuencia directa es la implantación de la injusticia y de una política oportunista que actúa según la presión social. Y, por descontado, los inmigrantes en la ilegalidad se vuelven gente invisible, aunque trabajen, envíen a sus hijos a la escuela, pasen por los ambulatorios o ingresen en hospitales.
La crítica social hizo cambiar esa ley al final de la primera legislatura del Partido Popular dando un bandazo completo: se eliminó la expulsión y promovió la extensión de todos los derechos, incluidos los sociales (asociación, reunión, manifestación, sindicación y huelga) para todos los inmigrantes, legales o ilegales indistintamente. Y dispondrían del derecho de escolarizar a sus hijos y ser cubiertos gratuitamente por la asistencia sanitaria, social y jurídica. Fue una ley (LO 4/2000) hecha a la medida del humanitarismo de las ong y del oportunismo sindical, promulgada en las antípodas de los acuerdos europeos de Tampere. Pero tuvo muy poco recorrido porque el ONG planteó abolirla si ganaba la elecciones de ese año, que las ganó con mayoría absoluta. Así, la LO 8/2000 que se promulgó de inmediato distinguió entre inmigrantes negando para los ilegales los derechos sociales de huelga, reunión, manifestación, etc., aunque no los de la gratuidad de la escolarización y asistencia social, sanitaria y jurídica. Sin embargo, negaba la validez del empadronamiento como único documento apto para legalizar a los inmigrantes. Y volvía a preconizar las expulsiones por infracción grave abriendo pautas para que la residencia duradera de los inmigrantes estuviese condicionada por una voluntad de integración social. Y se pergeñó un plan global.
Las oleadas de crítica a esta ley emanaron esta vez de los despachos universitarios tachándola de racista e inconstitucional. Y fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Pero el buenismo de esos profesores (que, por supuesto, envían sus hijos a colegios de pago y conocen a los inmigrantes por el contacto con sus empleadas de hogar) atacó además el hecho mismo de la necesidad de integración social de los inmigrantes. Pregonaron la entera libertad de circulación de individuos y familias inmigrantes y su derecho a que el contrato de trabajo no condicione su estancia. Consideraron maniquea la distinción de los inmigrantes por su condición a asimilar o no nuestros valores y, falaz, la existente entre inmigrantes ordinarios y refugiados políticos. El Partido Socialista se sumó a esta crítica e hizo suyo el axioma de que defender esa ley era cosa de racistas. Pero, una vez instalado en el poder, se ha acomodado a esa ley (que ellos ya no pretenden cambiar) y han promovido otra oportunista regularización masiva sin conceder los derechos sociales de reunión, manifestación, sindicación, etc., a los inmigrantes ilegales ni, de momento, el voto municipal para todos. Y los inmigrantes que entran ilegalmente no son tratados ciertamente mejor a como lo eran en tiempos del gobierno anterior. Y entre los nuevos inmigrantes sin papeles existe la misma esperanza de otra nueva regularización que existía en tiempos del gobierno anterior.
Lo peor es que el gobierno socialista se muestra completamente mudo ante el modelo de integración que persigue y navega a ojo ante cada situación concreta y las abundantes propuestas de multiculturalismo práctico que emanan de muchas ONG. Propuestas, en muchos aspectos contradictorias con el laicismo doctrinal que guía al Gobierno.
Trazos para una propuesta
La relación entre inmigrantes y derechos debe situarse en el punto álgido en el que se halle cada proceso de integración personal en la ciudad política, más allá de la actual exigencia generalizadora (tantos años para ser español, tantos para ser ciudadano, etc.) No todos los inmigrantes son igualmente ciudadanos in fieri. Muchos deben deshacerse de hábitos, valores y tradiciones que son contrarias a los valores y virtudes de la ciudadanía, es decir, deben asimilar los valores democráticos y constitucionales. Pero muchísimos otros inmigrantes son ahora mismo de creencias y prácticas tan ciudadanas como cualquiera de nosotros.
El Estado democrático debe activar recursos materiales y humanos para que los inmigrantes aprendan nuestra lengua y se inicien en el conocimiento de nuestros valores. Para ello la escuela vespertina en cada barrio o pueblo emerge como espacio idóneo donde poder volverse ciudadanos los inmigrantes. El padrón municipal no puede constituir jamás el dispositivo de pertenencia a la ciudadanía. Este dispositivo se halla más bien en las aulas de educación ciudadana y democrática. Ahí debería confluir el trabajo de las ONG, abandonando ya su práctica humanitarista de acogida y el inefable discurso anti-racista; su papel solamente está justificado en la medida en que coadyuven con las instituciones municipales a capacitar cívica y profesionalmente a los inmigrantes. Enseñarles nuestra lengua, informarles de qué es llegar a formar parte de la comunidad política, mostrarles de manera práctica nuestros valores y capacitarles para mejorar constantemente su condición profesional: he ahí el condensado de cualquier acción no-gubernamental que se precie de que contribuye a la solución de los problemas de los inmigrantes. Por tanto, el foco de la integración social de los inmigrantes se desplazaría desde las CCAA al municipio.
Para ser ciudadano in acto serían suficientes algunos requisito tales como: 1) que el inmigrante sea apoyado por una mayoría absoluta del Consistorio municipal (un 75%) por su conocimiento de nuestra lengua e inserción cívica; 2) que posea el aval de dos vecinos no compatriotas de origen o de la Asociación de padres de alumnos y profesores del colegio de sus hijos; 3) que tenga contrato de trabajo en vigor y haya cotizado al menos durante varios años.
No se me ocurre otro modo de progreso moral de nuestra sociedad liberal que transformándonos nosotros así como las virtualidades jurídico-políticas del Estado hacia una nueva inclusión del no-nacional para volverlo un ciudadano más entre nosotros. Como cuando el Estado democrático se regeneró, no sin conflictos, y se transformó integrando a los esclavos, a la clase obrera, a la mujer y a los físicamente discapacitados, se halla ahora en el trance imperioso de proseguir esa tarea que únicamente él puede asumir entre el resto de los Estados del mundo. Solamente nuestro Estado de derecho puede incluir los márgenes sociales y volverlos iguales al resto para que cada individuo y familia sean todo lo diferentes que quieran ser. Porque, sin duda, todos cambiaremos mucho en esta operación. Como hubo de cambiar el zapatero del pueblo de Sándor Márai, un comunista que esperaba con impaciencia la llegada de las tropas soviéticas. “Era un hombre gordinflón y caminaba a mi lado sin abrigo en medio de aquel horrible frío. Me explicaba, muy excitado, que los rusos al llegar al pueblo lo vieron y le gritaron Asqueroso burgués, asqueroso burgués y que le quitaron el abrigo de piel que llevaba”. Los inmigrantes dejados a su albur y segregados de la ciudad política nos quitarán lo poco que tengamos si no les damos el núcleo de lo que somos. Pero, al dárselo, ya empezamos a ser diferentes. ~