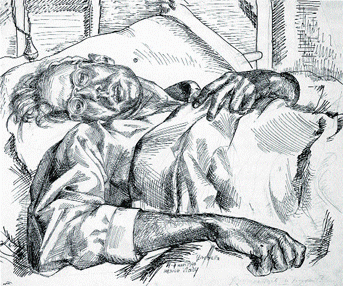El fútbol es lo que es debido sobre todo al instrumento con el que se juega, la pierna, la extremidad desfavorecida por la evolución de la especie. El tenis y el básquet son deportes emocionantes que requieren igualmente que alguien golpee o lance una pelota. Pero varios millones de años de directa conexión neuronal están de su parte. En el año del bicentenario del nacimiento de Darwin, todo el mundo sabe que las extremidades superiores humanas deben su desarrollo al cerebro casi en la misma medida en que éste se lo debe a ellas. No hay deporte que se juegue con la mano que pueda terminar cero a cero. La mano es el miembro de la habilidad, la precisión y la destreza.
De ahí la excepción del fútbol. Siendo el deporte de las extremidades rudimentarias, es excepcional la manera en que jugadores como Di Stefano, Pelé, Best, Beckenbauer, Maradona o Zidane convirtieron en arte el prosaico acto de patear un balón.
Frente a estos artistas solitarios, la originalidad del Barcelona de la temporada 2008-2009 es que ha sabido conjugar esa singularidad en plural. Maradona parecía un malabarista de otro mundo aterrizado por error en equipos de rústicos pateadores como la Argentina de Bilardo o el Napoli de Ottavio Bianchi. Por el contrario, de Piqué a Alves, de Xavi a Iniesta, y de Eto’o a Messi, el Barça dirigido por Josep Guardiola está integrado por diez jugadores excepcionales más un portero, que además está obligado –paradójicamente– a no ser la excepción.
Todos los grandes equipos agregan algo de su magia al fútbol, y hay partidos en los que eso se nota más. A la final de la Copa del Rey ante el Athletic de Bilbao, el Barça llegó removido emocionalmente por el dramático empate ante el Chelsea en Londres, que días antes le había dado el pase a la final de la Champions.
El remezón era doble: la euforia por el golazo de Iniesta conseguido en los descuentos y la turbación por haberse encontrado con un equipo que parecía haber descubierto el antídoto a su juego de un solo toque. Tras un gol tan sorpresivo como prematuro, el Chelsea se había encerrado en su campo, y al Barça no le habían servido todas las acrobacias imaginadas por sus diez excepciones para transformar su dominio en gol.
Del Athletic se esperaba que imitara el conjuro de los londinenses, y así lo hizo, heredando incluso la fortuna al marcar un gol tempranero que volvía a poner al equipo de Guardiola en inesperada desventaja y ante un cerrojo de veintidós piernas preparadas para patear hasta el viento si éste venía en contra. Pero entonces ocurrió.
Una de las cualidades del llamado Pep Team es que abre el campo al máximo, con jugadores que reciben la pelota a pocos centímetros de las bandas para generar espacios vacíos e intimidar al contrario transmitiéndole la impresión de que el terreno de juego mide más. Esa noche jugaba Pinto en la portería en lugar de Valdés –podía haber sido cualquiera de los dos, en verdad– y el campo empezó a crecer de tamaño desde muy abajo.
El portero jugaba en corto y a ras del suelo al defensor mejor situado en uno de los lados. Cuando los atacantes del equipo rival se apresuraban a presionar, el defensor iniciaba la triangulación con el marcador o volante mejor dispuesto, de modo que los espacios se hacían visibles desde el borde del área barcelonista. Así, para cuando la pelota llegaba a los pies de los mediapuntas, y de éstos a los extremos, siempre en rondos de un solo toque, daba la impresión de que había más terreno vacío por donde hacerla circular.
El espacio ganado con una serie de triangulaciones sin descanso no sólo da libertad de movimiento, sino perspectiva. Es el punto de fuga necesario para que el que merodee por el campo contrario pueda atisbar agujeros en el área y le filtre la pelota al delantero, o a su sombra invisible, la que anticipa su llegada. Ocurrió, por ejemplo, en el tercer gol del Barça en ese partido: pase de Messi al vacío, llegada de Bojan, defensa contraria abierta, un solo quiebre y a celebrar.
Lo increíble de esta forma de jugar al fútbol, descrita sobre el papel, es que parece tan elemental que toda muestra de admiración suena excesiva, si no inútil. Lo cierto es que jugar así es complicado y exige una velocidad de pensamiento y una desenvoltura en los pies inusuales en diez jugadores al mismo tiempo. Lo real es que pocos equipos juegan así. Sin ir muy lejos, el fútbol inglés, para muchos el mejor torneo del mundo, ha hecho del saque largo del portero –al cielo, que dios proveerá– una tosca aunque eficaz estrategia de gol. Lo irrefutable, en fin, es que sobre el terreno de juego, el espectáculo que da el Barcelona es hermoso.
La pelota es más rápida que el atleta más veloz: alguien tiene que estar del otro lado, libre de marca, para recibirla. Diez jugadores que tocan el balón una sola vez y se mueven concertadamente creando espacios vacíos para que alguien llegue a ocuparlos (todos como sombras que anticipan su llegada), y un balón que al rodar sobre el césped va formando fugaces triángulos de vértice variable, suena al abecé del fútbol, y sin duda lo es; sin embargo, cuando esto se hace sin tregua, vertiginosamente, teniendo enfrente –dejando atrás– al mismo número de jugadores contrarios, es sobre todo fantasía, diversión y travesura.
El equipo de Guardiola remite a ese ideal tautológico de la infancia de que un juego es un juego que se juega por jugar. Pero cuidado, los niños no se equivocan: si participan en un juego, lo hacen siempre con la ambición de ganar. Lo dice el ex jugador y editor serbio Vladimir Dimitrijevic: nada está más relacionado con el juego infantil que el espíritu competitivo. El Barça 2008-2009 no sería lo que es si se hubiese quedado sólo en el toque, el alarde, la exuberancia. Esto es, si no se hubiese convertido en el único equipo español en ganar la Liga, la Copa y la Champions una misma temporada, y con una media de 2,54 goles por partido.
Cuando Guardiola se hizo cargo del equipo, en mayo de 2008, ofreció sobre todo un estilo de juego. “Me gustaría prometer títulos, pero sería una equivocación grandísima. Tengo la sensación de que la gente estará orgullosa de nosotros. El equipo respetará una filosofía, una manera de entender el fútbol, y mi reto es que esta idea, que siento tan mía, sirva a los jugadores”. La famosa frase con la que cerró esa rueda de prensa inaugural fue una invitación a un tipo de diversión excitante y no exenta de peligro: “Abróchense los cinturones”.
No obstante, en la lógica del fútbol, donde el juego está delimitado por dos porterías, hasta el estilo se mide en números. Incluso los brasileños, tan dados al carnaval y al jogo bonito, lo tienen bien aprendido: sus habituales coreografías sobre el campo son inútiles si no sirven para alimentar el marcador.
Un año después, el más carismático logro del entrenador barcelonista es haber unido la filosofía y la aritmética: sin traicionar sus postulados estéticos, ha cerrado la temporada con un insólito superávit.
La responsabilidad que conlleva ser entrenador del Barça es que no basta ganar. Cada equipo da lugar a un público distinto. Los ingleses, ganen o pierdan, beben. A los argentinos –hijos de Gardel, Eva Perón y el Che, al fin y al cabo– les encanta la afectación y la tragedia. Los italianos se toman las derrotas como una cuestión de honor. Juan Villoro ha comparado la afición del Barcelona con la de la ópera: aunque de pecho frío, es conocedora y exigente. Los culés esperan que el camino al gol no sea la elemental línea recta.
Hay espectadores que pierden la paciencia cuando un jugador da un pase atrás: el delantero al centrocampista, éste al defensor o este último al portero. Para muchos, es como la antítesis del juego ofensivo. El Barça de Puyol, Xavi e Iniesta ha patentado una variante interesante: el pase atrás como continuación de otro pase atrás. Los goles à la Guardiola se fabrican desde el fondo de su propio campo, a veces desde la propia portería.
En eso, el Barça es un equipo transparente, lo cual no quiere decir exento de sorpresa. Puede ganar o perder un partido –de hecho, no estamos hablando de un equipo imbatible, como lo demostró ante el Espanyol, su clásico rival en Cataluña–, pero el estilo se mantiene: la pelota a ras del césped, la geometría de los pases, la llegada de una sombra invisible y los movimientos surfísticos de sus extremos y mediocentros. Jugadores como Messi e Iniesta, e incluso Henry, sortean el borde del área contraria en diagonal, como si se enfrentaran a una ola.
Cuando Ronaldinho aún sonreía vestido de blaugrana sin que le temblaran los abdominales aflojados por el sobrepeso, el mejor Barça de Rijkaard llegó a tener cierto aire de familia con el actual de Guardiola. La reflexión que hacía un aficionado culé la noche en que una derrota del Madrid significó la obtención de la Liga partía de esta pregunta: ¿Qué ha cambiado en un año para que, siendo casi el mismo equipo, el Barça de Pep parezca otro?
Nadie puede saber qué tipo de conversaciones privadas ha tenido el noi de Santpedor con sus jugadores para haber producido dicha transformación, pero algo ha ocurrido, en efecto, en su primer año como entrenador que parece tener que ver con el casi esotérico campo de la psicología deportiva.
Un delantero resistido por la afición como Henry terminó siendo una presencia imprescindible en el campo –y en los goles– a tal punto de que el tradicional pesimismo culé empezó a ver malos augurios cuando el francés se lesionó antes de los partidos decisivos de la temporada. Lo de Eto’o fue aun más asombroso. A punto de ser purgado junto con Ronaldinho y Deco –ambos identificados, ahora fuera de toda discusión, como los chicos problema de la clase–, el camerunés volvió a convertirse en el máximo goleador del equipo, y el más solidario a la hora de correr tras la pelota y ayudar en la defensa. Lo mismo podría decirse del novel Piqué, del hiper-revolucionado –a veces– Alves, del sobrecriticado Valdés, e incluso de un descolocado, al principio, Touré Yayá. Ramón Besa, el mejor cronista del Barça –y de la prensa futbolera española– lo ha expresado así: “Una de las claves de Guardiola ha sido saber controlar el ego de sus estrellas”. Los astrólogos lo saben mejor que los profesionales de la psicología: duro es el oficio de descifrar las complejas voluntades de los astros.
Para los que ven en el fútbol una metáfora de la vida, el Josep Guardiola entrenador –al menos el que conocemos hasta hoy– es todo lo que debería ser un profesional del fútbol. Un hombre sosegado y meticuloso que cree en lo que dice, hace lo que piensa, y que tampoco se excede con las palabras, sobre todo cuando habla de los rivales o de los árbitros. Entre la filosofía y la aritmética, hasta se da el lujo de ser elegante usando corbatas de mod. Con Guardiola ha vuelto un estilo de ganar divirtiéndose. La habilidad en su justo lugar. La excepción de la pierna. ~