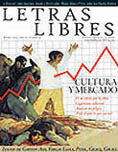En el mes de noviembre, cuando se celebra el día de difuntos, aparecen en España, puntualmente, dos fantasmas: el del convidado de piedra y el de los índices de lectura de los españoles, otros convidados de piedra, al fin. También este año ha sido así: el pasado día 5 se reunieron en el Círculo de Bellas Artes de Madrid los dirigentes de la
industria editorial y los responsables del Ministerio de Educación y Cultura para presentar el enésimo plan de fomento de la lectura y para constatar, una vez más, que, siendo España el quinto productor mundial de libros, tiene uno de los índices de lectura más bajos de Europa (concretamente, se halla en decimosexto lugar), ya que según las últimas estadísticas sólo lee un 58% de la población mayor de 14 años, un 42% no lee nunca, y del 58% que dice leer, un 22% son lectores ocasionales o incluso muy ocasionales, que querrá decir casuales, supongo yo. Durante ese acto el presidente de la FGEE dijo que el Ministerio ha diseñado "una ambiciosa estrategia para abordar el problema de los bajos índices de lectura de nuestro país", y el director general del Libro explicó que los resultados de ese ambicioso plan se verán "a largo plazo". Con la empresa privada recurriendo a la terminología militar y el gobierno, como don Juan, fiando a lo largo, nos encontramos ante una "estrategia a largo plazo" que me recuerda mucho eso de la "justicia infinita" o de la "libertad duradera" de nuestro moderno Corazón de León norteamericano. Sea como fuere, el plan de fomento de la lectura —que ya se había anunciado a tambor batiente el pasado mes de mayo asimilándolo a su homólogo británico— prevé una inversión de 22 mil millones de pesetas en cuatro años. En cuanto se manejan magnitudes millardarias, los españolitos, atónitos, tienden al sofoco y a un difuso sentimiento de gratitud perruna ante la munificencia del poder. Pero lo cierto es que, como con las cuentas del Gran Capitán, o como en el honroso desempeño laboral de Jack el Destripador, hay que ir por partes: de esos 22 mil millones de pesetas, el 80%, o sea unos 17 mil millones, se destinará a recuperar el secular retraso que sufre el país en cuanto a bibliotecas públicas se refiere: efectivamente, la media de libros de las bibliotecas públicas españolas por habitante es de 0,79, pero la de Gran Bretaña —por seguir con el parangón que se ha dado el Ministerio de Educación y Cultura— es de 2,25. La biblioteca de la Universidad de Oviedo, por ejemplo, cuenta con casi ochocientos mil ejemplares; la de Oxford sobrepasa los doce millones. España tiene diez veces menos bibliotecas de las que, según la Unesco, debería tener. Pero hay buenas noticias: parece que el próximo año se va a inaugurar una Biblioteca Provincial de Barcelona, por primera vez en sus 2.500 años de existencia, con lo que la ciudad abandonará un lugar en la lista de los ocho mil municipios españoles que todavía no tienen ningún tipo de biblioteca pública. Y si queremos seguir haciendo comparatismo, deberíamos acordarnos de que, frente a esos fastuosos 22 mil millones de pesetas a invertir en cuatro años, el mismo Ministerio subvenciona, por poner un ejemplo, a la Conferencia Episcopal española con esa misma cantidad, pero cada año o, dicho de otro modo, los obispos se llevan cuatro veces más que el plan de fomento de lectura a escala del Estado español.
Sin embargo, no me parece prudente aceptar de forma acrítica los estremecedores resultados de las encuestas sobre el nivel de lectura de los españoles. Verán por qué. Los datos sobre los índices de lectura que se nos ofrecen todos los años proceden de encuestas, es decir, de aproximaciones estadísticas y ustedes ya saben que existen las mentiras, las mentiras podridas y las estadísticas, que vienen a ser el carnet de identidad de las mentiras. En mi calidad de presidente de la Cámara del Libro de Cataluña yo también disparé, en otro tiempo, con la pólvora del rey para construir mentiras de papel. Averigüé que los encuestadores que proporcionaban las cifras fuente sobre los hábitos de lectura que deseaba indagar eran estudiantes mal pagados que abordaban a los transeúntes para preguntarles si leían. Casi todos respondían que sí (los que decían que no eran editores que pasaban casualmente por allí). ¿Qué respuesta se esperaba recibir con semejante pregunta? Era como preguntar a las personas si tenían madre. ¿Cómo dar crédito entonces a los resultados de la encuesta?, le pregunté a los directivos de la empresa que hizo el trabajo. Muy fácil; como que en cuestiones culturales la gente miente sistemáticamente en positivo, para calibrar el sesgo introducimos elementos correctores. Por ejemplo, le preguntamos al personal por el título del último libro que han leído, y si nos contestan El entierro del conde de Orgaz o Por la raja de tu falda invalidamos la respuesta. Lo mismo hacemos cuando preguntamos por el nombre del personaje principal de Sostiene Pereira y nos contestan "Rivaldo". Yo propuse entonces algo que me parecía más razonable: ¿por qué cuando dicen el título de un libro no pedirles que digan algo sobre él? El estadístico me miró conmiserativamente y me dijo que eso era inviable porque los encuestadores tampoco leían y no sabrían muchas veces de qué demonios podría ir el libro que mencionaran los encuestados, o sea que si un encuestado decía que había leído Tiempo de silencio, pongo por caso, y explicaba que el libro contaba la historia de un pillo que engañaba a un viejo ciego, el encuestador podía dar la respuesta como válida. Desanimado, me puse a analizar entonces no los resultados estadísticos de la encuesta, sino las fuentes mismas, es decir, las respuestas espontáneas de los lectores, y advertí que entre el 90 y el 95% de las respuestas mencionaban el título de una obra de ficción, y que, de esa franja, el 80% coincidía en el título de la novela que, a su vez, coincidía exactamente con el último premio literario o con la novela que había sido prescrita en televisión por alguna instancia extraña a lo que hemos dado en llamar el ecosistema del libro: un político, un famoso, un tertuliano. No había apenas ninguna cita de libros de poesía, teatro o ensayo (el 5% que citaba libros de lo que los anglosajones llaman "no ficción" mencionaba títulos del estilo Cómo convivir con tus hemorroides o Mate: sea un ejecutivo agresivo).
La situación de la lectura en España es, en realidad, mucho peor de lo que sugieren esos datos tan analgésicos que salen de la tumba todos los años para venir a cenar en el día de difuntos. ¡Qué más quisiéramos nosotros que el 58% de los españoles leyera algún libro! Lo que en todo caso reflejarían esas cifras sería una compra, un consumo de libros; no el acto mismo de la lectura, que es un ejercicio de intimidad tan difícil de medir como el promedio anual de coitos de los españoles, pongo por caso. Por otra parte, y del mismo modo que es muy difícil medir la calidad y las consecuencias de los orgasmos, tampoco nos es posible medir la calidad y las consecuencias de la lectura: ¿Ha sido completa y atenta, o parcial y hecha mecánicamente? ¿Se ha disfrutado con ella? ¿Ha anidado en el cerebro alguna idea? ¿Producirá ésta sus frutos? Desde un punto de vista estrictamente miltoniano (de Milton Friedman, claro) se podría decir que desde el honesto objetivo mercantil del sector editorial lo que importa es el consumo, que la lectura no es competencia de la iniciativa privada. Y desde luego, las grandes magnitudes económicas del libro español son espectaculares: el país producirá este año sesenta mil nuevos títulos (muy cerca de la producción de ¿adivinan quién?: Gran Bretaña, claro), factura unos 450 mil millones de pesetas en el mercado interior (la mitad de lo que se gastan los españoles en las máquinas tragaperras, no crean) y exportará este año por valor de cien mil millones de pesetas en origen (que, en destino, se convertirán fácilmente en otros 450 mil millones de pesetas). Es decir, que el famoso ecosistema del libro español mueve ya muy cerca del billón de pesetas anuales. Esos datos macro —como sucede con los famosos 22 mil millones del plan de fomento de la lectura— esconden, sin embargo, aspectos menos complacientes. España, como ya he dicho, ocupa el lugar 16 en Europa por consumo de libros (viene a ser de cinco libros por adulto y año). Un joven español de quince a 19 años dedica, teóricamente, trece minutos diarios a los libros, pero 120 a la tv. Un 15% de hogares españoles no tiene ningún libro; un tercio, alrededor de 25. Sólo otro tercio tiene más de cien. Por otra parte, entre los sesenta mil títulos mencionados se incluye toda la producción institucional, no privada, que tiene una distribución inexistente y muere en su mayor parte en los almacenes públicos; la tirada promedio en España se sitúa ya por debajo de los cuatro mil ejemplares (y tengan en cuenta que en esta cifra están computados los libros de texto obligatorio), frente a los doce mil que tira la pérfida Albión, por seguir con el testigo del Ministerio; los agentes productores reales que de verdad cuentan, es decir, que facturan más de tres mil millones de pesetas al año, son sólo 25; ellos realizan el 80% de la facturación total; el sistema de distribución es fragmentario y minifundista, con lo que no se consiguen economías de escala; las empresas editoriales sobreviven porque niegan a menudo las leyes fundamentales del sistema de mercado en que trabajan (de ahí la corta vida de algunas y el recurso al burladero de los grandes grupos de otras), los almacenes de los editores crecen sin parar y los puntos de venta tradicionales (las librerías) desaparecen al ritmo del crecimiento de las grandes superficies que presionan para la liberalización de los precios, pensando en el libro como anzuelo e instrumento de mercadeo. Y es natural: no se ve por qué las grandes superficies habrían de preocuparse de que la gente lea, como no se ve por qué habrían de preocuparse de que la gente se coma los salchichones que se lleva. No se crearon esas empresas para que la gente disponga adecuadamente de los productos que ofrecen, sino para que los consuman.
En este punto el gobierno del Partido Popular quiso echar una mano tratando de abolir el precio fijo, aunque tuvo que resignarse, de momento, a sólo exigir un descuento del 25% en los libros de texto obligatorios. También ahí quería imitar a la Gran Bretaña, que abolió el precio fijo y produjo la desaparición de centenares de librerías y la caída en picado de las ventas en libros cultos. En coherencia con la doctrina económica neoliberal, tan cara a los gobiernos conservadores de todo el primer mundo (básicamente porque sus políticos la entienden), el Gobierno Aznar pretendía liberalizar el precio del libro, digo yo que para que las masas hicieran larguísimas colas lanzándose desaforadas a comprar por fin El capital con un 40% de descuento. Aunque tal vez también debía dar respuesta a la presión que las multinacionales de las grandes superficies están en condiciones de hacer sobre el ejecutivo.
Sin embargo, hay que decir en seguida que la injerencia de la política en el ecosistema del libro no es patrimonio de este gobierno ni de los anteriores. Cuando el director general del Libro —y antes que él todos sus antecesores— dice eso de que los resultados de la nueva campaña de promoción de la lectura (y ya son incontables sólo las que yo puedo recordar en cuarenta años de oficio) se verán "a largo plazo", a mí me entran ganas de decir lo que Lord Keynes: "a largo plazo todos estaremos muertos". Aunque, bien mirado, tal vez la clave de la injerencia de los políticos esté ahí, en lo que podría ser un lapsus freudiano, un acte manqué del director general del Libro: "A largo plazo". En España, y desde los Reyes Católicos, todo lo que se ha hecho en materia cultural ha sido "a largo plazo"; los erasmistas y los alumbrados acabaron teniendo razón a largo plazo y han sido reivindicados; los ilustrados han tenido razón a largo plazo; y los románticos y los noventayochistas y los krausistas y los institucionistas, incluso los buenos republicanos. Y ahora empiezan a tenerla ya algunos franquistas repescables. Pero ¿por qué los políticos, los gobiernos, en definitiva los dirigentes de la sociedad, habrían de tener prisa alguna en eso de la cultura? Sabemos que algunos al oír esa palabra sacaban la pistola, otros el Boletín Oficial del Estado, todos un recelo instintivo. Lo que sucede es que no les es posible dejar de lado indefinidamente cuestión tan enojosa; más pronto o más tarde los políticos se ven concernidos ante la cuestión cultural, aunque sólo sea por estética. Y algo tienen que hacer. Y, desde luego, lo hacen: para eso se inventaron, por ejemplo, los juegos florales. Se trata, como siempre, de cambiar algo para que nada cambie, a la saliniana manera. Si repasamos mentalmente los desvelos del Estado español por la cultura y dejamos de lado su reconocida eficacia en la censura y quema de libros, hallaremos que sus cuidados son forzados, coyunturales y, a ser posible, efímeros; hallaremos también que se han ejercido sobre todo en apoyo de la poesía o de la narrativa, es decir de la ficción. A ningún gobierno en su sano juicio se le ocurre potenciar y alentar el ensayo, el pensamiento crítico, el conocimiento sólido. No hace falta explicar por qué. A los gobernantes siempre les ha asustado "la funesta manía de discurrir" y han usado todo su poder para mantener al grueso de la población en un estado de semianalfabetismo, recurriendo para ello a los mejores instrumentos que cada época les proporcionaba: en tiempos al pan y a los toros, o a la Inquisición, después al fútbol, a la televisión, al consumo, siempre al aturdimiento. Para ello han contado con el entusiasmo aunque no incondicional apoyo de la Iglesia Católica, siempre tan solícita para proteger la blancura de su rebaño. Por poner un ejemplo, el profesor Jesús M. Palomares acaba de publicar un trabajo en el que recoge la lista de los libros prohibidos en las bibliotecas escolares de Valladolid en septiembre de 1937. La lista distingue entre libros "permitidos", libros "tolerados" (es decir, peligrosos y no aptos más que para algunos) y libros "prohibidos". Entre los prohibidos se encuentran, por ejemplo, cosas tan terribles como las Fábulas de La Fontaine, La crítica de la razón práctica de Kant, casi todo Pérez Galdós, incluida la mayor parte de los Episodios nacionales, Baroja, Unamuno, Valera, todo Goethe, los artículos de costumbres de Larra, todo Gabriel Miró, La Celestina, El Libro de Buen Amor… Entre los sólo "tolerados" se hallan las obras escogidas de Gustavo Adolfo Bécquer, las Novelas ejemplares de Cervantes, el Lazarillo de Tormes, el Ideario español de Ganivet, el Gil Blas de Santillana, los cuentos de Perrault, el Buscón de Quevedo o El diablo cojuelo de Vélez de Guevara. Los curas que redactaron esas listas eran los "padres" (permítaseme la licencia) de los actuales sacerdotes de la Iglesia Católica con la que sigue contando España para la formación de una gran parte de sus hijos. El Estado español se gasta cada año cien mil millones de pesetas en profesores de religión católica (unas veinte veces más de las que va a invertir en ese magno plan de lectura de que hemos hablado). A lo mejor esa inversión no es tan descabellada. "A la larga", históricamente, debe haber sido un buen negocio.
Menos claro está por qué una gran masa de la población ha aceptado ese estado de cosas a lo largo del tiempo y, sobre todo, por qué lo acepta mansamente ahora, cuando la inmensa mayoría de la gente está alfabetizada e incluso tiene formación escolar y hasta universitaria. O dicho en términos del sector editorial: ¿por qué hoy en día la tirada de un libro de ensayo oscila entre los dos mil y los tres mil ejemplares, exactamente igual que las tiradas de los libros que imprimían Joaquín Ibarra o Antonio Sancha en tiempos de Carlos iii? ¿Es que no ha variado la demografía española desde entonces? ¿Es que el nivel de analfabetismo es el mismo hoy que en la época carolina? ¿No es un hecho lo que digo sobre la escolarización de la gente? ¿Cuándo tenía la gente mayor poder adquisitivo, entonces o ahora? ¿No estamos en el tercer milenio de nuestro señor y a las puertas de un mundo que se quiere globalizado?
Últimamente, sobre todo a partir de la conmemoración de los centenarios de la muerte y nacimiento de Felipe II y Carlos V, un cierto grupo de historiadores españoles e hispanistas extranjeros han puesto de moda un revisionismo histórico que consiste en demostrarnos que España no sólo va bien ahora, sino que siempre ha ido bien, que España siempre ha sido un país europeo normal, con sus peculiaridades, sí, pero ¿quién no las tiene? Nada de Spain is different. Parece que, de pronto, los historiadores han dado con el tesoro de Alí Babá en forma de suculentos archivos que habían pasado inadvertidos para todo el mundo y que proporcionan las pruebas evidentes de la normalidad de España. ¿Será normal entonces esa bajísima tasa de consumo de libros? ¿Será normal que en cuestión de bibliotecas públicas estemos a la par de Turquía? ¿Será normal que nuestros investigadores aún tengan que construir su futuro en el extranjero y que sus obras de investigación apenas se traduzcan a otras lenguas? ¿Será normal que los artículos científicos en los que figura España sean del 2,82 en física, del 1,76 en economía y del 0,61 en ciencias sociales y que el total de artículos científicos que produce España sea el 2,75% de la producción mundial? ¿Será normal la extrema inepcia de gran número de licenciados que salen de la universidad española para engrosar las listas del paro? ¿Será normal la vergüenza ajena que produce seguir un concurso televisivo en el que se dan al concursante (elegido previamente entre los más cualificados) cuatro posibilidades de respuesta a la pregunta "¿Quién construyó el Escorial?" y que dicho concursante elija: Alfonso xiii? ¿Será normal que no existan programas culturales en las televisiones públicas (lo de Sánchez Dragó sabemos que es otra cosa)? ¿Será normal que los políticos españoles necesiten siempre intérprete cuando salen al extranjero? ¿Será normal que en cualquier libro extranjero sobre la cultura del siglo xx el único nombre que aparece en los índices alfabéticos sea, todavía, el de Ortega y Gasset? ¿Será normal que en España las revistas culturales tengan que hacer sacrificios rayanos en el heroísmo para sobrevivir? ¿Será normal que no exista en España la tradición que representan un TLS, un The New York Review of Books, un The London Review of Books o, incluso, un Publishers Weekly o una Quinzaine Littéraire?
Es un hecho que los españoles sí son normales en cuanto al bienestar material, que es similar al de cualquier otro habitante del primer mundo, se mida con los baremos que se mida, pero es también un hecho, trágico para nuestro futuro, que a ese bienestar material no le haya acompañado una regeneración moral, es decir, cultural. Es cierto que pensar supone un esfuerzo que repugna a la pereza espiritual común a la mayoría de los hombres, y también lo es que la conciencia de ese hecho ha facilitado a los talibanes políticos, económicos y religiosos su designio de perpetuar una sociedad dual: la de los clérigos ("los que saben, los que conocen") y la de los laicos ("los que no saben, los que ignoran"). "Dejadnos a nosotros la terrible carga de pensar y limitaos a disfrutar de vuestra suerte", les han dicho. La domesticación del pensamiento va seguida de la de las voluntades, con el consiguiente proceso de retroalimentación que explica, o por lo menos ayuda a entender, comportamientos tan aberrantes como el fanatismo ciego de asesinos pseudonacionalistas iluminados o la mansedumbre bovina de quienes propician que Fraga salga elegido presidente de Galicia por cuarta vez consecutiva. Pero también nos ayuda a entender, por ejemplo, el empecinamiento resentido de una ministra de Educación dispuesta a negar la evidencia de trescientos mil universitarios lanzados a la calle y diciéndole NO.
La reconstrucción de la razón, el cultivo de una cultura crítica, esto es, la capacidad de pensar por uno mismo y tomar las propias decisiones con autonomía moral, son aún senderos vírgenes para la mayoría de nuestros conciudadanos, sobre todo los jóvenes. En consecuencia, lo que podemos hacer los viejos, sobre todo los viejos que aceptamos con una sonrisa que nos llamen ingenuos, es mostrarles esos caminos a través de nuestros libros y de nuestras revistas de cultura, sin proponernos grandes objetivos, huyendo de la tiranía de las grandes causas y de sus sacerdotes, pero sin desmayar en nuestra labor de subversión intelectual, orgullosos de nuestra tozudez y convencidos de que es lo mejor que nos queda por hacer antes de que el tiempo muera en nuestros brazos. –