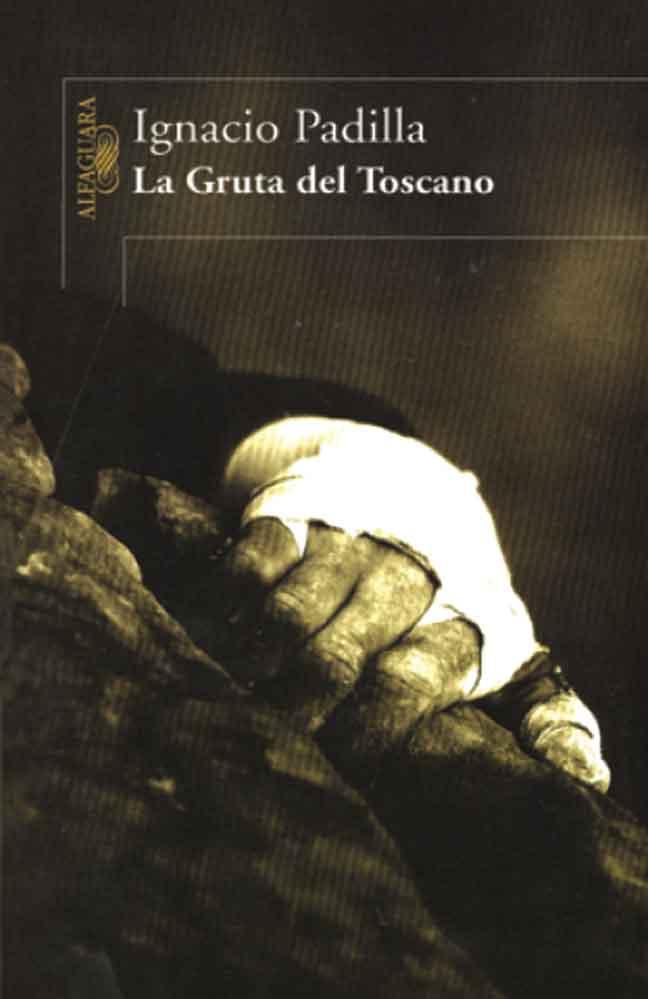Nos hemos divertido lo indecible. Han sido años de risas y fiestas. Tantos amigos y ninguno ha sido poca cosa. Hubo quienes, precoces, armaron a un grupo y vencieron codo a codo. Hubo solitarios y, desde luego, no pocos, acaso demasiados, norteños. Hubo desgraciados y los que, no sin esfuerzo, ya triunfan en España. Bella, tumultuosa generación la de los narradores mexicanos nacidos en los sesenta. Bella y, sin embargo, ya gastada. Cómo corre el tiempo: años y obras y premios. Basta. Basta ya de complacencia. Basta ya de contemplar en ellos una nueva, promisoria narrativa. No son ya jóvenes y menos todavía promisorios. Aquellos que iban a caer han caído. Los pocos que perdurarán, apenas unos pocos, ya persisten. Es hora de un corte de caja: ¿quién amerita nuestra lectura y quién un carajo? Es hora de leerlos, si eso valen, generosamente: no ya como miembros de una generación sino como autores, sencillamente, de la literatura mexicana.
Ignacio Padilla, por ejemplo. Es dable decir: Ignacio Padilla perdurará. Es dable agregar: en el Crack, entre sus compañeros, es él el talentoso. Tarea sencilla: no es el genio lo que abunda entre sus amigos. Más difícil es destacar, dentro de la literatura mexicana, del modo que él lo hace: como un excéntrico apenas radical. Padilla es un raro y apenas si lo parece. Su rareza no radica en la experimentación formal ni en una insólita visión del mundo. No descansa, menos todavía, en ese turismo literario que torpemente presume. Es un raro porque es un narrador tradicional. Su virtud mayor es escasa en nuestras letras y convencional en otras partes: la solvencia narrativa. Es ese escritor que uno no debería festejar en sus horas más intransigentes: un soberbio cuentacuentos. Ninguno entre sus coetáneos, y pocos en nuestra literatura, merecen un elogio tan dudoso. Él, además de merecerlo, lo trabaja. La Gruta del Toscano, su novela más reciente, está allí para convencernos: se puede ser mexicano y narrar sin tropiezos y plantones.
Ante todo, la trama. La Gruta del Toscano es una novela de aventuras, cosa también extraña en nuestra literatura. Rara por eso y por esto otro: porque triunfa. La anécdota es atractiva: en Nepal, no lejos del Everest, existe una honda gruta, idéntica al infierno de Dante. Una gruta impenetrable y, no obstante, una y otra vez explorada por distintos aventureros. Alrededor de esas expediciones, más o menos trágicas, gira acompasadamente la novela. Mientras hila una andanza con otra, Padilla se topa con otro elemento poco frecuente en nuestra narrativa: un personaje entrañable. El sherpa Pasang Nuru, sabio y traficante de ilegales, tan transparente como inexplicable, es uno de esos tipos sobre los cuales puede pender una novela de aventuras. El subgénero le viene bien a Padilla. Su gusto por el exotismo, nocivo al combinarse con la historia, al fin se justifica. Nepal no es la Alemania nazi y puede realizarse cierto turismo literario por sus montañas sin trivializar apenas nada. Incluso al contrario: mientras más exotismo, mayor deleite. Para decirlo con Barthes: una lectura placentera, no arduamente gozosa.
Además, la prosa. Padilla es un fino prosista, acaso uno de los más elegantes. Un estilista peculiar: apenas dueño de un estilo. Porque su propósito esencial es contar historias, la trama marcha por delante y la prosa un tanto atrás. Porque desea fluir, su estilo es ligero, de pronto invisible y siempre adaptable a las necesidades de la anécdota. Eso, sobre todo: la ligereza. Su escritura tiene un acento particular y, sin embargo, éste es demasiado tenue. Como si no quisiera marcar duraderamente el idioma. Como si no pretendiera expresar. Como si sólo la trama fuera expresiva. Para no obstruir el relato, el autor intenta incluso desaparecer de su propia prosa. Así se explican los recurrentes giros borgesianos de su escritura: como distracciones, como máscaras detrás de las cuales se oculta un escritor resistente a protagonizar. Padilla hace pensar en esos cineastas del Hollywood clásico: demasiado grandes como para ensuciar sus películas con esa cosa, la fatua marca del autor.
Llamar estilista a Padilla es ofenderlo. Se sabe un escritor dotado y, por lo mismo, desea ser reconocido de otro modo: como un autor inteligente. Para ello ha decidido negociar, como Jorge Volpi, con los grandes temas. El Mal, por ejemplo. La Gruta del Toscano es el desenlace de una trilogía dedicada, disparejamente, al asunto. El desenlace y una última vuelta de tuerca. Si Amphytrion buscaba el origen del Mal en la Historia y Espiral de artillería en los sistemas políticos, esta novela escarba en el alma. Allí es donde fracasa: notable como novela de aventuras, es pobre en sus pretensiones metafísicas. Ocurría lo mismo con sus dos novelas anteriores: de factura impecable, eran obvias y hasta triviales en su pretendido estudio del Mal. Aquí el asunto no es tan grave: como es una novela de aventuras, se perdona su superficialidad. Eso e, incluso, la trivialización del infierno dantesco, presente como motivo pero despojado de su hermetismo y sacralidad.
O mejor: no se perdona nada de ello. Se puede escribir novelas de aventuras sin sacrificar el rigor. Piénsese, por ejemplo, en Joseph Conrad. En él piensa Padilla cuando escribe sus aventuras, y a eso aspira: a componer su versión de El corazón de las tinieblas. El resultado: una versión atractiva, a veces cautivante, pero innecesaria. Sobre todo eso: no parecería haber necesidad de esta obra, como no parece haberla de ya casi ninguna. Incapaz de penetrar en el Mal, la novela se erige, casi exclusivamente, como un ejercicio de estilo. Tan vacuo y deslumbrante como eso. En vez de inquietar, su lectura nos produce ese pudor que, cada vez con mayor frecuencia, nos regalan las novelas. El pudor de habernos entretenido, complacientemente, con un manido anacronismo. La vergüenza de haber asistido a un crimen injustificado: el de quien agrega, con impunidad y sin sentido, más ficción a la de por sí ya vasta ficción de la realidad.
Para no agregar más nada, hay que repetir lo mismo: Ignacio Padilla es un notable cuentacuentos, un prosista encomiable y uno de esos pocos autores que sobrevivirán al desliz de haber nacido en los sesenta. Al común desliz de haber nacido. ~
es escritor y crítico literario. En 2008 publicó 'Informe' (Tusquets) y 'Contra la vida activa' (Tumbona).