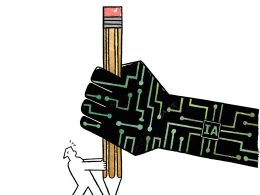Las ciudades suelen mantener una relación ambigua tanto con sus residentes como con sus visitantes: son mujeres caprichosas que exigen una fidelidad a prueba de fuego, de lo contrario dan la espalda y se dedican a promover una indiferencia sin límites. Pienso en el caso emblemático de James Joyce, que llegó a odiar tanto su Dublín natal que tuvo que reinventarla mediante una escritura practicada en el exilio en París, Trieste y Zúrich. Sin embargo, y al igual que las mujeres, las ciudades son dadivosas cuando se saben amadas y admiradas. Eso fue lo que le ocurrió a Joseph Brodsky (1940-1996), que a lo largo de un cuarto de siglo –de 1972 hasta su muerte– entabló un romance incondicional con Venecia que lo obligó a “[regresar] a esta ciudad, o [recaer] en ella, con la frecuencia de un mal sueño”, una noción que hace eco de las palabras de Jean-Paul Sartre: “El agua de Venecia da a la ciudad entera un muy ligero color de pesadilla.” Sea como sea, el sueño brodskyano rindió frutos fascinantes: Marca de agua (1992), un canto melancólico a la original Perla del Adriático –el epíteto se aplica igualmente a Dubrovnik– donde el autor admite haber hallado su propia versión del paraíso: “Juré que si algún día salía de mi imperio, si esta anguila podía alguna vez escapar del Báltico, lo primero que haría sería venir a Venecia […] y, cuando escaseara el dinero, en lugar de subir a un tren comprarme una pequeña Browning y volarme ahí los sesos, incapaz de morir en Venecia por causas naturales.” Devoto no de las ciudades sino de las vueltas de tuerca, el destino quiso que Brodsky, presa de “la pena de no estar mortalmente enfermo” como el Gustav von Aschenbach de Thomas Mann, falleciera de un ataque cardiaco –una causa natural, aunque nunca comprenderé qué hay de natural en el acto de morir– en su departamento de Nueva York pero fuera enterrado en San Michele, el hermoso apéndice funerario de Venecia que J.G. Ballard vincula no en balde con La isla de los muertos (1880), el cuadro más célebre de Arnold Böcklin, y donde también descansan los restos de Sergéi Diaghilev, Ezra Pound e Ígor Stravinski.
Ubicado al norte de la laguna veneciana, San Michele semeja desde los Fondamente Nuove un alfiletero anaranjado y blanco en el que los cipreses despuntan como agujas que tejen una mortaja de quietud a salvo del bullicio turístico. En octubre pasado, mientras vagaba por las sigilosas avenidas de la isla cementerio, recordé el ensayo de Sartre sobre Tintoretto, el misterioso pintor que se entregó en cuerpo y alma a Venecia –que no dejaría más que una sola vez en su vida– y cuya obra “es antes que nada la relación pasional entre un hombre y una ciudad”. Lo mismo podría decirse de Marca de agua, pensé al entrar finalmente en la sección Evangelisti y localizar la tumba de Brodsky cerca de las de Pound y su compañera, la violinista Olga Rudge. De pie bajo un cielo despejado por el viento del Adriático, descubrí que el poeta ruso había logrado cumplir una fantasía secreta: dormir para siempre frente a la ciudad a la que consagró uno de sus mejores libros rodeado de altos árboles, bajo una lápida sencilla pero distinguida que ostenta su nombre en caracteres cirílicos y latinos y sobre la que coloqué –a la usanza judía– una piedra en lugar de una flor. Ni la muerte pudo separar a estos amantes, me dije, abriendo al azar mi ejemplar de Marca de agua: “Para el ojo, por razones puramente ópticas, la partida no es el cuerpo que deja a la ciudad, sino la ciudad que abandona a la pupila […] Esta ciudad es la amada del ojo. Después de ella, todo es un descenso. Una lágrima es la anticipación del futuro del ojo.” Y aún más: “En este sitio puede derramarse una lágrima en varias ocasiones.”
Declaración de amor a una urbe parecida a un pez ansioso por volver al mar que lo desterró, Marca de agua termina justo con una lágrima. Es invierno, la única época del año en que Venecia se libra de los turistas que ejercen una promiscuidad falsamente cosmopolita secundados por sus cámaras, la estación que Brodsky eligió para fincar un affair cuya primera chispa brotó en 1966 con la lectura de una novela de Henri de Régnier, quizá Le divertissement provincial (1925). Es invierno, así pues, y el escritor ruso camina hacia el Florian: el café inaugurado el 29 de diciembre de 1720 por Floriano Francesconi con el nombre de Venezia Trionfante y convertido en punto clave de la Plaza de San Marcos, el inmenso corazón geométrico que no cesa de inyectar sangre al organismo que lo acoge. El local está cerrando pero un camarero conocido atiende a Brodsky, que trago en mano sale a la plaza extrañamente desierta para atestiguar la invasión de la niebla: “Una invasión tranquila, pero de todas maneras invasión. Vi cómo sus picas y sus lanzas se movían en silencio pero muy de prisa, procedentes de la laguna, como infantes que preceden a la caballería pesada.” En medio del brumoso despliegue el poeta evoca unos versos de W.H. Auden, su amigo y mentor, cuya presencia fantasmal lo empuja a voltear para toparse con una de las pocas ventanas iluminadas del Florian, tras la que se desarrolla una escena fechada en la década de los cincuenta: “Sobre los rojos divanes de peluche, en torno a una pequeña mesa de mármol con un kremlin de bebidas y de teteras encima, estaban sentados Wystan Auden y su gran amor, Chester Kallman, Cecil Day-Lewis y su mujer, Stephen Spender y la suya. Wystan contaba algún cuento divertido y todo el mundo reía. En mitad del cuento, un marino acuerpado pasó frente a la ventana; Chester se levantó y sin decir siquiera ‘Hasta luego’ se lanzó tras la presa. ‘Miré a Wystan’, me contó Stephen años después. ‘Siguió riendo pero le rodó una lágrima por la mejilla.’” Brodsky congela el tiempo no sólo en dos ventanas que realmente son la misma sino en un gesto que resume, al menos para mí, la esencia más íntima de una ciudad que se debate entre el presente superficial y el pasado profundo; una dama vieja pero elegante que busca disimular la nostalgia por lo que se fue y por las ruinas que quedaron tras una máscara de vivacidad turística: un carnaval entre la neblina de invierno. En la lágrima que corre sobre la sonrisa de W.H. Auden vibra el reflejo de Venecia, que festeja la gloria de su decrepitud con todos los que felices o llorosos, vivos o muertos, han prometido serle fieles por los siglos de los siglos. ~
(Guadalajara, 1968) es narrador y ensayista.