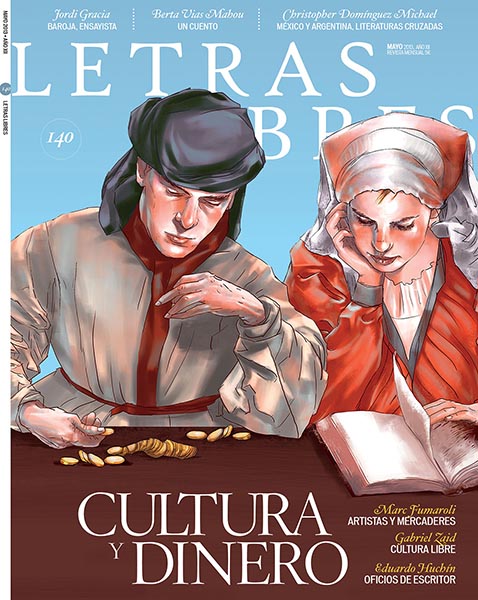Margaret Thatcher, como es sabido, era hija de una familia de clase media (o media-baja, según dónde se lea) de tenderos. Su padre era metodista, participaba en la política local como conservador e inculcó a sus dos hijas una particular ética del trabajo y el sacrificio. Margaret logró una beca para estudiar química en Oxford, y allí desarrolló una amplia actividad política dentro de la asociación conservadora. En parte, cuenta Campbell, Thatcher decidió meterse en política por el desagrado que le causaban sus compañeros de la universidad de élite: la mayoría de ellos pertenecían a la clase alta, a familias que habían copado los altos puestos empresariales, funcionariales y políticos británicos durante décadas, que sentían un desdén intuitivo por los pequeños y esforzados tenderos con los que Thatcher se identificaba. Su conservadurismo, en cambio, era de pequeño burgués, de trabajador esforzado, de modesto propietario sin contactos con el gran poder. Con su participación en política, Thatcher pretendía defender ese pequeño mundo honesto y laborioso que identificaba, quizá con cierta idealización, con lo mejor de su país. Nada de endeudarse, ningún placer caro, familia tradicional y cristianismo pragmático. Esa fue la imagen que, muchos años después, metida ya en la alta política, Thatcher quiso transmitir en su propaganda electoral: una simple madre de familia que lava sus platos, sabe que mostrar amor a los hijos pasa por disciplinarlos severamente y lleva las cuentas con un rigor inquebrantable. ¿Quién mejor podría sacar adelante un Estado? La buena vida pasaba por una moralidad ordenada y tradicional, y la buena economía no era más que una consecuencia de ello.
Sin embargo, no fue esa moralidad –ni esa economía– la que el thatcherismo fomentó. Cito a Campbell:
La paradoja central del thatcherismo es que Thatcher presidió y celebró una cultura de rampante materialismo –“diversión, codicia y dinero”– que en lo básico estaba en contra de sus propios valores, que esencialmente eran conservadores, anticuados y puritanos. Ella creía en el ahorro, pero alentó un endeudamiento récord. Alababa la familia como la base esencial de una sociedad estable, pero creó una economía encarnizada y un clima de fragmentación social que contribuyó a romper familias, e impuestos y provisiones de servicios sociales que discriminaron el matrimonio. Thatcher desaprobaba el desorden sexual y la exhibición pública de material ofensivo, pero promovió un comercialismo ilimitado que desató una oleada de pornografía, en letra impresa y en el cine, inimaginable pocos años antes.
Thatcher, en definitiva, aspiraba a un capitalismo popular, refractario al Estado, de familias ordenadas con casa en propiedad, pequeño negocio y ahorros bien invertidos en acciones sólidas. Pero no fue eso exactamente lo que obtuvo. Como en tantos otros lugares, como hace tan poco, la extensión de la propiedad o el aumento del número de personas con inversiones bursátiles, cosas buenas en sí mismas, llevaron a mucha gente a actuar con temeridad de nuevo rico, no con prudencia de pequeño burgués. El capitalismo al que aspiraba Thatcher nunca tuvo lugar, o al menos no en la medida que ella esperaba, y lo que ahora tenemos a cambio es un mercado que, ciertamente, funciona mejor que antes –como reconoció en un bello artículo publicado en el Guardian y en El País Ian McEwan, que fue un furibundo antithatcher–, pero que no es exactamente un capitalismo popular: el monopolio del Estado, en muchas ocasiones, ha sido sustituido por cuasi monopolios privados muy bien conectados con el Estado y dirigidos en muchos casos por esas familias del establishment que Thatcher, al menos en su juventud, aborreció. ¿Valió la pena el cambio? Diría que sí. Pero el legado de Thatcher, como el de casi todos los políticos conservadores –y progresistas– posteriores a ella, es paradójico: triunfó, pero no del modo en que quería. Así, probablemente, es la política. Así, probablemente, cuando hay suerte, es la vida. ~
(Barcelona, 1977) es editor de Letras Libres España.