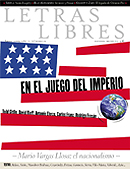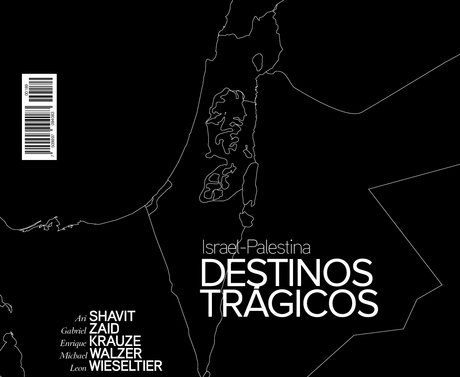Oquedad
Nadie en México, salvo Octavio Paz, había visto en la palabra soledad un rasgo constitutivo, esencial digamos, del país y sus hombres, de su cultura y su historia. México —su identidad, su papel en el mundo, su destino— ha sido, desde la Revolución, una idea fija para los mexicanos. México como lugar histórico de un encuentro complejo, trágico, creativo de civilizaciones radicalmente ajenas; como el sitio de una promesa incumplida de armonía social, avance material o libertad; como tierra condenada por los dioses o elegida por la Virgen; como una sociedad maniatada por sus complejos de inferioridad: todo eso y mucho más, pero no un pueblo en estado de soledad. Y bien visto, el título mismo del libro de Paz —ese espejo en el que tantos nos hemos mirado— es en verdad extraño. A simple vista, comparado con un norteamericano típico, el mexicano de todas las latitudes y épocas, incluso el heredero del “pachuco” en los Estados Unidos, es un ser particularmente gregario, un “nosotros” antes que un “yo”, no un átomo sino una constelación: el pueblo, la comunidad, la vecindad, la cofradía, el compadrazgo y, sobre todo, deslavada pero sólida como las masas montañosas, la familia. Nada más remoto al mexicano común y corriente que la desolación de los cuadros de Hopper. Nuestra imagen fiel, hoy como hace siglos, está más cerca de un domingo en la Alameda.
No para Octavio Paz. Desde el principio de los años cuarenta se propuso, como tantos otros, “encontrar la mexicanidad, esa invisible sustancia que está en alguna parte. No sabemos en qué consiste ni por qué camino llegaremos a ella; sabemos, oscuramente, que aún no se ha revelado […] Ella brotará, espontánea y naturalmente, del fondo de nuestra intimidad cuando encontremos la verdadera autenticidad, la llave de nuestro ser […] la verdad de nosotros mismos”. Esa verdad de Octavio Paz, la llave maestra de su laberinto, tenía un nombre doloroso y singular: soledad.
Pero la clave está en clave. Octavio Paz no escribió su autobiografía: la dejó cifrada en algunos escritos autobiográficostardíos, fragmentaria y dispersa en entrevistas y, sobre todo, en pasajes de poemas memorables. En Itinerario (1993), describe su despertar al mundo, una tarde, como un relámpago intuitivo de soledad. Él es un “bulto” que llora en medio de la sordera universal. La sensación no se borraría jamás: “No es una herida, es un hueco. Cuando pienso en él lo toco; al palparme, lo palpo. Ajeno siempre y siempre presente, nunca me deja, presencia sin cuerpo, mudo, invisible, perpetuo testigo de mi vida. No me habla, pero yo, a veces, oigo lo que su silencio me dice: esa tarde comenzaste a ser tú mismo […] Ya lo sabes, eres carencia y búsqueda”.
El hueco, la carencia, ese “estar allí” primigenio es, por supuesto, universal, pero en su caso llegó a adoptar la forma de una orfandad muy concreta, provocada no por la muerte, sino por la ausencia del padre, Octavio Paz Solórzano. Se “había ido a la Revolución” y, en algún sentido, no volvería nunca. El zapatismo era su misión y su evangelio. Sería un letrado, un representante diplomático, un cronista y, con los años, un biógrafo de Zapata. Mientras tanto, la casona de campo del abuelo, don Ireneo Paz —el “Papá Neo”—, en Mixcoac, se iría despoblando de presencias y poblando de retratos, “crepusculares cofradías de los ausentes”:
Niño entre adultos taciturnos
y sus terribles niñerías:
niño sobreviviente
de los espejos sin memoria
y su pueblo de viento:
el tiempo y sus encarnaciones
resuelto en simulacros de reflejos.
En mi casa los muertos eran más que los vivos.
El primer encuentro real de aquel niño adulto con el padre niño ocurrió en el exilio, en Los Ángeles. Nuevo rostro de la soledad, la soledad como extrañeza en un país y un idioma ajenos. De vuelta a México, inscrito en colegios confesionales y laicos de Mixcoac, otra vuelta a la tuerca de la extrañeza. Por su aspecto físico, los otros niños lo confundían con extranjero: “yo me sentía mexicano pero ellos no me dejaban serlo”. El propio Antonio Díaz Soto y Gama, protagonista intelectual del zapatismo y compañero entrañable de su padre, exclamó al verlo: “Caramba, no me habías dicho que tenías un hijo visigodo”. Todos menos él se rieron de la ocurrencia. La extrañeza, con todo, no dejaba de tener sus compensaciones: una hermosa joven judía —me contó Paz alguna vez— lo dejó acercarse amorosamente porque “era distinto”. Y las “pilastras paralelas” de su madre Josefina y su tía Amalia lo proveyeron de un afecto solar de hijo único y animaron sus primeras incursiones poéticas. Pero la muerte, casi sin agonía, del “que se fue en unas horas/ y nadie sabe en qué silenció entró”, su abuelo de 88 años, debió ahondar la cavidad solitaria. Desde ese año de 1924 no quedarían sino recuerdos: las caminatas con él por la ciudad, las inocentes labores de cultivo en la casa, las clases de esgrima, anécdotas de sus andanzas en la Reforma y la Intervención, sus “chaquetas de terciopelo oscuro suntuosamente bordadas”, estampas que permanecerían siempre (como aquellas que hojeaba en Doré o en los libros de historia francesa que heredó) ligadas todas a esa silueta estoica del abuelo a la que, misteriosamente, su propio rostro se fue aproximando en la vejez.
Pero la raíz de la soledad era tal vez otra, tan íntima y cercana que era difícil mirarla: su relación o, más bien, los impedimentos de su relación con su padre. Hacia 1986, en una conversación incidental recogida por Felipe Gálvez, biógrafo de Paz Solórzano, el poeta reveló cosas apenas entrevistas en sus testimonios publicados:
Casi me era imposible hablar con él, pero yo lo quería y siempre busqué su compañía. Cuando él escribía, yo me acercaba y procuraba darle mi auxilio. Varios de los artículos suyos yo los puse en limpio, a máquina, antes de que él los llevara a la redacción. Ni siquiera se daba cuenta de mi afecto, y me volví distante. La falla de mi padre, si es que la tuvo, es que no se dio cuenta de ese afecto que yo le daba. Y es muy probable que tampoco se diera cuenta de que yo escribía. Pero nada le reprocho.
Lo había relegado al olvido, “aunque olvido no es la palabra exacta. En realidad siempre lo tuve presente pero aparte, como un recuerdo doloroso”. Herida secreta pero abierta. Una noche de fiesta en 1977, quise darle una sorpresa: había descubierto uno de aquellos artículos en El Universal Ilustrado. Era la historia del caballo de Zapata. Se lo extendí de pronto, pero con un gesto duro, incomprensible, lo rechazó sin decir palabra, o tal vez refiriéndose a él con desdén: “no vale nada”. Hacía poco tiempo había publicado Pasado en claro, donde lo recordaba en unas líneas desgarradoras:
Del vómito a la sed,
atado al potro del alcohol,
mi padre iba y venía entre las llamas.
Porque no era un alcoholismo solitario el del abogado ex zapatista sino una fiesta mexicana, una fiesta mortal.
“Para colmo —recordaba Paz—, mi padre tuvo una vida exterior agitada: amigos, mujeres, fiestas, todo eso que de algún modo me lastimaba aunque no tanto como a mi madre”. Los campesinos de Santa Marta Acatitla, a quienes el abogado Paz defendía en sus querellas por la tierra, lo recordaban como un “santo varón”: “¡Claro que me acuerdo del licenciado Octavio Paz! Hasta parece que lo estoy viendo llegar por allá. Sonriendo y con una hembra colgada en cada brazo […] si le digo que don Octavio era buen gallo. Le encantaban las hembras y los amigos no le escaseaban”. Para aquel “abogado del pueblo”, visitar cotidianamente Acatitla —”lugar de carrizo o carrizal”— era volver al origen, “revolucionar”, tocar de nuevo la verdad indígena de México, comer chichicuilotes, atopinas, tlacololes, acociles, atepocates, cuatecones —dieta de siglos—, andar con la palomilla, recordar a Zapata, oír corridos “que todos repetían con gusto y con gritos”, buscar “un buen trago de caña y beber el garrafón con mucha alegría”, ir de cacería de patos en la laguna, llevárselos a sus queridas, a sus “veteranas”. Y, sobretodo, andar en las fiestas: “a don Octavio le entusiasmaban las fiestas de pueblo donde corría el buen pulque —recordaba el hijo de Cornelio Nava, el amigo de Paz—. Y qué pulque señor. Espeso y sabroso… Con Octavio Paz Solórzano anduvieron por aquí personajes [famosos como] Soto y Gama… Ah, y casi lo olvidaba: su hijo, el escritor que lleva su nombre. Él era entonces un niño, pero aquí anduvo”.
El hijo no olvidó. “Los días del santo de mi padre —recuerda Paz— comíamos un plato precolombino extraordinario, guisado por ejidatarios que él defendía y que reclamaban unas lagunas que antaño estaban por el rumbo de la carretera de Puebla: era ‘pato enlodado’, rociado con pulque curado de tuna”. (Pocas veces lo vi más feliz que en 1978, cuando en Texcoco su medio paisano andaluz Antonio Ariza le preparó una gran fiesta con “pato enlodado”.) Pero en el fondo de ese recuerdo festivo con el padre, como en un pozo oscuro, yacía otro, terrible. Ocurrió el 8 de marzo de 1936. Era, claro, “el día de fiesta en Los Reyes-La Paz —recuerda Leopoldo Castañeda— y ahí llegó el licenciado directamente. Dicen que cuando el percance, alguien lo acompañaba”. Un tren del Ferrocarril Interoceánico le quitó la vida desmembrando su cuerpo. “Por los durmientes y los rieles de una estación de moscas y de polvo/ una tarde juntamos sus pedazos”. Llegó a pensar que se trató de un crimen. Las autoridades citaron a aquel acompañante pero nunca se presentó. Poco tiempo después, el joven Paz se enteró de que tenía una hermana, la quiso conocer y desde entonces la trató. Así, “hombreada con la muerte”, se apagó la fiesta mexicana de Octavio Paz Solórzano, ese licenciado “tan simpático que hasta sin quererlo hacía reír”, pero tan doliente y sombrío en sus fotos finales como en la memoria enterrada de su hijo:
Su silencio es espejo de mi vida,
en mi vida su muerte se prolonga:
soy el error final de sus errores.
Búsqueda
La idea de oquedad, la palabra vacío, lo asalta diariamente. Pero, a los 22 años, Octavio Paz tiene ya una obra incipiente —poética y editorial— que lo sostiene. Su vocación es la permanente búsqueda. Es un curioso universal, un lector voraz, un filósofo de día y de noche, en las aulas, los cafés y el tranvía. No hay sombra de desesperación ni mucho menos sentimentalismo en sus afanes. Tampoco ligereza —o incluso humor— sino gravedad, sentido crítico e inteligencia. No lucha propiamente contra la soledad, la trabaja en sus vigilias de soñador: “soledad que me irás revelando la forma del espíritu, la lenta maduración de mi ser”. Camina, pero tiene la mitad del camino andado, ama y es un poeta del amor:
No hay vida o muerte,
tan sólo tu presencia
inundando los tiempos,
destruyendo mi ser y su memoria.En el amor no hay formas
sino tu inmóvil nombre, como estrella.
En sus orillas cantan
el espanto y la sed de lo invisible.
Más allá o más acá de la mujer y el amor, su destino personal se inscribe en un lugar, un tiempo y una circunstancia: Paz es una rama joven en el árbol cultural de la Revolución Mexicana. Aquel movimiento social, no menos telúrico que la Conquista, había convertido a México en una zona sagrada y a los artistas e intelectuales en sacerdotes de un culto nuevo. Rescate múltiple: se descubren las ruinas precolombinas, se recobra la herencia hispánica, se escucha la voz de la provincia, se reivindican la nacionalidad, el petróleo y la canción. “¡Existían México y los mexicanos!” La portentosa fecundidad cultural sobrevive al crepúsculo de su profeta, José Vasconcelos. Hacia 1937, cuando Octavio Paz deja la casa paterna, el trabajo de la generación precedente —la de “1915”, heredera de la del Ateneo— rendía frutos: obras, instituciones, hallazgos de investigación histórica, arqueológica y antropológica, empeños de autognosis (la palabra es de Samuel Ramos en El perfil del hombre y la cultura en México) y, en las mejores instancias del arte —poesía, pintura—, ya no la celebración o condena de la violencia revolucionaria ni la catarsis inmediata a la lucha, sino un movimiento hacia zonas más profundas, hecho con formas, perspectivas y exigencias universales. Y ligada a la palabra México, otra palabra incitaba aún más las conciencias: la palabra revolución, ya no sólo nacional sino socialista y mundial. Parecía que México hubiese nacido, o renacido, con la Revolución y que su destino era continuarla hasta alcanzar la utopía. “Para nosotros —escribiría Paz— la actividad poética y la revolucionaria se confundían y eran lo mismo”.
Dos ensayos posteriores a la muerte del padre antecedieron al vuelo definitivo. Uno a Yucatán, otro a España, en plena Guerra Civil. Piensa que “‘ver las cosas como son’ es, en cierta forma, no verlas”, por eso en Mérida comienza a ver poéticamente la realidad, a ver detrás, debajo: “el subsuelo social está profundamente penetrado por lo maya; no sólo en el idioma, en todos los actos de la vida brota de pronto: en una costumbre tierna, en un gesto cuyo origen se desconoce, en la predilección por un color o por una forma […] la dulzura del trato, la sensibilidad, la amabilidad, la cortesía pulcra y fácil, es maya”. Sin embargo, durante los años treinta no es todavía un minero del alma mexicana: su poema sobre Yucatán —”Entre la piedra y la flor”— no se detiene en “lo maya”, sino en la máquina explotadora del dinero y la condena del henequén. Y aunque en España se reconoce más íntimamente en su vertiente cultural materna, lo que predomina es su exaltación revolucionaria: “nosotros —proclama en su discurso de Valencia, en 1937— anhelamos un hombre que, de su propia ceniza, revolucionariamente, renazca cada vez más vivo”. Creía en la Revolución como una “nueva creación humana”, surtidor de “vida nueva”, un “fenómeno total”, el advenimiento de un “mundo de poesía capaz de contener lo que nace y lo que está muriendo”. A su regreso, al fundar junto con los exilados españoles la revista Taller, la concibe como un intento de “llevar hasta sus últimas consecuencias la revolución, dotándola de un esqueleto de coherencia lírica, humana y metafísica”, una revista que fuese el lugar en que “se construye el mexicano y se le rescata de la injusticia, la incultura, la frivolidad y la muerte”. Afanes prometeicos para una modesta publicación literaria.
Los avatares de la conciencia revolucionaria de Octavio Paz sufren varios vuelcos a partir de la Guerra Mundial. Se aparta de los dogmáticos y las ortodoxias, pero su búsqueda de esa revolución renovadora es incesante (lo será hasta 1968). Muy en el fondo, tal vez lo mueve el deseo de emular, superar y hasta redimir el destino del padre: acompañarlo en la revolución compartida, hablar finalmente con él, reconciliarse. Pero algo importante ha cambiado en el contexto cultural de los años cuarenta. Y ese cambio es un viento que lo orienta y favorece. A despecho de la guerra, México es una isla de paz, una isla vuelta sobre sí misma, cada vez más concentrada en discernir sus orígenes, sus mitos y su destino. Las meditaciones históricas de Ortega y las teorías intrahistóricas de Unamuno arraigan gracias a la mirada fresca y al magisterio de los trasterrados. Jorge Cuesta ha muerto pero sus reflexiones sobre México y el sentido del desarraigo han legado una plataforma de exigencia crítica que nadie asimila mejor que Paz; Alfonso Reyes se atreve por fin a escribir sobre el pasado inmediato; José Gaos dirige los primeros trabajos de Edmundo O’Gorman y Leopoldo Zea. De pronto, el acento ha cambiado de lugar: ya no está en la palabra revolución sino en la palabra México. ¿Quién descifrará su esencia?
En 1942, Octavio Paz escribe: “Y quizás el poeta que logre condensar y concentrar todos los conflictos de nuestra nación en un héroe mítico no sólo exprese a México sino, lo más importante, contribuya a crearlo”. Desde Vasconcelos —observa Enrico Mario Santí— no se escuchaba un tono igual. No es casual que, en ese mismo texto, Paz se viera en el espejo de Vasconcelos: “su obra es una aurora”. Él sería el sol de mediodía: “¿Por qué en donde tantos han fracasado no ha de acertar la poesía, desvelando el secreto de México, mostrando la verdad de su destino y purificando ese destino?”
No fracasaría porque su búsqueda era personal y encarnizada. Encontrándose a sí mismo, encontraría la verdad de México. Y al revés. Para su viaje definitivo, no lejos de cumplir los treinta años, su bagaje era insuperable, tanto que compensaba las tristes condiciones materiales en las que el poeta vivía (casado y con una hija, llegó a emplearse contando billetes en la Comisión Nacional Bancaria). Se había formado en la soledad pero también en las buenas aulas de San Ildefonso, en la frecuentación de los Contemporáneos y los trasterrados y en el fragor de las páginas editoriales de El Popular. Su mexicanidad, además, tenía diversas raíces: una filiación cultural probada y ganada, una impecable genealogía revolucionaria —los Paz en las guerras mexicanas—, lúcidas y puntuales lecturas críticas de los escritores mexicanos remotos y recientes y hasta una indeleble topografía grabada en la memoria. Todo impelía a Paz a identificarse con México.
Aquel hombre hundía sus raíces en el tiempo de México, pero también en sus espacios sagrados. Mixcoac, la villa aledaña a la Ciudad de México en donde creció, era una miniatura mexicana, una metáfora de los siglos detenida en el tiempo, y la plaza donde vivió era el centro espiritual de esa miniatura. A lado estaba la casa del gran liberal Valentín Gómez Farías, enterrado en su jardín porque la Iglesia le había negado el derecho a la cristiana sepultura. No lejos, seis escuelas laicas y religiosas para niños y niñas, la plaza Jáuregui, sede del poder civil donde se conmemoraba la Independencia y, justo enfrente, el pequeño templo del siglo XVII, en cuyo atrio se festejaba el día de la Virgen:
En las torres las campanas tocaban. Minuto a minuto brotaban, no se sabía de dónde, serpientes voladoras, raudos cohetes que al llegar al corazón de la sombra se deshacían en un abanico de luces […] los vendedores pregonaban sus dulces, frutas y refrescos […] A media fiesta, la iglesia resplandecía, bañada por la luz blanca, de otro mundo: eran los fuegos artificiales. Silbando apenas, giraban en el atrio las ruedas […] Un murmullo sacudía la noche: y siempre, entre el rumor extático, había alguna voz, desgarrada, angustiosa, que gritaba: “¡Viva México, hijos de…!”
El texto es de 1943, pero las imágenes corresponden a 1930. Llegarían intactas a París, donde escribirá El laberinto de la soledad, y permanecerían con él cincuenta años más tarde, cuando en un largo poema, “1930: Vistas fijas”, Paz “desentierra” al adolescente que había sido, “multisolo en su soledumbre”, absorto ante aquella floración festiva. De su mano está la cocinera de la casa, Ifigenia no cruel sino indígena pródiga: “bruja y curandera, me contaba historias, me regalaba amuletos y escapularios, me hacía salmodiar conjuros contra los diablos y fantasmas…” Con ella se inició en los misterios del temascal: “no era un baño sino un renacimiento”. Y por si fuera poco, en sus andanzas por las afueras del pueblo, Paz y sus primos mayores descubrieron un montículo prehispánico que ahora está al lado del Periférico y que Manuel Gamio —amigo de la familia— testificó como dedicado a Mixcóatl, la deidad fundadora del pueblo.
Ese era el edén subvertido al que alguna vez tendría que volver poéticamente, ese era el paisaje cultural —en verdad “castellano (o, en su caso, andaluz) y morisco, rayado de azteca”— que encarnaba en Octavio Paz. Y enmarcándolo todo, un escenario teológico: los cielos y el sol del Valle de México y la dura corteza de su ciudad.
La “petrificada petrificante” de su madurez es ya la “ciudad abandonada” de sus primeros poemas de juventud: “Esta es la ciudad del silencio/ patíbulo del tiempo… ¿Cuándo veremos de nuevo al sol?”
La serie de artículos que Paz publica en Novedades en 1943, el año de su partida de México —no volvería sino diez años más tarde—, no contiene aún la visión totalizadora de El laberinto de la soledad, ni siquiera ha conectado aquella oquedad original con el sujeto de su análisis. Pero son anticipaciones fieles de lo que escribiría un lustro más tarde en París: rastreo psicológico de actitudes —vacilón, ninguneo—, crítica moral —de la superficialidad y la mentira que “inunda la vida mexicana”—, lecturas de la vida cotidiana —el arte de vestir pulgas—, zoología de personajes políticos —el agachado, el mordelón, el coyote, el lambiscón—, hermenéutica y profilaxis del vocabulario político: coyotaje, mordida, borregada, enjuague. Y como una advertencia crítica contra la facilidad mexicanista, una frase: “Montaigne sabía más sobre el alma de los mexicanos que la mayor parte de los novelistas de la Revolución”. Él encontraría el equilibrio justo para revelar esa alma desde una perspectiva universal: un Montaigne mexicano.
Por fin, en California, enfrentado de nuevo a la extrañeza de ser mexicano, viendo a los “pachucos” y viéndose en ellos, tuvo los primeros atisbos del libro: “Yo soy ellos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con mi país, con México en el mundo moderno? Porque lo que les pasa a ellos nos pasa a nosotros. Así que fue un sentimiento de identificación profunda con ellos. En ese sentido, El laberinto de la soledad es una confesión, una búsqueda de mí mismo”.
Años después, en París, emprende la escritura de esa piedra filosofal de la mexicanidad, ese poema de comunión en prosa. Búsqueda de sí mismo en México y de México en sí mismo. Entrada —y en ese mismo instante salida— del laberinto de su soledad.
Otredad
Dante sin Virgilio, no por los círculos del infierno —previsibles y concéntricos, al fin— sino por los vericuetos de la vida y la historia de su país. El poeta desciende, hurga en el presente enterrado y en el pasado vivo. Descubre y distingue las capas de México: antes que una historia, una arqueología y, antes aún, una geología. Piedras de sol. Huellas de rupturas y continuidades, de oleajes silenciosos que hablan de cambio y movimiento. Alguna vez hubo un principio, un orden, luego llegó el viento de la historia y se lo llevó, lo trastocó o lo echó a andar. ¿Hacia dónde? Lectura de correspondencias, analogías, simetrías, ecos, espejeo de una época en otra, repetición, vuelta, apertura. Parménides y Demócrito en una lucha a muerte. Visiones: nombrar, bautizar lo que se ve. Y seguramente también intento de curación, de exorcismo: desenterrar, desenmascarar, airear lo latente, lo pendiente, lo oscuro, lo otro escondido en lo mismo, en sí mismo. Liberarse, liberar.
El laberinto de la soledad puede leerse como la piedra roseta de su biografía. “El pachuco” es él mismo, o uno de sus extremos. Por eso advierte que su texto “tal vez no tenga más valor que el de constituir una respuesta personal a una pregunta personal”: “somos en verdad distintos, y en verdad estamos solos […] La historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen […] quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida de donde un día —¿en la Conquista o en la Independencia?— fue desprendido”.
¿Quién es el hombre que —en “Máscaras mexicanas”— “se encierra y se preserva”? ¿El que “plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés al mismo tiempo, celoso de su intimidad, no sólo no se abre: tampoco se derrama”? Lo caracteriza “la desconfianza […] la reserva cortés que cierra el paso al extraño”. No es el mexicano esencial, que no existe; es tal vez el mexicano posrevolucionario del altiplano o el mestizo atado al disimulo, al disfraz de español en una tez morena que delata su origen sospechoso. Pero ese hombre también es Octavio Paz.
La fiesta que describe —la que iguala a los hombres, la permisiva y liberadora, el estallido fugaz de alegría— es, en primera instancia, un fenómeno universal: la evoca Machado en los pueblos de Andalucía. Pero si miramos más de cerca, desde el título del capítulo, la de Paz es una fiesta distinta, una fiesta mortal. El pueblo “silba, grita, bebe y se sobrepasa”. Hay un “regreso al caos o la libertad original”. Una comunión seguida por una explosión, un estallido. ¿Qué fiestas resuenan detrás de las palabras? Las fiestas buenas, solares, multicolores de Mixcoac, sus propias fiestas: “Extraño el sabor, el olor de las fiestas religiosas mexicanas, los indios, las frutas, los atrios soleados de las iglesias, los cirios, los vendedores”, le escribía entonces a José Bianco desde París. Pero también resuenan las otras, las feroces, las del pulque y los balazos, las de Santa Marta Acatitla, las de aquel “santo varón” que “iba y venía entre llamas”. Las fiestas sin amanecer, las fiestas de la muerte.
El mexicano no es el único pueblo fascinado con la muerte —los mediterráneos están igualmente hechizados—. Tampoco ha sido una y la misma la actitud mexicana ante la muerte: cierto, el estoicismo azteca y el senequismo español se hicieron uno y esa unidad duró siglos, pero desde hace tiempo diversas zonas de la sociedad mexicana han adoptado una actitud “moderna” (es decir, negadora, profiláctica) ante la muerte. Y sin embargo, el poeta en verdad vio, en verdad llegó a un límite, en verdad reveló un rostro compartido de la muerte: el mexicano, en efecto, aún el día de hoy, frecuenta a la muerte, “la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor permanente”. La muerte propia y la ajena. Es significativo que pocos años antes de El laberinto de la soledad, otro escritor haya recobrado como Paz —en carne propia y en un libro memorable— ese paraíso infernal de la fiesta y la muerte en los pueblos de México, y más sorprendente aún que lo haya hecho en tierra zapatista y “atado —como el padre de Paz— al potro del alcohol”: me refiero a Bajo el volcán, de Malcolm Lowry.
“Nuestra indiferencia ante la muerte —escribe Paz— es la otra cara de nuestra indiferencia ante la vida”. Alguien encarna en esta frase. Para alguien la muerte no es lo otro de la vida sino lo mismo. Alguien “se la buscó”, alguien cerca de él “se buscó la mala muerte que nos mata”. Por eso el poeta modifica el refrán popular y remata: “dime cómo mueres y te diré quién eres”. ¿Pensó en su padre al escribir estos pasajes? ¿Enmascaró su recuerdo? ¿O estaba tan pegado a su piel que no lo vería, sino muchos años después, de pronto, en una elegía?
Lo que fue mi padre
cabe en este saco de lona
que un obrero me tiende
mientras mi madre se persigna.
Ha ocurrido una hendidura, una ruptura, un atropello. ¿Cuántas acepciones de la palabra chingar caben en la vida de Octavio Paz Solórzano? ¿O en la de su esposa? Sería un error pensar en la madre de Paz como una encarnación de la mujer sufrida, violentada, chingada. La dimensión de la mujer está en otra parte de su obra, en la poesía. Y sin embargo, la poesía amorosa de Paz revela también esa misma voluntad de autocontención, esa reserva esencial que impide el desbordamiento de las emociones. El poeta ve y nombra desde la distante y estoica atalaya de su inteligencia y con el instrumento de las palabras. De los capítulos antropológicos del libro, el dedicado a “Los hijos de la Malinche” es, a mi juicio, el más autónomo, acaso porque su tema es el lenguaje. Y en ningún territorio es más diestro, preciso y deslumbrante Paz que en el de las palabras. Sus hallazgos son tan actuales como hace medio siglo. En términos biográficos, lo significativo es el pasaje final del capítulo, el que da pie a la segunda parte de El laberinto de la soledad en la que Paz, por primera vez, proyecta sus categorías de introspección poética y su experiencia personal a la historia mexicana: “La Reforma es la gran Ruptura con la madre […] Pero nos duele todavía esa separación. Aún respiramos por la herida. De ahí que el sentimiento de orfandad sea el fondo constante de nuestras tentativas políticas y nuestros conflictos internos. México está solo como cada uno de sus hijos. El mexicano y la mexicanidad se definen como viva conciencia de la soledad, histórica y personal”.
Historia
En el principio fue la orfandad, pero ahora el sujeto es México, en particular el pueblo azteca, en estado de radical soledad. No sólo “naufragan sus idolatrías”, sino la identidad misma y la protección divina: los dioses lo han abandonado. Venturosamente, luego de la ruptura cósmica de la Conquista adviene un orden, sustentado en la religión y “hecho para durar”. No una “mera superposición de nuevas formas históricas”, ni siquiera sincretismo, sino “organismo viviente”, lugar en donde “todos los hombres y todas las razas encontraban sitio, justificación y sentido”. “Por la fe católica —agrega Paz—, los indios, en situación de orfandad, rotos los lazos con sus antiguas culturas, muertos sus dioses tanto como sus ciudades, encuentran un lugar en el mundo […] el catolicismo devuelve sentido a su presencia en la tierra, alimenta sus esperanzas y justifica su vida y su muerte”. En el concepto de Paz, ese orden tenía otro elemento de comunión: la persistencia religiosa del fondo precortesiano: “nada ha trastornado la relación filial del mexicano con lo sagrado. Fuerza constante que da permanencia a nuestra nación y hondura a la vida afectiva de los desposeídos”. No es un hispanista quien ha escrito estas frases: es el nieto de don Ireneo Paz, el último de los liberales del siglo XIX. De allí el mérito de una visión que, en su búsqueda, se atreve a rozar la otra ortodoxia para corregir la ortodoxia oficial. No es casual que, en una reseña inmediata del libro, el mismísimo José Vasconcelos elogiara al hijo y nieto de esa “estirpe de intelectuales combatientes”, que “ha tenido la valentía de escribir líneas de una justicia resplandeciente”.
Orfandad, orden, ruptura. Paz ve en el siglo XIX el lugar histórico de un desvío, casi un desvarío. El orden estalla en fragmentos. “La mentira se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente”. Años más tarde, la “triple negación” de la Reforma (con respecto al mundo indígena, católico y español) “funda a México”. Paz no le escatima “grandeza” pero agrega, en una línea decisiva: “lo que afirmaba esa negación —los principios del liberalismo europeo— eran ideas de una hermosura precisa, estéril y, a la postre, vacía”. El porfirismo no sería sino la continuación extrema de esa tendencia: una máscara de inautenticidad, la simulación convertida en segunda naturaleza. Y la filosofía oficial, el positivismo, “mostró con toda su desnudez a los principios liberales: hermosas palabras inaplicables. Habíamos perdido nuestra filiación histórica”.
No sólo Octavio Paz pensó siempre que México había encontrado su propio camino con la Revolución. Lo pensaron Vasconcelos, Gómez Morín, Cosío Villegas, Lombardo Toledano, todo el México intelectual, salvo el porfiriano. Pero una cosa es encontrar el camino y otra la filiación, palabra clave en el libro. De allí que la revolución auténtica en Paz sea sólo una de las revoluciones mexicanas: la revolución que había arrebatado al padre, la zapatista. Las páginas más intensas y apasionadas del libro son las que el poeta dedica al evangelio del zapatismo —el Plan de Ayala— con su reivindicación de las tierras y los derechos comunales y de la “porción más antigua, estable y duradera de nuestra nación: el pasado indígena”. Con Kostas Papaiannou, el filósofo griego con quien trabó una profunda amistad en esos días, Paz hablaba de Marx y Trotsky pero, antes que ellos, de “Zapata y su caballo”. Había sido el héroe histórico de su padre. Era también el suyo: “El tradicionalismo de Zapata muestra la profunda conciencia histórica de ese hombre, aislado en su pueblo y en su raza. Su aislamiento […] soledad de la semilla encerrada, le dio fuerzas y hondura para tocar la simple verdad. Pues la verdad de la Revolución era muy simple y consistía en la insurgencia de la realidad mexicana, oprimida por los esquemas del liberalismo tanto como por los abusos de conservadores y neoconservadores”.
El apartado final de ese capítulo es el cenit del libro: la revolución es el lugar histórico de una comunión. En ella caben todas las palabras de alivio, orden y reconciliación: la que desentierra, desenmascara, vuelve, expresa, cura y libera. El lector casi escucha el latido exaltado del autor que escribe las últimas líneas: “¿Y con quién comulga México en esta sangrienta fiesta? Consigo mismo, con su propio ser. La explosión revolucionaria es una portentosa fiesta en la que el mexicano, borracho de sí mismo, conoce al fin, en abrazo mortal, a otro mexicano”.
La cifra es ya clara: la fiesta mexicana, la borrachera de sí mismos y el abrazo mortal que por un momento los vincula, ocurre entre dos hombres, padre e hijo, con el mismo nombre: Octavio Paz.
Crítica
Con aquel libro, Octavio Paz llegaba a un plano de reconciliación y diálogo con sus orígenes, es decir, con su padre. En esa fiesta poética de la mexicanidad y la revolución habíaencontrado también una porción del alma mexicana. Pero su visión no es estática ni admite complacencia. No hay reposo en el laberinto, porque Paz, en última instancia, debe buscarse a sí mismo, no sólo a su padre en él. El libro no es una meta sino una estación, un recodo. El poeta no llega al destino, tal vez —escribiría en 1986, al recopilar sus textos sobre México— “su destino es buscar”.
Una vez concluido el libro, en una carta a Alfonso Reyes, Paz confiesa que el tema de la mexicanidad “comenzaba a cargarlo”:
Si yo mismo incurrí en un libro fue para liberarme de esa enfermedad […] Un país borracho de sí mismo (en una guerra o una revolución) puede ser un país sano, pletórico de sustancia o en busca de ella. Pero esa obsesión en la paz revela un nacionalismo torcido, que desemboca en la agresión si se es fuerte y en un narcisismo y masoquismo si se es miserable, como ocurre con nosotros. Una inteligencia enamorada de sus particularismos […] empieza a no ser inteligente. O para decirlo más claramente, temo que para algunos ser mexicano consiste en algo tan exclusivo que nos niega la posibilidad de ser hombres.
Es significativo que, a partir de entonces, la palabra mexicanidad desapareciera casi del vocabulario paciano, sustituida cada vez más por la terrenal palabra México. “El mexicano no es una esencia sino una historia”, escribirá en Posdata, en 1969. Esta vuelta crítica de Paz sobre su propia obra es tal vez el secreto de su extraordinaria vitalidad intelectual. Porque no sólo se separa de la zona etnográfica de su texto sino, parcialmente, de la discusión histórica. Y la separación está en el texto mismo. Pero bien vista, no se trata de una separación sino de una semilla dialéctica, esa fascinación por la dualidad que es una constante en la imaginación poética de Paz.
Aquel orden colonial estaba “hecho para durar” pero no podía durar y, en un sentido, no debía durar. A Paz no se le oculta la otra cara del barroco en Nueva España: una sociedad que “no busca ni inventa: aplica y adapta”. La escolástica petrificada, la pobreza de creaciones culturales, “la relativa infecundidad del catolicismo colonial”, son muestras de que “la ‘grandeza mexicana’ es la del sol inmóvil, mediodía prematuro que ya nada tiene que conquistar sino su descomposición”. ¿Dónde estaba la salud? Afuera, en la intemperie, “los mejores han salido” para desprenderse del cuerpo de la Iglesia y respirar un “aire fresco intelectual”.
Ambas imágenes convivirían —y lucharían— en Octavio Paz a partir de entonces. Siempre pensaría que la Nueva España era el orden fundador de México y que el zapatismo era la tentativa más auténtica de volver a ese orden. Pero, como un sino labrado en piedra por las deidades aztecas, ese orden tenía su anverso: el patrimonialismo, la intolerancia, la petrificación, la asfixia que Paz exploró también y criticó durante las siguientes décadas. No hay contradicción entre las dos imágenes: hay reconocimiento de una dualidad inescapable, sobre todo cuando en medio de aquel orden Paz encuentra a su alma histórica gemela: “La solitaria figura de Sor Juana se aísla más en ese mundo hecho de afirmaciones y negaciones, que ignora el valor de la duda y del examen. Ni ella pudo —¿y quién?— crearse un mundo con el que vivir a solas”. Su renuncia, que desemboca en el silencio —agrega Paz— “no es una entrega a Dios sino una negación de sí misma”.
Destinos paralelos e inversos, Paz y Sor Juana son dos solitarios. Separados por tres siglos, ambos buscan. Él busca el orden, la vuelta, la reconciliación: el mundo de ella. Ella busca el aire, la apertura, la libertad: el mundo de él. Ella vende sus libros, calla, se sacrifica y muere. Él asiste al incendio de sus libros, nunca calla pero el cruel azar lo sacrifica y muere. Mueren y renacen con cada lectura.
Hay una zona de El laberinto de la soledad en donde la dualidad desemboca en la contradicción o, cuando menos, en un juicio erróneo: no en el mundo de las ideas sino en el de la realidad histórica. Me refiero a la ambigüedad de Paz como liberal. Se consideraba un liberal por su estirpe, por su separación de la Iglesia, por sus lecturas de la Revolución Francesa y los Episodios Nacionales de Pérez Galdós. Pero en él, la palabra liberal —española, en su origen como sustantivo— aludía a un temple, una actitud, un adjetivo. Su liberalismo es filosófico y literario más que histórico, jurídico y político. Por eso es injusto con el liberalismo mexicano del siglo XIX, y por eso también —como curiosamente le señaló Vasconcelos en esa misma reseña elogiosa— es injusto al omitir toda mención comprensiva respecto de Madero. La Constitución de 1857 y sus creadores, los hombres de la Reforma, no tenían otra opción más que la ruptura —ese “aire fresco espiritual”— y lucharon con denuedo para impedir que el caudillismo —encarnado en Porfirio Díaz— desvirtuara la ley y los principios. Paz se quejó siempre de la falta de crítica en el siglo xviii mexicano: pero esa crítica existió en los hechos, prematura y frustrada en los jesuitas ilustrados, y mucho más sólida en las leyes, instituciones y escritos de los liberales. A esa “Reforma vacía” y a su heredero solitario, Francisco I. Madero, debemos el orden democrático constitucional que apenas ahora estamos recobrando. En esto Paz se equivocaba, y con el tiempo, al confrontar la verdad de los órdenes políticos cerrados y opresivos del siglo XX, reivindicó la herencia liberal de su abuelo y tuvo la grandeza de reconocer que “la salvación de México está en la posibilidad de realizar la revolución de Juárez y Madero”.
“Las preguntas que todos nos hacemos ahora probablemente resulten incomprensibles dentro de cincuenta años”, escribía Paz en las primeras páginas de su libro. Han pasado cincuenta años y no sólo no son incomprensibles sino que están a la orden del día. ¿Hay que corregir el liberalismo con el zapatismo, como predicaba Paz en 1984? ¿O hay que corregir al zapatismo con el liberalismo? No me refiero sólo, por supuesto, a la revuelta indígena que estalló hace unos años, en plena posmodernidad. Me refiero a la tensión irresuelta, insoluble tal vez, entre la gravitación de nuestro pasado y el llamado impostergable de nuestro futuro. ¿Águila o sol? En los años posteriores a la publicación de El laberinto de la soledad, Paz se enfrentó innumerables veces a esa pregunta. En su búsqueda —implacable, ferozmente crítica, vuelta sobre el mundo y sobre sí misma— arrojó luz sobre la sombra del orden tradicional y vio las sombras en las luces de la Razón. Al hacerlo, página a página, nos liberó y nos reconcilió. Octavio Paz: águila y sol. ~
Historiador, ensayista y editor mexicano, director de Letras Libres y de Editorial Clío.