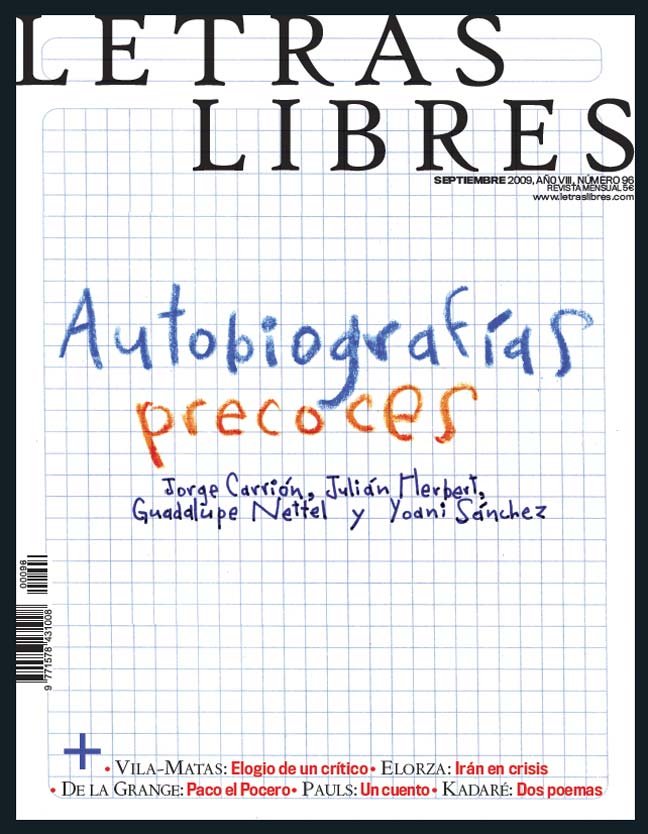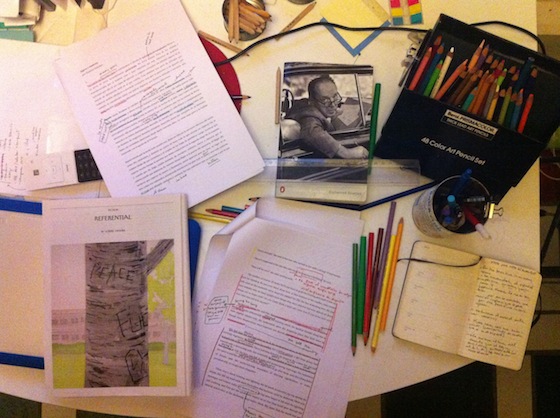Harvard nació antes que Estados Unidos. A la gente de Harvard le gusta recordarlo, repetirlo. Tanto que se acaba por entender la frase al revés: Estados Unidos nació después que Harvard, nació porque antes nació Harvard. Esta autoconciencia como cuna y bastión de la élite cultural norteamericana, sin embargo, se combina con la ávida, incesante acumulación de un tesoro multimillonario y la imposición de un sistema de competencia: cada curso debe revalidar sus títulos frente a los estudiantes semestre tras semestre, en un sistema de oferta y demanda.
Entre las estrellas que triunfan en este duro mundo, el británico James Wood (1965) ocupa un lugar destacado. Una multitud de estudiantes, graduados y oyentes intenta ser admitida cada invierno en su seminario, que por reglamento sólo inscribe a una veintena, para hablar sobre la evolución de la conciencia en la literatura de los siglos XIX y XX. Esta combinación de alta cultura y popularidad define a Wood, un erudito que recuerda prácticamente de memoria el canon de la literatura occidental, capaz de hablar en detalle sobre personajes que aparecen una sola vez en quinientas páginas como si los hubiera conocido en otra vida, y que ha recibido el plácet de figuras tan distintas como Harold Bloom, Susan Sontag, Martin Amis y Saul Bellow. Al mismo tiempo, Wood es una voz pública que ha venido discutiendo la literatura en inglés de los últimos veinte años a uno y otro lado del Atlántico Norte, primero a través de The Guardian, en Londres; en The New Republic, a mitad de los noventa, tras mudarse a Estados Unidos con su esposa, la escritora Claire Messud; y desde 2007 en The New Yorker, una prueba de su consagración.
En su polémica con Zadie Smith, en sus críticas a Don DeLillo, Thomas Pynchon, David Foster Wallace y muchos otros, a los que incluyó en la categoría de “realismo histérico”, Wood ha ganado un nombre en la defensa de lo que llama el “viejo radicalismo” del canon occidental y sus preocupaciones metafísicas sobre la condición humana que el posmodernismo intenta echar por la borda. Si ya había reunido parte de sus ideas en libros anteriores (The Irresponsible Self / On Laughter and the Novel, The Broken Estate / Essays on Literature and Belief), en el último, How Fiction Works (Cómo funciona la ficción), traducido a varias lenguas y en espera de una versión en español, se dirige una vez más a un público no especialista pero interesado en la literatura, el mismo público que lee sus críticas en la prensa, para explicarles de qué modo se construyen en la literatura el estilo, los personajes, el detalle, las tramas, las convenciones y su ruptura. La publicación ha avivado la discusión sobre él; los elogios se mezclan, más que nunca, con las críticas. ¿Un europeo deconstruyendo con ironía la cultura norteamericana? ¿Un novelista (The Book Against God fue su primera novela; este verano espera avanzar en la segunda) creándose un público mediante la crítica de sus rivales?
En How Fiction Works Wood elige describirse así en un autorretrato que no dice su nombre:
Este hombre, digamos, es curioso, porque su mitad superior está volcada hacia afuera con grandes gastos –una camisa fina, bien planchada, un buen saco–, mientras que la mitad inferior es descuidada: pantalones manchados y arrugados, zapatos viejos y sin lustrar. ¿Acaso espera que la gente sólo note su parte superior? ¿Podría sugerir esto cierta fe en su habilidad teatral para atraer la atención de la gente? (Mantenlos mirando tu cara). ¿O quizá su propia vida está igualmente bifurcada? Quizás es ordenado en algunas cosas, desordenado en otras.
¿Cómo te iniciaste como crítico literario?
Comencé a estudiar literatura en la universidad y tomé la decisión, al dejarla, de que no quería ser académico. Así que no me quedé, no hice un doctorado. Me gustaba la aventura de tener que sobrevivir. Dejé la universidad, me fui a Londres, pero quería continuar mis estudios de literatura de algún modo. Y la mejor manera de hacerlo en Londres es trabajar como comentarista free lance de libros. Había muchos diarios, así que eso fue lo que hice. Supongo que de este modo caí en la crítica, porque lo que realmente quería hacer era escribir ficción. De algún modo eso no ocurrió en mis veintes y, repentinamente, miré alrededor y algunos de mis amigos estaban empezando a publicar sus novelas y cuentos y poemas, y descubrí: “No he hecho nada de eso.” Pero, por otro lado, había hecho esto otro, en lo que parecía volverme cada vez mejor.
Leí un artículo en Harper’s que afirmaba que tu novela es muy buena, pero que no eres un buen crítico porque siempre estás eligiendo libros que no te gustan, en lugar de promover aquello que sí. Que estás abriéndote campo como escritor.
Me parece un comentario generoso. Yo pienso que mi primera novela estuvo bien y trataré de empezar a trabajar en otra este verano. Pero, me guste o no, mi principal ocupación es ser crítico. Con todo, hay un aspecto en el que creo que tiene razón: si miro mis ensayos lo que encuentro es un montón de energía literaria que parece escapar de los límites de esos ensayos, una suerte de energía transferida de la cosa creadora. E imagino que ese es el impulso crucial que uno necesita para ser cualquier clase de crítico, y que la crítica realmente buena viene de esa energía frustrada y transferida. Me gusta la idea de tratar de entrar en un texto y pensar mi camino a través de él en la forma en que el escritor lo haría, especialmente lidiando con textos más viejos; leer a esos autores como si fueran escritores contemporáneos.
También hubo en tu decisión por la crítica una motivación, entiendo, religiosa.
Tuve una crianza más bien religiosa, algo bastante inusual en Inglaterra. Por un lado había ciencia en casa, porque mi padre es zoólogo y científico, pero también mucho cristianismo. Mis padres eran cristianos muy fervientes. Iban a la iglesia, leían la Biblia –no eran literales, pero sí estaban del lado evangélico–; en otras palabras, tomaban el desafío revolucionario de los Evangelios muy en serio, como algo que te desafía a darle vuelta tu vida. Había cantidad de energía religiosa en la casa, y me rebelé contra ella, y pienso que es verdad que encontré… una segunda clase de transferencia: fui capaz de transferir esa energía y ese celo de las Escrituras a un texto secular. Y se podría decir que leer un tipo de literatura distinta tuvo un impacto en mis creencias religiosas. Quiero decir, no pienso que haya tenido mucha fe de todos modos, pero recuerdo nítidamente que en el final de mi adolescencia, justo antes de ir a la universidad, al leer a Nietzsche y a Dostoievski…
El Anticristo…
“El Gran Inquisidor” de Los hermanos Karamázov. No todo el libro, sólo “El Gran Inquisidor”, publicado en forma separada por alguna editorial racionalista. Leer a Nietzsche y a Dostoievski era una actividad muy privada, por supuesto, algo que no hablaba con mis padres, y tuvo un impacto decisivo en mí.
Lo que impacta en tus textos es que, habiendo estado expuesto a mucha “deconstrucción”, aún quieres creer en los personajes; incluso los defiendes frente al autor.
Sí, lo hago, es cierto. Si continuamos con la historia, fui a la universidad en el momento más fuerte de la teoría literaria –o se podría decir que en el momento más fuerte de su caída, cuando estaba empezando a colapsar. Eso fue entre 1985 y 1988. Ciertamente en el mundo angloamericano la teoría literaria pura, en términos de deconstrucción y posestructuralismo, estaba empezando a cambiar hacia el materialismo cultural, los estudios culturales; particularmente en Inglaterra, hacia una suerte de marxismo, Raymond Williams. Paul de Man había muerto en Yale… El college en Cambridge era bastante teórico, por cierto. La persona a cargo de mis estudios había traducido a Roland Barthes y estudiado con él en París. Se prestaba mucha atención al close reading del texto, pero también se asumía que, ya sabes, el modernism y el posmodernismo habían roto la conexión entre significado y significante y todo eso, lo que causó un gran efecto en mí. Por cierto tiempo hablé y escribí en el lenguaje de la teoría. Y entonces, de algún modo, fui a dar al otro lado: comprendí, cuando dejé la universidad, que ese no era un lenguaje que uno podía hablar en el mundo real. Si quería ganarme la vida, tenía que modificarlo.
Pero la premisa de tu pregunta es cierta. Mientras yo aprendía el lenguaje teórico, creo que nunca abandoné cierta creencia básica en la capacidad del lenguaje para referirse al mundo y en la capacidad de la ficción para ser el mundo. Y esta es la razón por la que, particularmente en este último libro, peleo tanto con Barthes. Me peleo con él porque pienso que tiene razón en el 98 por ciento de las cosas que dice acerca de la literatura y, en particular, del realismo, como sistema de códigos y convenciones. Pero me parece también que ese 2 por ciento de error es muy importante, enorme. La manera en que lo pienso es esta: siempre que dicen que estamos relacionados genéticamente con los monos en un 98 por ciento, digo “Bien, pero ese 2 por ciento es equivalente al 100 por ciento, porque precisamente explica todas las diferencias”. Y es ese 2 por ciento lo que me interesa. La lógica de toda la cuestión, según Barthes, es que la narración no se refiere a nada, que es simplemente la incesante aventura del lenguaje, que trata sólo acerca de sí misma. Y yo no creo eso. Pienso que eso no se confirma con nuestra experiencia de leer ficción, que está ubicada en el mundo y trata sobre el mundo. Pienso, como lo digo en el libro, que es posible tener en la cabeza dos cosas en apariencia incompatibles: que la literatura es un sistema de códigos y convenciones y que también es verdadera.
¿Cómo ves la escena literaria actual? ¿Qué problemas, que no existían en el siglo XIX, o hace treinta años, se presentan hoy a un escritor?
He aquí otra pelea que tengo con el posmodernismo. Hay una rama del posmodernismo que ha sido ciertamente influida por la teoría, los estudios culturales, los estudios sobre los medios de comunicación, y supongo que ahora está siendo influida por la neurociencia, la neuroestética y demás, que sugieren que el yo o la subjetividad (the self) es completamente incoherente, que no tenemos realmente yo, que estamos completamente mediados por discursos que no controlamos: publicidad, TV, la blogósfera; que somos prisioneros de impulsos biológicos y procesos que recién ahora empezamos a entender, etcétera. Escuchas a escritores decir esto muy a menudo. Me meto en peleas con escritores contemporáneos que dicen: “Me parece que eres tan antiguo que incluso crees que tenemos un yo.” Lo que eventualmente respondo es que esta es una ala del posmodernismo metafísicamente provinciana. Primero que nada, olvida que mucho de esto ha sido dicho ya cien años antes, en el modernism, y dicho de nuevo cincuenta años después, cuando empezó a transformarse en posmodernismo. Pero también –y aquí, supongo, me revelo de algún modo conservador– una de las razones que nos permiten leer estas novelas de 1900 o 1800 es que, más allá de las enormes diferencias, hay cosas que no cambian. El amor y el nacimiento y la muerte de La muerte de Iván Ilich, por ejemplo, todavía son cruciales para nosotros.
O Los hermanos Karamázov…
O Los hermanos Karamázov. Las preocupaciones básicas no son muy diferentes en 2009 de lo que lo eran en 1909 o 1809. Cuando dices esto a cierta gente –y por esto pienso que hay una pequeña guerra en marcha–, de inmediato dicen: “Ah, estás defendiendo el viejo orden”, y quieren ligar ese orden a una estética: “Por eso eres un defensor del realismo.” Y entonces, sobre todo en Estados Unidos, te meten en el cajón de los defensores del realismo.
Esto no ocurre tanto, es interesante, fuera de Estados Unidos, donde no está tan marcada la línea entre las diferentes escuelas estéticas. Si se mira, en los países europeos el campo realista no es tan fuertemente defendido, al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, donde tiende a significar sólo una cosa: una cierta clase de narración del hombre blanco, más bien antiintelectual. Mucho de esto es propagado en las escuelas de escritura de Estados Unidos, en las cuales se alienta a pensar no acerca de la forma o el lenguaje sino sobre el arte del mismo modo en que lo haría un artesano. Se trata de construir una mesa, martillar los clavos. El ejemplo es la escuela de la Universidad de Iowa, que ha producido muchos escritores en los últimos cuarenta años. El director previo, que había estado allí años y años, solía entregar una copia de Madame Bovary –cuánto se hubiera reído Barthes– a los escritores de ficción y les decía: “Aquí está todo, esto es todo lo que necesitan saber.” Y no se aproximaba a Flaubert como un novel romancier, no miraba a Flaubert como un formalista. Lo que quería decir es que hay códigos y convenciones en el realismo, hay modos de hacer escenas, de producir detalles, y esa era la manera de hacerlo. Es decir, sí hay una auténtica escuela de realismo en Estados Unidos, y lo que yo intento en mi libro es demostrar que uno puede remontarse hasta Flaubert sin ser una especie de espantoso defensor del realismo, cosa que no soy en absoluto.
Esto nos lleva a la noción de “realismo histérico”, que introdujiste en un famoso artículo.
Este es otro terreno en el que creo que he sido malinterpretado. Parte de lo que no me gusta del realismo histérico es precisamente el realismo. En otras palabras, lo que no me gusta de algunos de esos libros –y, de nuevo, pienso cuán grandes son: Submundo de DeLillo, o las novelas de David Foster Wallace, o Against the Day de Pynchon– es que los veo parcialmente dentro de la tradición del realismo estadounidense, en la cual el escritor piensa: “Debo sumergirme en la realidad norteamericana, debo poner en la novela cuanta información pueda sobre la realidad actual o la historia norteamericana.” De ahí el tamaño de las novelas, pero también de ahí su saturación con información, con videófonos semióticos o lo que sea. Lo que no me gusta de estos escritores es que de algún modo parecen haber renunciado al desafío de la forma, que es lo que Henry James decía en uno de sus prefacios: las relaciones humanas no se detienen en punto alguno y el exquisito problema del arte es trazar un círculo dentro del cual parezca que sí. Eso es la forma, ¿no?
Esta es una condición particular- mente estadounidense, y quizá se remonta a Whitman, que decía que Estados Unidos era el poema más grande. Si uno dice que Estados Unidos es el poema más grande, lógicamente está diciendo que el poema o la novela tiene que ser tan grande como Estados Unidos. De ahí la continua obsesión con la gran novela norteamericana. Y tan pronto se dice la “gran novela norteamericana” uno comprende que no puede ser de sólo cien páginas. Este es, entonces, un problema del realismo. Sea como sea el modo en que lo esboces, aunque luzcas posmoderno porque estás jugando con el lenguaje y haciendo cien cosas diferentes, sigues siendo realista. Este es un modo de fastidiar a los escritores y críticos estadounidenses: decir “¿Qué es lo nuevo y radical en Submundo de DeLillo?” Se parece a Casa desolada de Dickens. Es un escritor tratando de conectar a la sociedad en diferentes niveles, justo como un escritor victoriano lo hacía con Londres o Balzac con París; está tratando de meter mucha información, mucha historia, y usar un gran lienzo para hacerlo; tampoco hay nada de malo en ello.
Así que la mitad del ataque contra el realismo histérico es un ataque contra el realismo: no se dan cuenta de que son realistas. La otra mitad es contra el aspecto histérico, que no es un costado realista; es esa especie de cosa loca, funky, a lo Rushdie. Viene un poco del realismo mágico, pero también del interés de los escritores contemporáneos por las historietas. Si uno considera a los escritores norteamericanos de mi edad –como Michael Chabon, por ejemplo–, uno encuentra que lo que realmente les gustaba cuando niños o adolescentes no eran los libros sino las historietas: Marvel Comics, Superman, etcétera. Y creo que eso se puede ver en su trabajo. Y si a eso se agrega una dosis masiva de televisión y de películas, uno entiende por qué se fugan de la novela. Al menos desde mi idea de la narración.
Mencionaste a Rushdie: no todos son norteamericanos.
Es verdad, no es un fenómeno meramente estadounidense, y lo he definido en mis ensayos como una exageración en la cantidad de historia, de trama. Ahora bien: vi a Zadie Smith hace un par de semanas en Nueva York y hablamos un poco acerca de todo esto. Me sorprendió –bueno, en cierto modo no me sorprendió– descubrir que ella está totalmente cooptada por la neuroestética. Ha estado leyendo cosas acerca del cerebro, la conciencia y demás. Discutimos sobre esto. Ella me dijo: “Esto va a ser una revolución”, y yo le dije: “Ya ha sido una revolución.” Me contestó: “No, va a significar una revolución en los estudios de literatura de la misma manera en que lo fue Freud. Lo que haremos es convertir la pregunta ‘¿qué es el yo (the self)?’ en algo tan obsoleto y anacrónico como la pregunta del siglo XIX sobre qué es la vida, porque la ciencia revela que se trata sólo de un sistema de procesos.” Y yo le dije: “¿Y qué? Eso lo sabemos, lo hemos sabido por un largo tiempo. La neurociencia es esencialmente biología, y el último siglo nos ha mostrado mucho de nuestra biología: nuestros impulsos, nuestros motivos y demás. Freud, después de todo, se pensaba como un científico, un biólogo de la mente, y no destruyó el yo, no destruyó ninguna de las preguntas, no alteró el hecho de que nuestros padres mueren y de que nosotros moriremos.” Yo no veo ningún desafío allí, pero ella es diez años menor que yo y, curioso en un novelista, tiene urgencia por deshacerse de la complejidad del yo, y eso se puede ver en sus novelas.
En How Fiction Works planteas que se trata de un problema técnico: como es difícil seguir creando personajes, surge esta manera de escribir. Pero ¿es sólo un problema técnico? Algunos hablan de crisis cultural, de crisis de los grandes relatos.
No es sólo un problema técnico. Tiene que ver con una suerte de relación moral y metafísica con el yo. El problema es que si dices esto, a mucha gente le parece que estás tratando de aferrarte a las grandes narrativas. Y yo puedo aceptar que han recibido una golpiza, pero ¿qué más podemos hacer? Estados Unidos es un poco diferente a otros países. Los escritores aquí tienden a no tener un sentido histórico tan profundo como en otros sitios, donde una buena cantidad de escepticismo teórico no es incompatible con la seriedad metafísica.
Después del posmodernismo y el multiculturalismo y las literaturas poscoloniales, ¿te ves como la reacción conservadora?
Me veo tratando de mantener viva una suerte de viejo radicalismo. Vuelvo como a un talismán a esa escena de Chéjov sentado en el Teatro de Arte de Moscú mirando la puesta de una obra de Ibsen y diciendo: “Pero Ibsen no es teatro: en la vida no ocurre así.” Lo que Chéjov sugiere, en un sentido, es que tienes que persistir en romper las formas. Me interesa V.S. Naipaul por esa razón. En algunos sentidos, él es obviamente muy conservador: es políticamente conservador y no está interesado en los juegos posmodernos por sí mismos. Pero tampoco está interesado en repetir las viejas formas. No tiene sentido para él sentarse y escribir una novela realista al viejo modo. Le gusta crear formas híbridas en las que mezcla memoria
y autobiografía, y narración histórica y periodismo con ficción. Y creo que en ese sentido es un verdadero chejoviano, pues todavía dice: “Un momento, esas formas ya no nos dicen nada sobre la vida, tenemos que hacer algo nuevo.” Pero la pregunta ¿qué es la vida? –“esas formas no representan la vida, quiero vida en mi ficción”– no desaparece.
¿Cuál es el rol del crítico en estos días?
Hay muchas cosas que un crítico tiene que hacer. Hay una definición elemental de T.S. Eliot que me gusta: “El trabajo de un crítico es la corrección del gusto y la dilucidación de textos.” El académico es sólo un explicador, el que dilucida. Pero como crítico público, como crítico periodístico, estás involucrado en cuestiones del gusto, en la evaluación del éxito estético: ¿es esto bueno o malo?, ¿qué pienso al respecto? Y creo que hay otra dimensión, que tiene que ver con nuestra época: como crítico público tienes que ser capaz de hablar sobre cuestiones de sentido religioso (el secularismo, el fundamentalismo y demás). Estoy interesado en ellas, en cualquier caso, y creo que surgen naturalmente después de reflexionar sobre la relación entre ficción y realidad.
¿Es justo decir que trabajas con el canon literario?
Creo que sí: estoy interesado en el canon. Lo que uno encuentra entre los jóvenes escritores de Estados Unidos, y tal vez de cualquier parte, es que están bastante bien versados en literatura contemporánea, que pueden mantener una conversación sobre Coetzee, pero casi no poseen conocimiento alguno de historia literaria. Uno empieza a hablar de técnicas como el estilo indirecto libre y dicen: “Oh, eso aparece en un libro de Naipaul”, pero no saben cuándo empezó ni cómo se desarrolló. Así que hay una necesidad actual de ser más bien canónico, de completar esa historia y decir “volvamos a Flaubert, a Jane Austen, a Tolstói”. Así que sí recurro al canon, pero también, tras mi pase de The New Republic a The New Yorker, donde escribo para mucha más gente, estoy tratando de llamar la atención de los lectores sobre escritores jóvenes.
¿Y qué hay de la literatura en español? ¿Lees algo?
No leo tanto como debería.
¿Qué opinas, por ejemplo, de Roberto Bolaño?
Mi impresión es que es más fuerte en sus nouvelles, como Nocturno de Chile. Es que me gusta la forma y me gustan las nouvelles. Y hay otro escritor, Javier Marías, que me pareció realmente interesante en Mañana en la batalla piensa en mí.
¿Qué nos puedes decir sobre tu próxima novela?
Trata sobre alguien más bien viejo, de casi setenta años, un inglés que tiene un par de hijas, y una de ellas viene a Estados Unidos. Por razones inesperadas él también viene a… no he resuelto bien a qué, pero lidia con algo relacionado con su hija. Y esta es su primera vez aquí: nunca había querido venir y, de hecho, desprecia bastante el lugar. Nunca he escrito sobre Estados Unidos y estoy ansioso porque siento que no sé suficiente sobre la vida norteamericana. Pero me gusta escribir acerca de ella. También quiero insertar en la novela cierta discusión sobre el terrorismo y el paraíso. Quiero que el libro se llame Heaven (Paraíso). No creo ser un narrador natural, pero algunas veces hay un detalle que vuelve y vuelve y te sientes obligado a narrarlo. En este caso, fue un chiste que me contó un académico israelí hace unos años, creo que cerca del 11 de septiembre, porque recuerdo que estábamos en la mesa y discutíamos sobre terrorismo. El chiste –que es claramente un chiste israelí– dice que los fundamentalistas que creen que, al llegar al paraíso, van a encontrar 72 vírgenes están equivocados, han leído erróneamente las escrituras; cuando lleguen al paraíso sufrirán un horrible shock porque en lugar de 72 vírgenes habrá una sola virgen de 72 años. Es un chiste divertido, y súbitamente pensé: en mi novela mi personaje insiste en contar este chiste, hasta que deja de tener gracia.
Hay una nota al pie de How Fiction Works sobre cómo escribir acerca del terrorismo, una referencia a Dostoievski: “El análisis de Dostoievski sobre el resentimiento ha resultado de gran relevancia profética para los problemas en que nos encontramos hoy. El terrorismo, claramente, es el triunfo del resentimiento (algunas veces justificado); y los revolucionarios rusos y hombres del subsuelo de Dostoievski son esencialmente terroristas. Sueñan con una dura venganza contra la sociedad que parece demasiado blanda para merecer piedad. Y así como el narrador de Memorias del subsuelo ‘admira’ al oficial de caballería que odia, quizá también cierta clase de fundamentalista islámico odia y ‘admira’ a la vez al secularismo occidental, y lo odia porque lo admira (lo odia, acorde con el sistema psicológico de Dostoievski, porque una vez hizo algo bueno por él –le dio medicinas, digamos, o la ciencia que pudo ser usada para estrellar aviones contra edificios).”
Sí, sí. Creo que si a la gente del Departamento de Estado le hubieran dado a leer algo de Dostoievski y de Conrad, y quizá Nieve de Pamuk, habría entendido un poco más. ~