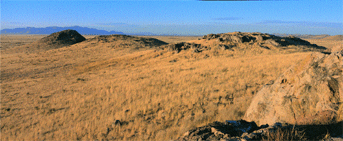El colegio concertado donde estudiábamos mi hermana y yo había cerrado sus puertas. Nos habíamos cambiado a otro centro, la Universidad Laboral, donde mi hermana empezaría segundo de BUP y yo primero. La Laboral estaba a unos diez kilómetros de Zaragoza. El primer día del curso, en el autobús, yo miraba por la ventanilla el camino que recorríamos y pensaba que también podría convertirme en una persona distinta y nueva como ese paisaje. Deseaba ser una chica simpática y querida por todos, y no seguir tan unida a mi hermana. Como solo nos llevábamos un año hasta entonces lo hacíamos casi todo juntas. Pero, en la parada, ni siquiera me había atrevido a saludar a los que esperaban a nuestro lado. Así que, cuando había llegado el autobús, me había sentado junto a ella. Al llegar al recinto vallado, el guarda de seguridad levantó la barrera para dar paso a nuestro vehículo. Uno de los alumnos veteranos bromeó en ese momento en voz alta: “¡Bienvenidos a la cárcel!”
En la Laboral convivíamos los alumnos internos, que procedían de pueblos, y los externos. Entre los externos también había muchos que eran de pueblos, aunque en este caso cercanos. A diario iban y volvían como mi hermana y yo en autobús. Me preguntaba cómo habría sido aquel curso si, en lugar de en ese centro de pasado franquista, hubiéramos estudiado en un instituto que estuviera en la propia ciudad. Mi hermana y yo vivíamos en el barrio de La Jota, en el extrarradio de Zaragoza, y nos marchábamos a estudiar todavía más a las afueras.
Pero me sentía afortunada por haber escogido la Laboral porque así había podido apuntarme al grupo de teatro. Uno de los primeros días había aparecido por la clase de lengua un señor, más o menos de la edad de mi padre, que se había presentado como director de teatro. Tenía los ojos azules, la barba pelirroja y un cierto aire de feriante. Nos había invitado a que nos acercáramos al teatro de la Laboral durante uno de los recreos para informarnos acerca de los cursillos que impartiría por las tardes.
En el recreo fui a buscar a mi hermana a su clase. Le conté la visita del director y se ofreció a acompañarme. “¡Adelante! ¡Sin miedo!”, dijo el director nada más vernos entrar por la puerta de aquel teatro, a un tiempo majestuoso y decrépito. A su lado, sentado en el borde del escenario, había un chico joven, de pelo largo y moreno. Balanceaba sus piernas adelante y atrás. Sus ojos lo miraban todo con atención, como un pájaro. Me enamoré de él nada más verlo. En el turno de presentaciones dijo que era ayudante de dirección, y que tenía veinte años. Yo entonces tenía catorce años. El corazón me dio un vuelco. “¡Qué mayor!”, pensé.
Cuando terminaban las clases una sirena separaba a los internos y a los externos. Los internos se encaminaban hacia el comedor, mientras que los externos nos dirigíamos hacia la explanada desde donde salían los autobuses. Mi hermana y yo nos quedábamos a hacer teatro tardes distintas: ella, martes y jueves, con el grupo de segundo, y yo, lunes y miércoles, con el de primero. No me atrevía a confesarlo, pero tenía una sensación de libertad, más que de encarcelamiento, cuando, dos días a la semana, tras escuchar la sirena, me quedaba en la Laboral en lugar de regresar a casa.
En el comedor me sentaba con dos amigas de clase. Me señalaron quién era Koya, una interna bastante popular. Sabía por mi hermana que había hecho teatro el año anterior. Sus compañeras del grupo de segundo le tenían algo de celos. Contaban que durante los ensayos el ayudante de dirección y ella se sentaban en las últimas filas del patio de butacas para meterse mano. Koya ya no hacía teatro y ya no salía con el ayudante, pero seguían teniendo buena relación. A veces, el director y el ayudante subían a la Laboral en un autobús anterior al que solían coger y les veía por el comedor con una bandeja en las manos. El ayudante se acercaba a saludar a Koya y charlaban durante unos minutos. Pensaba entonces que Koya tendría el año pasado la misma edad que yo en esos momentos.
Después de comer pasaba el rato con estas amigas hasta que empezaba el taller de teatro. Íbamos al internado, un edificio grande y con ventanitas al que llamaban “la colmena”. El ambiente me resultaba un poco deprimente. Entonces me alegraba de mi condición de invitada y de no tener que quedarme allí más que unas horas.
Al terminar el cursillo regresaba a casa en un autobús que no era escolar, junto con el director y el ayudante. Debíamos recorrer andando los quinientos metros que separaban la Laboral de El Lugarico, el pueblo donde estaba la parada. Yo me preguntaba en qué consistía el papel del ayudante. Durante las clases, lo veía garabatear en una libreta, aparentemente desocupado, en uno de los asientos del patio de butacas. Pero, en el autobús, el director pagaba también su billete, como si le debiera algo por su trabajo. El primer día el director dejó que el ayudante se sentara a mi lado y así seguimos durante todo el curso.
Mi hermana se sentaba con el ayudante en días alternos. Yo pensaba que el trayecto que compartía conmigo era algo así como la oportunidad que tenía de interesarle. Pero, más que hablar, yo solía prestar atención con gesto grave a lo que él me contaba. El primer día, cuando llegó mi parada, el ayudante acercó su cara para darme dos besos y yo alejé instintivamente la mía. “No me gustan los besos”, dije. Él se quedó parado y después se rio.
“Sé que soy un poco seca”, reconocí unas semanas más tarde en otro de nuestros viajes de vuelta. El ayudante se despedía de mí desde aquel desencuentro con un gesto de la mano y con una media sonrisa irónica. Me respondió: “Pero la madera seca arde muy bien.” La oreja del director de teatro, que se sentaba delante de nosotros en el autobús, estaba muy cerca del espacio de separación entre los asientos. Estaba segura de que escuchaba nuestras conversaciones.
Mis amigas internas no entendían que alargara mi estancia en la Laboral, aunque fuera para hacer teatro. Ellas, en cuanto podían, se marchaban a sus pueblos. Los pocos fines de semana que se quedaban no acostumbraban a llamarme cuando salían en pandilla por ahí. Había una especie de unión entre las internas, como de compañeras de orfanato, de la que las externas no formábamos parte.
Así que durante el curso, los fines de semana, mi hermana y yo nos quedábamos solas. Por las tardes dábamos una vuelta por el barrio y nos comprábamos un dulce en alguna pastelería. En casa, cuando se acercaba la noche, me ponía un poco dramática. “Soy joven, quiero salir por ahí”, me quejaba a mi hermana. Sentía que en cada minuto que pasaba se me escapaba algo.
El día de la representación final de curso también era el último de los viajes compartidos en autobús con el director y con el ayudante. Algunos padres habían acudido desde sus pueblos para ver actuar a sus hijas, pero los míos, que vivían más cerca, no lo habían hecho porque trabajaban. En realidad lo prefería así. Representábamos un fragmento de una obra titulada Un día de libertad, de Pedro Mario Herrero. Como había varios personajes masculinos y solo un chico en el grupo, el ayudante había aceptado interpretar uno de los papeles, el del Bohemio. “Tiene usted unas tetitas maravillosas y un culo estupendo”, decía el Bohemio al final de la escena a la Solterona, que era yo. El director había marcado que después de esa frase el Bohemio me diera una palmada en el trasero. Todavía no habíamos intercambiado un par de besos, pero, de forma profesional, y delante de público, el ayudante de dirección me tocaba el culo. En el autobús de vuelta el ayudante me habló del bajón que normalmente seguía al día del estreno, pero yo pensaba, más bien, en el bajón tras esa despedida.
En casa leí con calma las dedicatorias que me habían escrito en el programa de mano de la obra. La del director decía: “Coronada de éxitos espero verte el año que viene.” El ayudante había hecho un acróstico con mi nombre:
Entretanto, hemos llegado a un
[paréntesis. A pesar de que no
Vayas dando besos por ahí, seguiremos
[trabajando la amistad.
Aunque no estaría de más un poco menos
[de seriedad. La vida es alegre.
Con el verano llegaron los helados, que sustituían a los dulces de las pastelerías. Mi hermana y yo decidíamos cuál escoger después de estudiar detenidamente el cartel de la marca: los precios, las novedades y los que estaban señalados con una cruz para indicar que no los vendían. A pesar de la advertencia de mi madre de que esperáramos a que bajara el calor, cuando salíamos a la calle todavía parecía arder el asfalto bajo nuestros maripís. Teníamos mucho más tiempo para todo. Hacíamos experimentos con nuestro pelo: con bigudíes y con una plancha que nos lo dejaba en zigzag. Una tarde nos fuimos al polígono industrial que había cerca de nuestra casa, el de Cogullada, para hacernos fotos con el fondo de las fábricas.
Mientras nuestros padres trabajaban, hacíamos algo de teatro en el salón de casa. Apartábamos una mesita y marcábamos dónde estaba el escenario. Mi hermana había comenzado con el grupo de segundo directamente a ensayar una obra. No conocía los ejercicios que yo había hecho en el curso de primero, así que se los enseñé. Había uno que consistía en simular que untabas el cuerpo del compañero en aceite, sin rozarle, manteniendo los dedos a un par de centímetros de distancia. Recordaba que aquel día en el taller de teatro éramos impares y que el director le había pedido al ayudante que subiera al escenario para emparejarse con alguien. La chica con quien le había tocado se había puesto inmediatamente colorada. Como era verano, mi hermana y yo íbamos ligeras de ropa. El ejercicio era “de desinhibición”, pero ninguna de las dos sentíamos pudor mientras lo realizábamos.
Mi padre había discutido con uno de mis tíos hacía dos años y había decidido que ya no volveríamos al pueblo. El siguiente verano habíamos pasado unos días en la playa. El plan de mis padres para esas vacaciones era quedarse en Zaragoza y aprovechar para pintar el piso. Mi hermana se enteró de que a mediados de agosto había un mercadillo medieval en Jaca, en el Pirineo. Reservamos una habitación de un hostal durante una semana. Iba a ser nuestro primer viaje juntas y sin familia.
Cuando llegamos a Jaca nos dimos cuenta de que el mercadillo se recorría en apenas una hora. Así que cada día visitábamos los mismos puestos una y otra vez. Con nuestros ahorros compramos unas máscaras de teatro de artesanía y un par de blusas hippies, la de mi hermana de color blanco y la mía verde. Nuestras idas y venidas me recordaban a las de un halcón encapuchado, que era una de las atracciones de la feria. El pájaro estaba apoyado en el brazo de su dueño. De vez en cuando aquel hombre, disfrazado de medieval, lo lanzaba al aire. El halcón se alejaba, libre durante unos momentos, pero regresaba enseguida a aquel brazo enguantado.
Hasta entonces, en Zaragoza, no habíamos ido de bares las dos solas, pero en Jaca salíamos todas las noches. Yo estaba encantada. Pensaba que tal vez podríamos seguir con esa costumbre a nuestro regreso. El último día que pasábamos allí, en uno de los bares que más nos gustaban, se nos acercaron un par de chicos. Sonaba entonces Bob Marley de fondo. Mi hermana y yo llevábamos nuestros blusones nuevos. Uno de los chicos se puso a hablar conmigo. Dijo que me imaginaba en mi habitación, escuchando ese tipo de música y fumando porros. Yo no se lo desmentí.
Cuando salimos del bar también lo hicimos emparejados. Aquel chico y yo caminábamos unos pasos por delante. Hacía tiempo que había dejado de ver a mi hermana porque en el bar estábamos de espaldas a ella y al otro chico. Cuando llegamos a la altura de la Ciudadela el chico que me acompañaba hizo que nos desviáramos del camino. Nos tendimos sobre la hierba fresca. Él se puso encima de mí y me bajó la cremallera del pantalón. Hacía poco había practicado con mi hermana un ejercicio en el que había que procurar que los dedos no llegaran a tocar el cuerpo. En esos momentos, sentí las manos de aquel chico entre las bragas y que metía un dedo dentro de mi vagina. Me asusté. Para protegerme no supe decir otra cosa que: “Soy virgen.”
Nos separamos, me levanté. El chico debía de estar molesto conmigo, pero ya no le vi la cara. En la oscuridad distinguí la blusa blanca de mi hermana. Se dirigía con brío hacia donde nos encontrábamos, atravesando el césped de la Ciudadela. Parecía bastante enfadada. No sabía qué había sido de su chico. Me cogió de la mano y nos fuimos de allí. Caminamos en silencio hacia el hostal. Mi hermana tan solo emitía una especie de jadeos, como si contuviera las ganas de echarse a llorar. Me di cuenta entonces de que, más que estar enfadada, mi hermana había sentido miedo cuando me había visto desaparecer.
En septiembre, un poco antes de que comenzara el curso, fuimos a la casa del director de teatro. Nos había dado su dirección uno de los últimos días del taller por si queríamos escribirle durante el verano o hacerle una visita. Creo que el director confiaba en recibir alguna postal de las internas, pero no pensaba que alguien fuera a verle. Llamamos por el interfono y preguntamos sin más por él. Cuando entramos a su domicilio vimos que también estaba el ayudante, en camiseta de manga corta.
El director no nos ofreció ni un refresco ni un café. Nos presentó a su mujer y a su hija, que correteaba por el salón. Una chica joven y de pelo rizado, Luz, cuidaba de esa niña pequeña y, según nos dijo, ayudaba a la mujer del director en su clínica de masajes. Mi hermana y yo nos acomodamos en un sofá. El director no nos prestaba mucha atención. Se movía por la casa, como ocupado en varios asuntos, mientras nosotras echábamos un ojo a la televisión encendida. El ayudante se sentó un rato en ese mismo sofá. Sentí una inmediata corriente de placer. Le pregunté dónde había ido de vacaciones y me respondió que se había quedado en Zaragoza. Había estado preparando con el director los montajes del año siguiente. Pensé entonces que tal vez el ayudante estaba tan solo como mi hermana y como yo.
En ese momento el director apareció por el salón con un par de gruesas carpetas de anillas en las manos. En la que le entregó a mi hermana ponía Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez. Dejó otra sobre mis rodillas, donde se leía Coronada y el toro, de Francisco Nieva. Me acordé de la dedicatoria del director, y noté un cosquilleo al darme cuenta de que probablemente sería la protagonista de esa obra.
El ayudante se levantó de su asiento. “Tengo la espalda destrozada. ¿Me das un masaje con la máquina?”, le pidió a Luz. Daba la impresión de que tenían cierta complicidad, yo imaginaba que habían coincidido bastantes tardes en aquellos meses de calor. El ayudante insistió una vez más, con un ronroneo zalamero: “Anda, Luz, dame un masaje con la máquina…” Los dos entraron a un cuarto. Pasados unos minutos escuché un leve zumbido que venía de allí.
Se acababan las vacaciones pero esa tarde era como un centro, algo desplazado, de ese verano que mi hermana y yo habíamos pasado en las afueras. El director abrió una ventana para que corriera un poco de aire. La mujer del director fumaba de pie, a nuestro lado. El viento movía las volutas del humo y las páginas de nuestras carpetas. Entre el texto de la obra había unos folios con dibujos de círculos numerados y flechas de colores. Parecía que ya estaban fijados los movimientos que iba a hacer el año siguiente sobre el escenario. Yo todavía no sabía los pasos que iba a dar fuera de él. ~