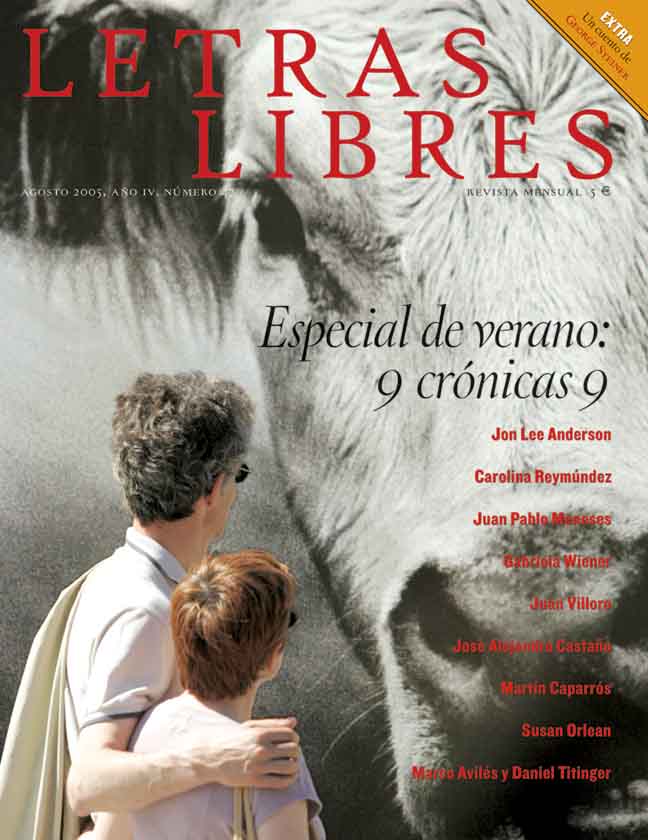Al final de esta historia alguien muere. Es una muerte inesperada. Pero eso sucede al final de esta historia, porque ahora estoy arriba de un Boeing de SouthAfrican Airways sobrevolando Nairobi. La pista se ve cerca, ridículamente delgada y gris en medio de un mar de tierra tan seca como una cucharada de arena. Arriba del avión va John Hesler, un keniano blanco que casi vomitó cuando el piloto de la nave giró alrededor del Kilimanjaro para que pudiéramos fotografiar el monte más famoso del este de África. Hesler subió al avión en Johannesburgo, adonde había ido a cerrar un negocio de importación de televisores. Estudió en Europa, reparte su vida entre Londres y Nairobi, y piensa que la mejor empresa de su vida sería la representación de maratonistas de Kenia.
—Es un gran negocio llevarlos a los circuitos internacionales. Pero hay demasiadas compañías europeas igualmente interesadas, y estos atletas no son disciplinados —dice John Hesler, quien por ahora prefiere seguir negociando televisores.
Basta aterrizar en el aeropuerto Jomo Kenyatta de Nairobi, la capital de Kenia, para comprobar que África sigue siendo un misterio para los occidentales. Por mi camino se cruzan musulmanes de manos tatuadas y sonrisa cubierta, indios de turbante almidonado y maletín, una reina kikuyu con el rostro decorado por quemaduras, además de varios turistas blancos, la mayoría portando un sombrero de safari. Los safaris, palabra que en lengua swahili significa “viaje”, nacieron hace un siglo y medio como peligrosas jornadas de cacería de multimillonarios y miembros de la realeza europea. Hoy los safaris se han transformado en hordas de aventureros extranjeros —en su mayoría europeos, norteamericanos y japoneses— que han cambiado escopetas por cámaras digitales y cintas de video, y de paso han convertido al turismo en una de las contadas empresas florecientes en este lado del planeta.
Se podría decir que en África los cuatro puntos cardinales del mapa social son el hambre, la pobreza, el sida y el analfabetismo. Que en muchas esquinas hay niños aspirando bolsas de pegamento, y que se te acercan a pedir dinero. Que muchas de las kenianas que visten ropas europeas y están en los bares de extranjeros son prostitutas. Que la dominación inglesa duró hasta 1963 y fue brutal, y que incluso los escritores que se vinieron en esos años a instalar a Kenia —con Ernest Hemingway a la cabeza— vivieron atendidos por una corte de africanos. Que el país ha sido arrasado por plagas terribles de fiebre amarilla y malaria, que el terrorismo musulmán ha explotado varias veces en forma de camiones bombas, con cientos de muertos civiles y la consecuencia de un bajón turístico. Pero el motivo de esta historia es otro.
He viajado a Nairobi para hablar de éxitos y victorias. Para entender y ver correr a los atletas de Kenia, esos hombres y mujeres flacos como palos, sencillos y modestos, que ganan las más largas carreras del planeta. Africanos exitosos por quienes los grandes clubes deportivos del primer mundo, principalmente europeos, llevan años de cacería.
n n n
Son las siete de la mañana y sobre la berma de la carretera Moi, una de las más importantes de Nairobi, una ciudad de tres millones de habitantes, miles de kenianos trotan hacia sus trabajos o escuelas. Los automovilistas, en cambio, son de todo el mundo: hombres con turbante, negros de anteojos dorados, blancos en lujosos 4×4. No por nada la capital de Kenia es la ciudad más poderosa del este africano: acá están instaladas las oficinas centrales para África de todas las multinacionales, las universidades más prestigiosas de la región y los organismos internacionales de ayuda contra el hambre continental. Pero al lado del asfalto, por esa ancha vereda de tierra al borde del camino, los ciudadanos comunes y corrientes se transportan en dos pies, trotando alegremente.
Un keniano promedio corre entre cuatro y seis kilómetros diarios, y por la orilla de la carretera Moi trota gente de todas las edades. Hombres solos y en equipo. Niños con sus cuadernos y ancianos sin pelo. Grupos de amigos y familias completas. Muchos acompañan las zancadas cantando como si realmente fueran felices, como si correr todos los días a las siete de la mañana para ir al trabajo fuera una bendición más que una tortura.
—Así se vive acá y así se van formando los atletas —dice Karl Vain, mientras me lleva por la carretera en su jeep.
Vain tiene barba, calva, ojos claros, dos hijos, una esposa flaca, y un empleo en el gigantesco edificio de Habitat, la oficina mundial de las Naciones Unidas para la vivienda. En un país donde las industrias más importantes son el turismo, las flores y el café, los corredores de Kenia se han convertido en su exportación más prestigiosa. Vain me suelta estadísticas. Las pasadas siete maratones de Boston, cuatro de las últimas cinco de Nueva York, además de las de Rotterdam y Roma fueron ganadas por kenianos. A eso hay que sumar cinco récords mundiales en junior y tres en mujeres, todos en competencias de fondo. Sin olvidar la supremacía absoluta en el cross country, ni la sorprendente trayectoria de Wilson Kipketer.
Kipketer es un símbolo de la nueva Kenia. No aparece en ningún billete ni tiene monumentos como el presidente Daniel Arap Moi ni como el prócer Jomo Kenyatta, pero todos hablan de él. Para algunos se trata simplemente de un bastardo. Otros, en cambio, ven en él un buen ejemplo de progreso. Por eso Vain se entusiasma tanto en contar su historia. Y aunque vamos en la carretera Moi arriba de un jeep de la ONU, camino al estadio para las prácticas matutinas, por un minuto su relato se apodera de la conversación y uno se lo imagina todo claramente.
Por la mañana Wilson Kipketer sale de su departamento lujoso en un buen barrio de Copenhague, Dinamarca. Hace frío, por eso el atleta lleva abrigo largo y se apura en subirse al automóvil deportivo y calefaccionado. Va de la mano de su novia europea, y antes de los entrenamientos pasa por la Universidad de Dinamarca, donde está matriculado en ingeniería eléctrica. Su representante lo llama al celular para decirle que le acaba de cerrar tres carreras para el próximo mes. Kipketer, quien ahora gana medallas de oro para Dinamarca, cuelga el teléfono móvil y sube el volumen de la radio. Le gusta la música electrónica y su auto de motor automático lo hace sentir en el paraíso. Pese a sus largas horas de entrenamiento, las piernas que lo han hecho millonario siguen flacas. Flacas como escopetas. Flacas como un keniano.
n n n
Las oxidadas rejas del Nyayo Stadium están a medio abrir. No hay guardias de seguridad ni cámaras de control ni nada que impida que uno entre sin preguntar ni decir nada. El estadio, donde entrenan varios de los mejores corredores jóvenes, podría ser el campo deportivo de un equipo de fútbol de medianía de tabla en la primera división sudamericana: con la diferencia de que aquí el pasto de la cancha está seco como una toalla amarilla, y casi toda la actividad se concentra fuera del rectángulo, en la pista atlética de rekortán. La capacidad del Nyayo Stadium debe ser para unas veinte mil personas y en uno de los codos hay un marcador manual. Las graderías están vacías y los números del tablero en el suelo. Al centro del estadio, un grupo de atletas dobla sus piernas como si fueran de goma. Otros, en la pista, giran en tandas de media hora. Estoy en el corazón del atletismo competitivo de Kenia.
Aquí también están las oficinas de la Federación Nacional de Atletismo, fundada en 1964, un año después de la independencia de Kenia, pero aún es muy temprano para que empiecen a trabajar. Philip Mosima, quien entrena hoy, es el dueño del récord mundial juvenil de los cinco mil metros, que ganó en Roma. Tiene unos veinte años, acaba de dejar el ejército y trae sus gastadas zapatillas con clavos en una bolsa de nailon que parece ser su equipaje de mano. Es bajo y flaco. Su cuerpo no da cuenta de un atleta de nivel mundial, de un fondista que espera firmar luego por algún club atlético de Inglaterra, Alemania o Dinamarca.
Mosima tiene las piernas tan delgadas como sus dedos. Mientras habla rara vez levanta la vista. Parece tímido, aunque su cara se transforma y se le dibuja una larga sonrisa cuando le pregunto cuáles son sus sueños de atleta.
—Tengo ganas de salir de acá y correr en Europa. Me gustaría estar en todos los Grand Prix —dice, sentado sobre el pasto muerto mientras se amarra las zapatillas.
—¿Quieres ser como Kipketer?
Al escuchar la palabra Kipketer automáticamente los ojos le brillan. Una luz que se desvanece pronto, porque una reciente lesión en su rodilla derecha espantó automáticamente a los representantes europeos en busca de promesas.
—Sí, me gustaría seguir sus pasos —responde, mientras estira sus piernas.
—¿Pero él dejó de ser keniano?
—Nunca dejará de serlo, pero sólo que ahora corre por otro país y ha asegurado su futuro económico para siempre. Eso es importante en este país.
—¿Y qué te falta para seguir sus pasos?
—Tengo que mejorar, y así volver a mi nivel de marcas. Es la única manera de salir. Afuera están las mejores competencias, con los mejores premios.
Antes de ponerse a correr, Mosima enrolla la bolsa de plástico, su maletín de trabajo, y se la mete al bolsillo. Alguna vez tuvo la idea de ser artesano, pero por mucho que le guste trabajar la madera y tallar figuras de animales, desde antes de los diez años que le vienen diciendo que tiene condiciones para correr y desde entonces no ha parado de trotar. Como si esa idea fija de salir, de dejar todo, se pudiera conseguir más fácil arrancando directamente con los pies varios kilómetros diarios.
Otro de los que esta mañana practica en el Nyayo Stadium es John Kosgei, que es otra historia. Viste un buzo azul, una cadena de oro en el cuello y una picadura enorme en su pómulo derecho. Especialista en tres mil metros y sin récord mundial por ahora, Kosgei se conforma con salir lo justo del país, sin estar mucho tiempo lejos de su barrio de Nairobi, donde es el chico más popular y tiene novia y todos lo quieren porque esto de ser atleta en África es tanto o más que ser futbolista en Sudamérica. Por eso Kosgei quiere competir afuera y volver rápido a casa, a la de sus padres, donde tiene una colección de sombreros que ha ido comprando en las competencias internacionales.
—No me gusta estar fuera de mi país mucho tiempo. Sí me gustan los campeonatos, pero no quiero hacer mi vida afuera como imaginan otros —dice tranquilamente.
Kosgei quiere tener una carrera deportiva como la de su ídolo Kipchoge, el keniano que más medallas olímpicas ganó para el país y quien, a diferencia de Kipketer, prefirió quedarse en Kenia con una vida sencilla.
Venderse al extranjero y triunfar por un escudo europeo. O quedarse en su país con una vida repleta de carencias económicas y satisfacciones íntimas. Esas son, al parecer, las únicas alternativas que les esperan a estos corredores de Kenia. Esa, también, es la gran duda que tiene Edwin.
Edwin es un joven sin pergaminos, pero lleno de ganas, que aún no logra decidirse entre la fuga al éxito o la pelea en casa. Es de estatura mediana y llama la atención que siempre tiene los brazos doblados, como si fuera trotando toda la vida, como si la única razón de ser de sus extremidades fuera la de equilibrarlo mientras corre.
—¿Cómo te ves en unos años?
—No lo sé. Por ahora sólo quiero mejorar mis marcas. Es lo que más me preocupa.
Le hablo de una carrera internacional y de contratos millonarios, y me devuelve una sonrisa de duda, incómoda, y levanta sus hombros huesudos. Como si le costara más que al resto decidirse entre seguir los pasos de Kipketer o Kipchoge. No está seguro de lo que quiere, aunque en el atletismo los plazos son cortos y sabe que en poco tiempo deberá tomar uno de los dos caminos. Así pasa con todos. Hasta para los que no corremos.
Las prácticas de atletismo no son un gran espectáculo de entretenimiento. Se reducen a contemplar gente que gira y gira sobre la pista, mirando cada tanto el cronómetro, y bregando por descender sus marcas. Si la vida no es otra cosa que una lucha contra el tiempo, los atletas deben ser los hombres y mujeres que mejor han encarnado esa máxima. Sin importar la soledad, el sacrificio y el desánimo, aquí están batallando contra ellos mismos, contra aquel maldito día en que corrieron usando menos minutos que ahora. Y corren como avestruces, sin mucha movilidad, como si sus piernas fueran palos de críquet con las articulaciones de fierro. Ni pensar en el ritmo de los futbolistas negros del Brasil ni en la movilidad sólida de los basquetbolistas de la NBA ni en las piernas hinchadas de músculos de los velocistas jamaiquinos. Las de los kenianos son zancadas con menos gracia, atáxicas, monocordes y regulares.
Con la singular hermosura de su trote, los atletas de Kenia no se detienen, siguen, sin parar, sudando como si fueran esclavos pero felices, porque en sus condiciones naturales pueden sacar ventaja mundial.
—¿En qué piensas cuando tienes que correr cinco mil metros? —pregunté a Mosima, el de piernas flacas que le gusta tallar en madera, el que sueña con ser Kipketer, antes de que se fuera a correr a la pista.
Su respuesta fue casi filosófica:
—En el tiempo.
A mi lado está Karl Vain, el alemán que trabaja para la onu. Es el único rubio de todo el estadio y mientras me habla, algunos atletas de la pista lo miran de reojo. Como si pensaran que Vein, en vez de trabajar por la vivienda mundial en su oficina de Habitat, fuera aquel representante que los va a colocar en alguna universidad europea con hambre de medallas. Afuera del Nyayo Stadium, un grupo de niños con hambre de comida pide monedas. Nada hace pensar que al final de esta historia alguien va a morir.
n n n
Kenia es un país de tribus que siguen luchando por la conquista de territorios y rebaños. Los más conocidos en Occidente son los masai, pero la totalidad de los atletas kenianos pertenece a la comunidad de los nandi. A fines del siglo xix, esta tribu llegó a ser la más poderosa del país, y es la misma a la que pertenece Daniel Arap Moi, el presidente de la nación por quinto periodo consecutivo.
—Los nandi son un pueblo de pastores que se ubica en la zona del Rift Valley. Viven en los cerros. Por lo menos, corren medio maratón al día —dice Peter Njenga, un periodista deportivo de Nairobi—. La falta de oxígeno, por la altura, les ha llevado a tener pulmones más grandes. Eso ayuda mucho en la resistencia física.
Peter Njenga tiene un bigote delgado, cabello corto, corbata de colores pastel, traje oscuro y treintaitantos años. Es un experto en el tema de los atletas y cronista estrella del National Newspaper, el diario de mayor circulación en Kenia y uno de los más influyentes en todo África. Sus oficinas están en el centro de Nairobi y, como en cualquier edificio del país, las fotos del presidente Daniel Arap Moi están en cada pared. Es la ley, la que se debe respetar en los hoteles, discotecas, restaurantes y cualquier lugar público.
Njenga cuenta que en las últimas olimpiadas los kenianos siguieron las carreras por televisión a las cuatro de la mañana. Parece insólito: un país muy pobre desvelado toda la noche para ver un maratón. Cuando los atletas volvieron a Nairobi, una turba llegó hasta el aeropuerto a recibir a sus héroes. No hay dudas, el ejercicio popular de los nativos es correr, no importa si es en una pista atlética o a campo traviesa.
Pero a pesar de toda la popularidad, en Kenia no hay mercadeo para esta práctica. No se venden camisetas de los maratonistas, no hay zapatillas autografiadas ni empresas que paguen para que su marca aparezca en la panza de los fondistas. Y sin embargo, contrariando las leyes del deporte de mercado, pese a la virginidad del merchandising, los corredores kenianos siguen triunfando en todo el mundo, venciendo con nada.
—La única explotación económica es a ellos —dice Njenga.
No se equivoca. En una carrera de segundo orden a nivel mundial, como el maratón de San Silvestre en Brasil, se les llega a pagar diez mil dólares sólo por participar.
—El problema es que se les sobreexplota y se queman muy temprano. Sus carreras duran tres o cuatro años —dice.
A los atletas de élite que se quedan en el país, el gobierno de Moi les ha dado trabajo en el Ejército. Las tres cuartas partes de los deportistas destacados son militares, lo que les permite dedicarse casi exclusivamente a correr, recibir un sueldo y ordenar sus horarios. Todo este ambiente de aficionados, casi amateur, antiprofesional, hace que la mayoría de los atletas no puedan sobrevivir fuera de Kenia. Los expertos internacionales suelen acusar a los atletas kenianos de tener una fe ciega en sus condiciones naturales y de no preocuparse por el largo plazo de sus carreras como deportistas. Ni de su porvenir económico.
Mosima, el corredor que alguna vez quiso ser artesano, está seguro de que él sí triunfaría en el extranjero. Para eso está trabajando, en espera de recuperarse de su lesión. Dice que ni siquiera sale con amigos y que por ahora prefiere no tener novia. Edwin, en cambio, el de los brazos que siempre están doblados, tiene un futuro más incierto. Ni sus grandes condiciones naturales le han facilitado resolver su gran dilema: competir en el extranjero o seguir con las incertidumbres en Nairobi.
n n n
Anoche tuve un sueño insólito. Estaba trotando por la calle Biashara, en el centro de Nairobi, junto a cinco kenianos: una mujer que parecía prostituta y llevaba tacos altos, un niño desnutrido, un anciano de sombrero inglés y manos de esclavo, y dos atletas de Kenia con camisetas de clubes europeos. Corríamos tranquilamente y la calle estaba repleta de animales: jirafas, elefantes, leones y rinocerontes, todos sentados, como conversando entre sí. Corríamos rápido, y yo era el único que me cansaba. Trataba de seguirlos, de hablarles, pero sólo la prostituta mostraba algo de interés en mí. Los seguía con una grabadora en la mano y, cuando les hacía preguntas y les acercaba el grabador, me sentía el tipo más idiota del mundo. Al rato ellos empezaban a alejarse, pero sin apurar el tranco. Entonces hacía un triple esfuerzo por alcanzarlos, pero se me iban, cada vez más, hasta que terminé por caerme. Ahí me quedaba, con la cara en el suelo, cuando se detenía frente a mí una camioneta de las Naciones Unidas. Por la ventana de la 4×4 diplomática se asomaba un gringo, con sombrero de safari y protector solar en la nariz, que se ofrecía para llevarme. Justo en ese momento desperté.
Desperté en mi cama del Inter-Continental de Nairobi, unas horas antes de una recepción de la Embajada de Chile. Y ahora estoy en la recepción, rodeado de altos ejecutivos europeos, embajadores y cónsules de medio mundo y personalidades de la política local. Converso un rato con Michel Bosshard, el suizo director gerente de Nestlé para Kenia. Hace unos años que se vino con su familia a Nairobi. Lo primero que me habla es de los safaris, pero mientras lo escucho pienso en la relación de los representantes internacionales con los atletas kenianos, y que de eso casi nadie conversa.
—Tú ves a un buen animal y de inmediato llegan veinte jeeps. El dinero prostituyó el negocio. Un día estábamos mirando un león gigantesco y en eso llegó un minibús con japoneses. Todos iban con guantes blancos y la cara tapada con pañuelos para evitar el polvo de la tierra, así de maniáticos son los japoneses. Tenían cámaras de video de última generación y le pedían al guía que se acercara más. Como las propinas pueden llegar a ser muy buenas, el guía accedió, así que terminaron espantando al león.
En toda recepción de embajadores, uno nunca está convencido de quién es el tipo de enfrente. Hay demasiadas sonrisas, indiscriminada cortesía. He caído en un círculo cerrado donde se habla de atletas. Y aquí me quedo, escuchando una charla que parece que fuera de caballos. Un tal Chris, que se dice general manager de una firma llamada Colsult, tiene todos los tics de ser un buscador de atletas exportables. Debe ser porque habla de ellos como Hesler, el empresario que conocí llegando al país, me habló de televisores.
—Los corredores de acá se están adaptando maravillosamente a Europa —dice él—. La clave es llevarlos en grupo, por nada del mundo solos. Y hay que inscribirlos en los campeonatos de primavera y verano, porque rinden mejor en estadios al aire libre que indoors.
Aquí adentro, el techo es alto y de él cuelgan unas grandes lámparas que nos alumbran a todos. En la calle, al aire libre, la noche de Nairobi es fresca y, según algunos, muy peligrosa.
n n n
Hoy el National Newspaper publica cuatro páginas, a todo color, con cuerpos mutilados. La noticia del día es una batalla entre tribus rivales, en un barrio de la periferia de Nairobi. El enfrentamiento terminó con veinticinco muertos a piedras y palos. Nada nuevo, parece decirme el taxista, levantando los hombros. La noche anterior, en uno de los bares del centro de Nairobi, entre gringos de organismos internacionales y kenianas de cartera roja y zapatos de charol, me enteré de que esa tarde había muerto uno de los corredores que conocí en el Nyayo Stadium. Me lo dijo una española que conoce bien a Karl Vain, el alemán que me llevó a los entrenamientos.
—Nadie sabe quién es. Murió atropellado por un jeep, camino a su casa.
Edwin era un atleta sin pergaminos y no sabía si salir de Kenia o quedarse acá. Vivía con los brazos doblados, como si siempre hubiera estado en carrera contra el tiempo. Todo le pasó tan rápido que ni siquiera alcanzó a decidir su futuro. Usando el frío punto de vista de los negociadores de atletas, la muerte de este corredor indeciso y sin títulos se trataría de una pérdida intrascendente.
Acabo de tomar un taxi y al rato, mirando por la ventana, he perdido la cuenta de los adolescentes que van trotando a sus casas. Por la memoria de Edwin, atropellado por un jeep, creo que celebraré cada vez que un atleta de Kenia gane una prueba internacional. Da lo mismo que sea un “bastardo” que corre por un club italiano, francés, danés o keniano. O un “héroe” que siga defendiendo los colores de su país y apostando por una vida sencilla. Sólo importa que sea uno de estos nairobianos que ahora dan pasos de zancudo por el lado de mi ventana, la mayoría de ellos cantando, como si realmente fueran felices. –
“Berlin no creía que la tradición tuviera una autoridad particular solo porque fuese la nuestra”. Entrevista a Henry Hardy
Henry Hardy cambió la reputación de Isaiah Berlin. A mediados de los setenta, el filósofo era célebre y respetado, pero no tenía mucha obra publicada. Hardy se convirtió en su editor:…
Lo bueno de lo malo
Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas —la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino— para decidir su propio camino.
La paradoja de Chucho
En México se vive a fondo y se expresa con frecuencia una contradicción característica de las identidades endebles: por un lado existe la arraigada convicción de…
A la memoria: Carlos Gardel
El recuerdo de Gardel a través de uno de sus tangos.
RELACIONADAS
NOTAS AL PIE
AUTORES