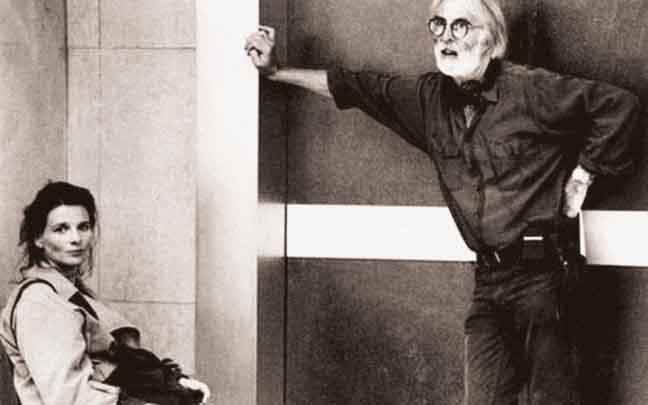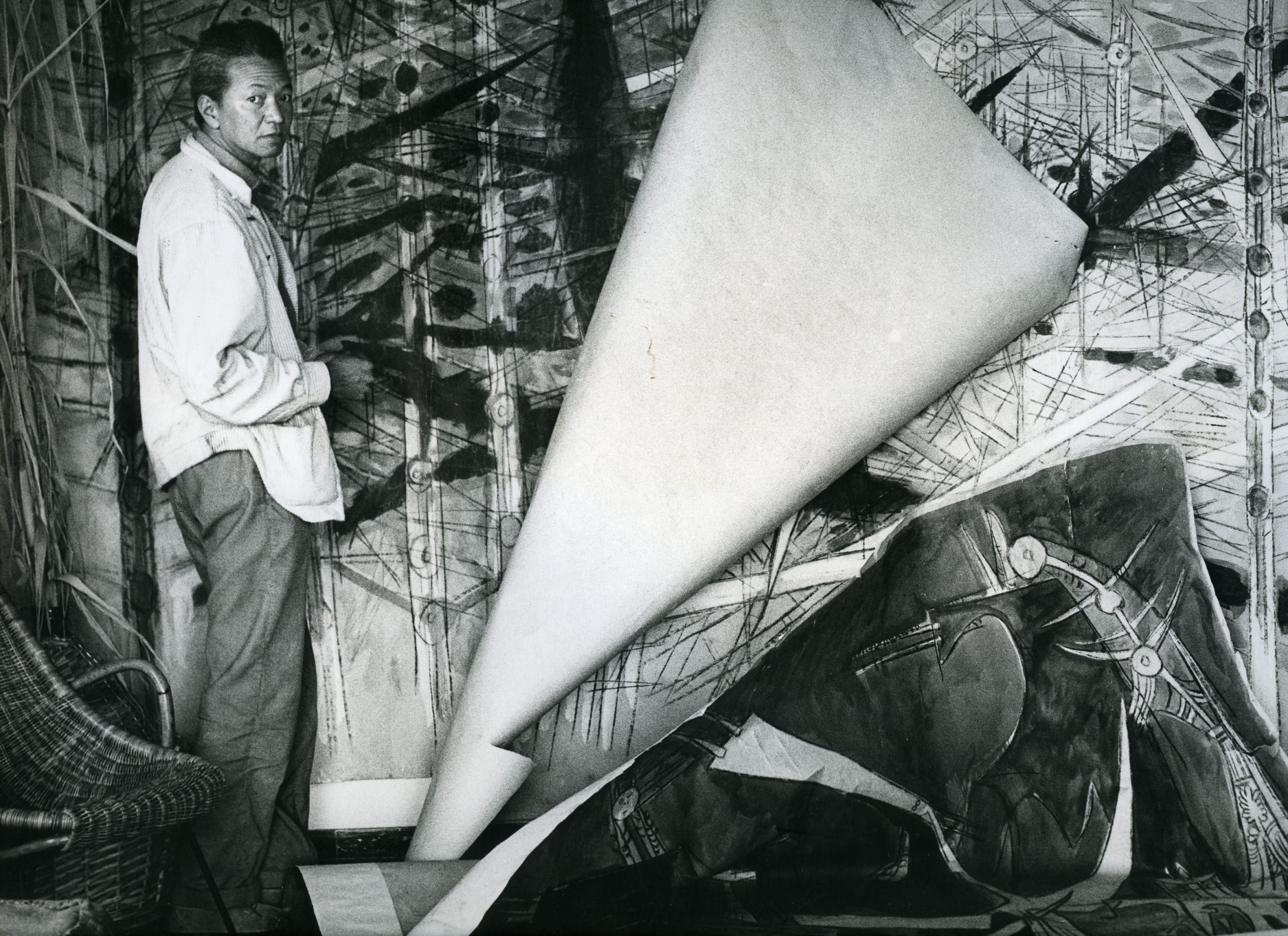“Las pasiones que agitan más profundamente a los americanos son las pasiones comerciales y no las pasiones políticas; o, mejor aún, ellos transportan hacia la política los hábitos de los negocios”. Así describía Tocqueville las diferencias entre los norteamericanos y los europeos. Esto mismo permite representar de forma extraordinariamente adecuada el sentido del cambio que Chile ha experimentado en las últimas tres décadas.
Durante los años sesenta y hasta comienzos de los setenta, la clase dirigente chilena soñaba con alguna revolución. Pues bien, ésta se realizó, aunque probablemente en un sentido diferente al esperado por sus más ardientes propulsores. Lo que ocurrió fue un dramático cambio de rumbo hacia un capitalismo liberal inspirado en el paradigma estadounidense, y la eliminación gradual pero sistemática de todos los vestigios del “modelo europeo” (o, más estrictamente, francés) impulsado por las elites chilenas durante gran parte del siglo XX.
París, Chicago, Boston
Fue bajo Pinochet que el capitalismo chileno dio un vuelco radical desde el modelo europeo al estadounidense. Se instauró un capitalismo fuertemente liberal, con un orden institucional orientado a proteger la propiedad privada y los derechos individuales antes que los bienes llamados públicos. Un sistema público de protección social que se concentró en respaldar a los más pobres, dejando la movilidad social como materia privada, ligada al esfuerzo y mérito individual. Una cultura en que la libertad y el prestigio de los individuos se obtienen en el acceso a la propiedad y al consumo, con el consiguiente culto al enriquecimiento personal y al crecimiento económico, y una exigente ética de trabajo, con jornadas tan prolongadas que sitúan a Chile entre los países del mundo donde más horas se dedican a actividades laborales. Paralelamente, una cada vez más baja disposición de la población acomodada a distribuir los recursos en beneficio de los pobres. En fin, la persistencia de los altos niveles de fragmentación y desigualdad social que ha mostrado Chile a lo largo de su historia, con un sistema educacional altamente discriminatorio, un mercado de trabajo que no promueve la meritocracia, y sofisticados sistemas de segregación urbana.
Desde otra perspectiva, la democracia chilena se ha consolidado, pero con instituciones y prácticas que la alejan de la tradición anterior a 1973, acercándola otra vez al modelo estadounidense: un sistema bipartidista, con dos bloques políticos que compiten fieramente pero que cooperan entre sí, pues ambos respetan las reglas democráticas y comparten la adhesión a los principios del sistema económico y social imperante. Quedan marginalizadas del escenario institucional las fuerzas políticas más críticas al sistema, que podrían galvanizar una oposición más frontal al mismo. En forma paralela, se refuerzan poderes independientes (como el judicial, el Tribunal Constitucional y el Banco Central), que actúan como contrapeso de los ímpetus reformistas de eventuales mayorías políticas. Y como en Estados Unidos –y a diferencia de Europa–, todo esto coincide con la persistencia de una elevada tasa de religiosidad.
El modelo descrito se estructuró inicialmente, bajo el régimen militar, como un capitalismo y una democracia liberales en el estilo de los sectores más conservadores de Estados Unidos, encarnados en el Partido Republicano; para ponerlo en términos geográficos, el del Medio Oeste. Sin embargo, desde 1990, los gobiernos de centro-izquierda de la Concertación de Partidos por la Democracia, sin pretender revertir la matriz liberal del modelo, han cambiado su hoja de ruta, introduciendo diversas reformas orientadas a favorecer la inclusión social. Han incorporado nuevos objetivos al sistema económico, como la equidad, el incentivo a la competencia y la protección del medio ambiente. En lo social, se ha mejorado y ampliado la red de protección social y reintroducido el apoyo del Estado a los esfuerzos de movilidad social, lo que va en ayuda especialmente de las clases medias. Las reformas también han apuntado a potenciar los espacios públicos y darle un lugar más preeminente a la cultura. Con lo anterior, la Concertación ha representado otra versión del sueño americano, aquella más social-liberal que se representa en el Partido Demócrata y se encuentra de preferencia en las costas, especialmente en la Costa Este.
Esto es lo que explica el éxito de la Concertación: representó el cambio, la reforma, pero no la ruptura del capitalismo liberal de sello estadounidense. Otra versión del mismo modelo, una más incluyente; si se prefiere, un poco más europea. Y el resultado es un país muy diferente al Chile de la dictadura. Dicho de otro modo, si Pinochet trasladó el imaginario chileno desde París a Chicago, la Concertación lo desplazó desde Chicago a Boston. No es poca cosa.
Rupturas modernizadoras
¿Cómo se produjo un cambio tan radical? Visto en perspectiva, Chile ha experimentado un proceso de modernización de corte liberal que se fue consolidando a través de tres rupturas, cada una de las cuales significó un nuevo impulso al cambio.
La primera ruptura, impuesta en la segunda mitad de los años setenta y que recién vino a madurar a mediados de los ochenta, fue el quiebre con el orden económico-social de tipo europeo, que tenía como centro al Estado y como vehículos de movilidad a los partidos políticos, los sindicatos y los gremios. Dicho orden, que desde el segundo tercio del siglo xx había contado con el respaldo de la izquierda, del centro e incluso de la derecha, prevaleció hasta 1973. El gran protagonista de su ruptura fue Pinochet, con métodos como la supresión de las libertades básicas y la violación masiva de los derechos humanos. Fue él quien introdujo un modelo económico basado en mercados libres, en la apertura comercial, en el rol subsidiario del Estado y en el papel central de la empresa privada incluso en campos que parecían prohibidos por su carácter estratégico, como la previsión, salud, educación, telecomunicaciones y energía, entre otros.
El efecto sociológico de esta ruptura fue la consolidación paulatina de una sociedad de mercado. En ésta, el individuo sólo confía en su esfuerzo, del cual depende el triunfo, como también la derrota. El trabajo y la educación (en la que los individuos invierten fuertemente, para ellos mismo y su descendencia) son visualizados como las únicas palancas del progreso personal. La condición de consumidor se impone a la de ciudadano, y a éste se le trata con las mismas técnicas utilizadas para dirigirse al consumidor: la promesa de una maximización de su interés individual. La construcción de la biografía e identidad de cada cual se autonomiza de la pertenencia a grupos o corporaciones. La energía individual se destina a defender los derechos e intereses propios antes que a promover causas o fines colectivos. Lo que se reclama es la falta de transparencia del mercado o la falta de oportunidades para el despliegue de las capacidades individuales, antes que la injusta distribución de beneficios por parte del Estado. Una sociedad, en fin, donde el fracaso es un problema de cada cual y no de un sistema frente al cual se puede protestar, y ante el cual sólo se cuenta con la familia como red de protección. Este nuevo tipo de sociedad ha experimentado muchas mutaciones, especialmente con la refundación de la democracia en 1990; pero sus coordenadas básicas se han mantenido desde su instauración hasta hoy.
La segunda ruptura que dio impulso al proceso de modernización de tipo liberal fue la experimentada por Chile entre 1988 y 1990. Se trata del quiebre del orden político autoritario y transición a la democracia, que tomaron una forma pacífica, institucional, negociada, lo que evitó traumas como los que creó la ruptura anterior. Pinochet creó una sociedad más liberal, y la misma terminó expulsándolo del poder a partir del referéndum de 1988. Ahora bien, la agrupación de centro-izquierda que se hizo del gobierno en 1990 (y que lo mantiene hasta hoy) tuvo el pragmatismo (o la sabiduría) de asumir que la reinstauración de la democracia había sido posible por la maduración del nuevo orden, no por su fiasco ni su ruina; en consecuencia, no rompió con el modelo creado por Pinochet, sino que le introdujo cambios significativos.
La transición chilena, cuya principal figura es su primer presidente, Patricio Aylwin, supo manejar notablemente bien las expectativas y tensiones de esa época, en especial las vinculadas a la violación de los derechos humanos bajo la dictadura militar. Al mismo tiempo, supo legitimar, reformar y proyectar el nuevo orden socioeconómico liberal, que ha revelado mucha más solidez de la esperada. No se ha sostenido únicamente en una institucionalidad creada bajo la dictadura, sino en una cultura política nueva, más proclive al acuerdo pragmático entre los diferentes actores políticos que a la confrontación ideológica propia de los años sesenta. Este nuevo orden tiene como rasgo central en lo político una estructura bipartidista que, en vez de diluirse a medida que la transición queda atrás, se ha acentuado al punto de que ha dejado un espacio muy estrecho para una tercera fuerza, sea de izquierda o de derecha.
El actual esquema bipartidista es muy diferente a los tres polos (derecha-centro-izquierda), altamente diferenciados social e ideológicamente, en torno a los cuales estuvo organizada la democracia chilena antes de 1973. Tal estructura, que acercaba Chile al patrón político europeo, se basaba en un sistema proporcional que promovía la representación de fuerzas minoritarias, las cuales ejercían presión a favor de políticas redistributivas. Lo que hay ahora, en cambio, se parece más al esquema norteamericano, basado en un sistema mayoritario con un gran Partido Demócrata (la Concertación), por un lado, y por el otro un gran Partido Republicano (la Alianza). Y al igual que ocurre entre las agrupaciones estadounidenses, las diferencias entre las dos coaliciones chilenas no son abismales, como lo eran entre la izquierda y la derecha antes de 1973.
Muchos supusieron que la estructura bipartidista era producto de la oposición a la dictadura militar, y que desaparecería junto con la extinción del peligro autoritario y la consolidación de la democracia, lo que llevaría de vuelta al esquema histórico de los tres tercios. Pero las coaliciones creadas bajo la dictadura han resultado duras de matar. Es cierto que su existencia se ha visto facilitada por el sistema electoral de carácter binominal, pero la fuerza del bipartidismo va más allá de un esquema jurídico-legal. Ambas coaliciones –y en especial la Concertación– han producido en la población una identificación que supera la que generan los partidos que las constituyen; sumadas, han conseguido regularmente el respaldo de más del noventa por ciento de los electores, sin que haya logrado emerger una tercera fuerza poderosa, sea comunista, ultraizquierdista, verde o altermundista.
El tercer impulso modernizador se produjo a partir de 2000, con la elección de Ricardo Lagos, que significó el quiebre del orden oligárquico-conservador, aquél que permitía a las elites de todo tipo –políticas, económicas, espirituales– gozar de un alto grado de inmunidad ante el escrutinio público, mantener ciertos rasgos culturales ajenos a un orden moderno liberal, y convivir con una relativa indiferencia frente al tema de la desigualdad social.
Todos somos socialdemócratas
La ruptura con el orden oligárquico-conservador es el hilo que une muchos de los episodios que caracterizaron el gobierno de Lagos (2000–2006): el amplio acuerdo alcanzado para la aprobación de una ley de divorcio y el fin de la censura cinematográfica; la atención prestada a zonas oscuras de la sociedad, como la pornografía infantil y el abuso de menores; la desacralización de las elites, sometidas a una evaluación cada vez más inquisidora por parte de los medios de comunicación; la disposición de la sociedad chilena a incorporar el pasado (incluyendo sus episodios más traumáticos, como la violación de los derechos humanos bajo la dictadura) en la memoria de la nación; la fuerte reacción pública ante casos de corrupción, que condujo a implantar mecanismos más transparentes en la gestión del Estado; el restablecimiento de la supremacía civil sobre las Fuerzas Armadas y la eliminación en la Constitución Política de los últimos resabios no democráticos; y, last but not least, la elección como presidenta de la República de una mujer socialista e hija de militar, madre soltera y víctima directa de la represión pinochetista.
Todos esos acontecimientos, aparentemente desvinculados entre sí, apuntan en la misma dirección: la emergencia de una sociedad más horizontal y transparente, dispuesta a sacar sus fantasmas de los armarios, a enjuiciar a sus grupos dirigentes sin la inhibición de las invocaciones morales, y a enfrentar conflictos sin el temor a la amenaza de un retorno autoritario. En línea con esa voluntad de destapar temas que parecían tabú, surgió en la arena pública el debate en torno a la desigualdad social. Hasta entonces las elites hablaban de pobreza –vista como un fenómeno que se podía enfrentar con las herramientas institucionales disponibles y de manera relativamente exitosa en el corto plazo–, pero no de desigualdad. Esta última siempre fue considerada un fenómeno social extraordinariamente complejo frente al cual las políticas públicas sólo podían obtener resultados en el largo plazo, mientras cualquier ansiedad al respecto implicaba el riesgo de provocar un descalabro en otras áreas, como la económica o la política. La nueva visión ayudó a reponer la lucha contra la desigualdad social como un mandamiento ético, no sólo como un imperativo político o ideológico. La cuestión social o, mejor aún, la cuestión de la moral social, retomó así derecho de ciudadanía. Así, en la última campaña presidencial (2005) ocurrió algo curioso: de la izquierda a la derecha, la promesa de una mayor protección social desalojó a la oferta de crecimiento económico, que había marcado todas las contiendas electorales desde la reinauguración de la democracia.
Lo que se ha producido en Chile, entonces, es un deslizamiento geológico de proporciones: todos, izquierda, centro y derecha, son ahora socialdemócratas. Esto quiebra completamente la estructura de pesos y contrapesos a partir de la cual el sistema se había conformado desde 1990 en adelante.
Pero los cambios de los últimos tiempos no se han limitado a los postulados programáticos. La clase política también se renovó. Esto se expresó principalmente en la Concertación, donde figuras jóvenes, con identidad popular y regional, han comenzado a desplazar a la aristocracia política de la transición. Hoy emerge una nueva generación política. Y, como ya se señaló, la ruptura con el viejo orden se revela especialmente en el hecho inédito de tener a una mujer como Presidenta de Chile.
Nuevas preguntas
Chile quebró con la identidad europea que lo marcó durante casi un siglo en un proceso que no por continuo fue menos desgarrador. El mercado está diseminado en todos los intersticios de la vida (empleo, educación, salud, previsión). Esto tiene muchas virtudes, que no viene al caso mencionar aquí, pero es indiscutible que el imperio del mercado vuelve la vida de las personas menos previsible, más precaria. Junto con el mercado, en Chile se ha multiplicado la competencia: ambas cosas, de hecho, van de la mano. Consecuencia de ello es la tendencia a que todas las relaciones (incluso aquellas entre las personas o, más aún, entre familiares) estén regidas –o al menos teñidas– por la dimensión utilitaria, por la ilusión de aprovecharlas para “hacer un negocio”, para “establecer un contacto”, para “crear redes”.
Cada chileno y chilena ha tenido que adherir, en los hechos, a este nuevo mundo. La mayoría ha debido pagar –y sigue pagando– un alto precio por esta adaptación, y los resultados para muchos son más bien mediocres, muy alejados de las expectativas que suele despertar el mercado. Hasta hace un tiempo, el dolor, la angustia, la frustración ante tales resultados se trasladaban al ámbito privado. Esto cambió en los últimos años, cuando comenzó a surgir un sordo pero creciente malestar con el nuevo capitalismo de corte liberal, que ha empezado a encarnarse en movimientos que se despliegan en el ámbito público, principalmente en torno a materias relativas a la igualdad de oportunidades o el combate a la desigualdad. No es casual que, hoy en día, en el discurso de todas las corrientes políticas tengan prioridad esos temas, como antes la tuvo el crecimiento económico.
Pero brotan también otros dolores, malestares y sinsabores acumulados en el rápido proceso de cambio al que han estado sometidas la sociedad chilena y las vidas individuales de cada uno de sus miembros. Muchos de esos dolores tienen su origen en la erosión de los vínculos comunitarios y en el sentimiento de aislamiento, soledad y desprotección que genera esa pérdida.
El debilitamiento del espíritu comunitario fue uno de los costos que se pagaron por un capitalismo liberal que extendió desenfrenadamente las relaciones de mercado. Quizá esto era inevitable. Pero en la medida en que éste se ha estabilizado y se pueden apreciar con más rigor sus luces y sus sombras, los chilenos sienten el malestar que les produce la carencia de vínculos desinteresados que mitiguen la incertidumbre en que viven, los acojan y reconforten en caso de dificultades. Una primera fuente de protección a la que se recurre es la familia, a la cual en Chile se le sigue otorgando –otra vez siguiendo el patrón estadounidense– un lugar central como factor de bienestar.
En el mismo registro comunitarista hay que comprender el hecho sin precedentes de que una mujer haya sido elegida presidenta de la República. Los chilenos y chilenas andaban en búsqueda de un liderazgo menos utópico y más cotidiano, menos dirigista y más acogedor, menos estructurante y más compasivo, menos autoritario y más participativo, menos volcado a la reforma de las estructuras o sistemas y más inclinado al bienestar de las personas. Esto fue lo que encontraron en Michelle Bachelet. Ahora que ya ejerce la primera magistratura, ¿no comenzarán rápidamente a echar de menos un patrón de liderazgo más convencional, más autoritario, más masculino, especialmente ante la amenaza de una alteración al orden público? Es temprano, todavía, para tener una respuesta.
Y aún otras preguntas, todavía más fundamentales, se han abierto camino en el último tiempo. En su carrera por alcanzar un capitalismo y una democracia de corte liberal, Chile rompió con el orden económico burocrático en los ochenta, con el orden político autoritario en los noventa y con el orden oligárquico-conservador en los 2000, y dio nacimiento a una nueva sociedad. Ahora bien: ¿era ésta la tierra prometida?; ¿quiere la sociedad chilena hacia delante más de lo mismo, o algo diferente?; en el afán por avanzar más rápido, ¿quiere ser todavía más flexible, incluso al costo de incrementar el sentimiento de inseguridad de las personas, o prefiere avanzar más lento pero reducir la ansiedad que la corroe?; ¿quiere seguir el curso de aquellos países industrializados en que la prosperidad entró en conflicto con sus índices de felicidad, o prefiere intentar un camino diferente que no conduzca a ese callejón sin salida?
Éstas son las preguntas que la sociedad chilena, ya más estabilizada, se comienza a hacer. Y no quiere la respuesta de las elites; quiere responderlas ella misma, como lo han revelado las numerosas movilizaciones sociales en los años recientes, en especial la de los estudiantes secundarios en el otoño de 2006. Las respuestas no están claras; pero el solo hecho de hacérselas parece revelar que Chile ha tenido éxito en su camino hacia un capitalismo y una democracia liberales. ~