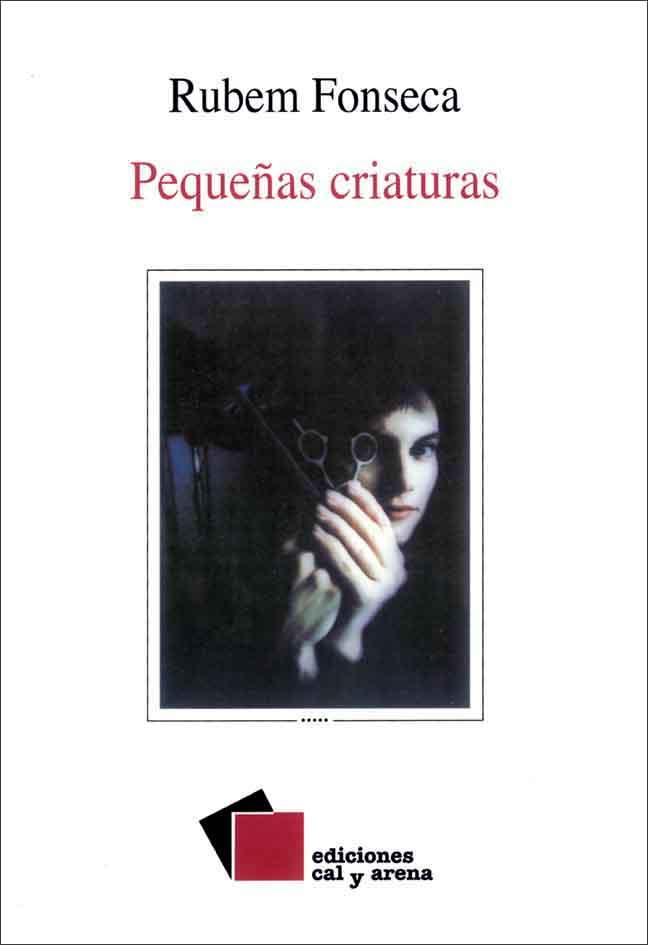Si bien resulta tentador, no deja de ser falso evocar mi pasado estival comenzando con la frase “aquel verano…” y continuar entonces narrando mis vacaciones como si las envolviese una nube vaporosa, seguir exponiendo recuerdos imborrables relacionados con el aprendizaje de la libertad, del amor, de la pérdida. Sería falso, digo, pues no hay tal “aquel” en singular: aquellos veraneos infantiles y de preadolescente fueron (y siguen siendo en mi memoria más o menos adulta) nada más que los dos calurosos meses anuales en los que me sacaban de mi hábitat urbano –con su ritmo si bien no frenético, al menos movidito– para interrumpir mis quehaceres y congelar metafóricamente, pues el calor húmedo no lo permitía en sentido literal, el proyecto de persona que yo era en aquel momento.
Todo este racimo de situaciones relacionadas con la práctica del aburrimiento y su correspondiente listado de elementos costumbristas tenía lugar en Playa de San Juan, Alicante, cada julio y agosto. Un lo mismo de siempre durante dos meses al año: las toallas de Pluto y de equipos de fútbol nacionales colgadas de los tendederos, las flores o rayas gruesas omnipresentes en los estampados de toldos y tumbonas, los balones de Nivea que arrojaba a diario una avioneta sobre la playa y que solo caían en manos de afortunados, la posibilidad de alquilar un patinete como actividad náutica, un castillo hinchable y recalentado sobre el que saltar y rituales más restringidos, mucho más, que los del invierno: churros ensartados en un junco un día por semana; horchata, limón granizado, gazpacho a mediodía…
Antes de seguir con el larguísimo listado veo necesario mencionar lo significativa que resultó la serie de televisión que a muchos nos obligó a pensar, a veces con espanto, acerca de nuestra realidad estival. Me refiero a Verano azul,emitida por primera vez en tve en octubre de 1981. En ella aparecían todos los elementos pertenecientes, aunque fuese solo en teoría, a nuestros veraneos costeros: la pandilla de amigos, las bicis, los chiringuitos, las madres con pareo. La serie nos hacía plantearnos, en un alarde de “juego de las siete diferencias”, qué personaje seríamos nosotros, y nos obligaba también a cuestionar si nuestras vacaciones mediterráneas seguían ese canon planteado a lo largo de los capítulos o si eran en realidad la prima sosa de ese veraneo infante-adolescente que transcurría en Nerja, más incomparable como marco que la costa levantina, enormemente parecida esta última al lugar elegido por la mayoría de padres de amigos de la infancia que podían permitirse un verano costero: peñíscolas, culleras, gandías, torreviejas…
Poca playa del Sardinero y ningún Conil o Zahara de los Atunes todavía en el veraneo de los que me rodeaban: eso llegaría más tarde, ya en la vida adulta de los nacidos en los setenta que huyen del bloque de ladrillos, de coordenadas tan parecidas a las de su casa de Madrid (escalera 3, piso 4º, letra c), que huyen, en definitiva –y ahora sí doy paso al listado–, del espacio por excelencia en torno al que se articulaba el micromundo veraniego.
Urbanización, sweeturbanización
Los bloques de viviendas veraniegos, a modo de oficinas centrales del micromundo estival, eran símbolos edificados del desarrollismo. En ningún caso trataban de imitar o recuperar la arquitectura mediterránea, término que, por lo demás, nadie mencionaba todavía en aquel momento. Se comentaba por ahí lo bonito y blanquísimo de las fachadas de otros pueblos de la provincia como Jávea o Altea, pero en San Juan lo que primaba era el ladrillismo vertical: urbanizaciones semicirculares mastodónticas –la emblemática “Club del Mar” como buque insignia– con reuniones de vecinos imposibles de imaginar. La urbanización llamada “Manzanares”, de construcción más noble, con azulejos en la fachada, pertenecía a una cooperativa de socios del Atlético de Madrid, de ahí su mención al microrrío cercano al estadio de sus hinchas. Y cómo no, la mía, “Intur”, cuyo nombre feo y franquista procedía del acrónimo de “Información y turismo”, ese ministerio que se encargó de vender el Spain is different a precio de saldo.
En los bajos de alguno de los bloques de la urbanización había siempre un supermercado. “La Cibeles” se llamaba el nuestro, en honor a los madrileños que conformaban el grueso de la clientela. Las hijas de los dueños, a las que llamaré Inma y Amparet para salvaguardar su identidad, trabajaban ayudando a sus padres durante sus vacaciones. Eran de mi edad o un par de años mayores, con tetas incipientes, justo en esa frontera en la que hay que ir planteándose el llevar sujetador. Apañadísimas, gestionaban la devolución del casco de las Coca-Colas y Fantas que les llevábamos, pesaban la fruta y sabían lonchear jamonyor en una máquina de acero inoxidable a la que los demás niños –los verdaderos veraneantes– no teníamos acceso: ponían sobre ella la pieza de derivado cárnico, de lo que aún no sabíamos que se componía también de almidón y fécula, y traducían a lonchas, finas o gruesas, los gramos que les indicábamos: dame doscientos, dame cuarto de kilo, hoy dame solo cien.
No me sorprende mucho carecer de recuerdos relacionados con lo paisajístico. Una de dos: o no tengo la mirada formada para ello o, no nos engañemos, la naturaleza no primaba en mi lugar de veraneo. Nada de “hoy vamos a coger quisquillas”, ninguna anécdota en que el abuelito me señalara un cangrejo rojísimo andando hacia atrás. Pero tampoco me sentía verdaderamente en la ciudad: si bien había personas y edificios, también había agua y arena. Lo bueno de la ciudad no estaba. Lo bueno de la naturaleza, tampoco.
Primera línea de playa
Con ese reclamo se anunciaban muchas de las viviendas de nueva construcción. La nuestra no estaba entre ellas. Fue una buena inversión, decían mis padres. Tenía una terraza alargada en la que cabía un balancín floreado de dos plazas, pero no estaba en primera línea de playa. “Un largo caminar por el desierto bajo el sol”, decía una canción postconciliar de misa de la época, y en algo parecido consistía el ir cada mañana al encuentro de la experiencia playera. Playa de arena fina, por suerte, no como esas de gravilla oscura o de guijarros situadas en otros litorales. Una vez en la playa volvían las jerarquías: ¿se opta por sombrilla o por toldo? La primera opción implicaba llevar desde casa, colgada a la espalda gracias a su funda, un gran quitasol que se volaba cuando soplaba brisa. La de alquilar un toldo durante todo el verano te apartaba una vez más de la primera línea, pero otorgaba un prestigio y una sensación de permanencia importantes. Pude experimentar las dos opciones sin que ninguna me pareciese superior a la otra. Ambas incluían sillas plegables, esterillas, toallas, gorros, cubos, palas y cremas: los objetos playeros eran obligatorios, casi litúrgicos. Impensable acudir sin ellos al encuentro con el Mediterráneo.
Agua dulce versus agua salada.
Si está ahí el mar, ¿para qué la piscina?, podrían pensar algunos. Césped y arena pugnaban por el interés de los veraneantes. Recordemos que el césped pisable es oro para España. No tenemos hydes parkspor doquier donde tumbarnos, de ahí que una hierba legal sobre la que poner la toalla se valorase tanto. Además, la piscina contaba con sus propias atracciones: trampolines variados, calles para hacer largos, riegos por aspersión, y servía ante todo para descansar de la arena. En la piscina la sandalia cangrejera de goma con hebilla resultaba superflua: bastaba la chancla prehawaiana, la chancla blanquiazul.
Había también un vocabulario de actividades específico de la piscina, articulado en torno a revistas del corazón, crucigramas y naipes Heraclio Fournier, como si en la playa, al estar uno expuesto a posibles rachas de viento u oleaje, hubiese que permanecer en actitud de alerta. La sensación de mayor seguridad la proporcionaba en cierto grado el cartel de prohibido el paso a los no residentes, pero en cualquiera de los dos sabores del agua se llevaba a cabo el plan preferido por los niños: bañarse, y por ende su correspondiente elemento represivo: la digestión. Sacrosanto el proceso digestivo de dos horas y cuarto; si no lo respetabas y te zambullías en el agua en plena bajada del bolo alimenticio por el yeyuno probablemente palmabas. Terribles leyendas de cortes de digestión, de nadadores intrépidos que se adentraron en las aceitosas y coppertoneadasaguas del Mediterráneo y perecieron por culpa de un minutaje erróneo. Pero, oh paradoja: si te zambullías en el agua durante la primera media hora del proceso, nada de esto ocurría; aprendías a pertenecer al agua de cuerpo entero y esta no te jugaba malas pasadas. A veces, con el flan Dhul pre-Rumasa en la boca ya estabas metiendo un pie en la escalerilla, si eras de las que no osaban tirarse desde uno de los trampolines.
Mamá, me aburro
Sin hermanos ni pandilla que llevarse a la boca, el tiempo se alargaba inmensamente. Solo algunos amigos escasos y efímeros: hijos de conocidos de mis padres que se quedaban unos días por allí, algún primo ocasional, poco más. Al menos estaba el walkman Sony rojo con sus cascos de diadema. Claro que no había internet: de hecho, me salen repentinas patas de gallo al escribir: “pero sí que estaba la radio, estaban las retransmisiones de los Proms desde el Royal Albert Hall”. No sé para cuántos niños españoles sus veraneos son recuerdos de una retrasmisión de los Proms de la bbc. No lo menciono ni especialmente orgullosa ni avergonzada, pero así era: los Proms desde el Royal Albert Hall escuchados desde una tumbona floreada –bastante británica– en una terraza de toldo también floreado por dentro y azul sufrido por fuera.
Inglaterra también estaba presente en las lecturas veraniegas por excelencia: las novelas de Agatha Christie publicadas en la editorial Molino. La colección casi completa lucía en los estantes del aparador castellano recio que venía con el apartamento. Portadas y títulos como Un puñado de centeno, La muerte visita al dentista, Después del funeralo Diez negritostodavía están en mi cabeza y en la de muchos otros amigos que, según supe recientemente, también eran adictos a Mrs. Christie durante sus veraneos. Cuando ya solo me faltaban un par de títulos por leer, algunos mayores me sugirieron que empezase con historias de otros detectives (“si le gustó Agatha Christie le gustará…”), como Simenon, pero no me convencieron: Agatha Christie era más confortable, me teletransportaba a un mundo en que las tartas de ruibarbo, el té y los sconeseran moneda de cambio.
Pasar la tarde
Un hipotético Francisco de Goya del costumbrismo sanjuanino en agosto no pintaría romerías, ni quitasoles, ni tampoco niños soplando vejigas. El costumbrismo del verano ochentero son las colas en las cajas del Pryca, es la horchatería que vende agua de cebada y leche merengada para los mayores y helados para todos, con una
división tan estricta entre sabores de adultos (ron con pasas, turrón, avellana, stracciatella) y de niños (chocolate, trufa, fresa) como la que tiene lugar entre baños de hombres y de mujeres. Es también costumbrismo puro el videojuego del comecocos: monedas de veinticinco con la cara del rey accionaban la máquina ante la que nos agolpábamos los niños en camiseta, bañador y chanclas. Ni bermudas ni faldas: las piernas al aire no eran un problema para nadie. Éramos niños en democracia, la bandera de la comodidad se enarbolaba bien alta.
Para familias como la mía, la misa estival se integraba sin aspavientos dentro del ocio del domingo por la tarde. Se celebraba en la parroquia local, arquitectónicamente osada –cemento y aristas–, como construida por un Niemeyer de pacotilla. El cura quería innovar en la liturgia e instaba a los niños a sentarse en el suelo junto al altar, en un “dejad que los niños se acerquen a mí” extremadamente literal. Aún hoy no sé cómo logré escabullirme y permanecer, domingo tras domingo, camuflada en uno de los bancos de atrás.
Media pensión
Los horarios de comida, más fijos aún si cabe que los del invierno. La vajilla oficial del veraneo parecía patrocinarla Duralex: el plato transparente con onditas similares a pétalos, o el juego de mesa color ámbar o verde botella. No se usaba mantel de hilo sino de otras vocales: de hule. La ensalada, siempre con mucho vinagre, llevaba patata en vez de lechuga y eso le otorgaba el apelativo de campera. Algún día tocaba comer en la playa, aunque mi familia se mostrase desdeñosa hacia los que desplegaban su mesita y sus enormes fiambreras con filetes empanados sobre la arena. Me enseñaron a detestar a esos grupos de gente con radiocasete que lo ponían todo perdido, y aún hoy soy fiel a dicho aprendizaje. Nosotros, por lo tanto, llevábamos lo mínimo: melocotones, ciruelas, un bocadillo de jamón (probablemente loncheado por las hijas del dueño de “La Cibeles”) y un termo con gazpacho.
♦
Curiosamente, entre toda esta retahíla de actividades atrozmente rutinarias se destaca una innovación, precisamente relacionada con lo gastronómico. Ocurrió una sola vez en la sarta de veraneos indistinguibles y merece por tanto el estatus de anécdota. Tuvo lugar en Benidorm, la metrópolis costera más cercana a la que íbamos a modo de excursión ocasionalmente. En un hotel de allí se alojaba un amigo de mi padre al que fuimos a visitar, como excusa para ocupar una de tantas tardes. Era productor de cine y estaba en pleno rodaje. Nos invitó a cenar en el hotel donde servían, en sus propias palabras, “una ensalada rarísima: de pepinos con yogur”. El Danone ya formaba parte de la dieta española, pero solamente de la de niños o ancianos. Los adultos de mediana edad no comían yogur, al igual que no probaban la pizza o los Frigodedos. Visualizo a Grecia riéndose a carcajadas ante la provinciana y nada multicultural anécdota de cuatro españoles entre sorprendidos y fascinados hacia una de sus recetas de toda la vida, pero, a mí, la mezcla del pepino del gazpacho con el yogur de la merienda me hizo ver que otro mundo era posible. Y más cuando el amigo de mi padre me explicó así las tareas propias de su trabajo: “cuando en una película hace falta un Cadillac blanco, un elefante o una armadura, el productor va y los consigue”. Parecía una profesión apasionante a la que, desde luego, no iba a acceder si pasaba tanto tiempo al año retenida en ese páramo de cotidianidad, rodeada de gente sanota
que no hacía sino descansar y alejada totalmente de lo que se pudiese estar cociendo en la ciudad, aunque fuese meramente el asfalto. ~