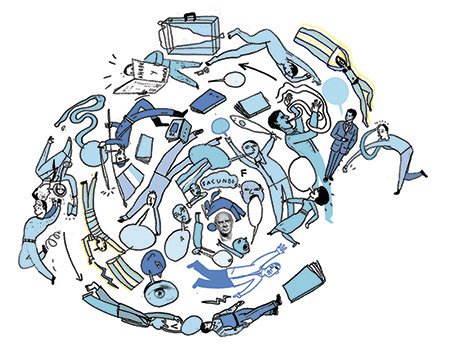¿Cuanto más marginal, más central?
Qué vuelve argentina a la literatura argentina? ¿Hay algo que la defina como argentina? ¿Algún rasgo, alguna identidad última? La respuesta remite a la pregunta y a su error: es una pregunta mal formulada. Podría decirse, sí, que existen diversas tradiciones argentinas y, entre ellas, una que incluye, desde el comienzo, a la disputa, la discusión, la dimensión agonística. Y a la locura. La Argentina, su literatura –pero no solo su literatura– es un territorio en permanente combate interno, siempre irresuelto, que salta de altercado en altercado, de debate en debate. Esta posición de controversia no me es en absoluto ajena y diría, casi, que la encuentro seductora y vital. Tengo envidia de los escritores franceses o alemanes que no dudan en hablar en términos de literatura francesa o alemana; firmes y seguros de que algo con ese nombre existe. A nosotros –o al menos, a mí– no nos ha sido dada esa convicción, y en cambio sabemos que sí existe la pregunta acerca de la existencia misma de la tradición. Pues, ¿existe la literatura argentina?
Si la literatura es un combate de tradiciones es porque la tradición es ante todo una construcción que se reactualiza en cada nuevo combate, en cada nueva fractura. No hay una tradición identitaria que fije la literatura y la cultura en una dirección unívoca, más allá de que es muy sencillo encontrar los diversos momentos históricos en que se intentó tal reducción. Por lo tanto, puede pensarse a un escritor argentino, a cualquier escritor argentino, y por ende a mí mismo, en la bisectriz de diversas pujas, estrategias y linajes irresueltos. En Argentina el polemos se hace siempre presente y aquí estamos, invocando su fantasma.
En ese mapa hay al menos una tradición argentina que sí me interesa, sobre la que vuelvo una y otra vez, con la que nunca dejo de discutir. Es una tradición que reaparece una y otra vez, y que ha dado parte de lo mejor –si no lo mejor tout court– que escribió la narrativa argentina. Es una tradición que no solo discute con otras tradiciones argentinas, sino que discute con ella misma: se formula como ruina, como lo arruinado, como el vestigio de lo que pudo ser y no fue. No ruina como lo que viene después –primero el edificio y luego su ruina– sino como condición de posibilidad misma para pensar. Primero la ruina y luego la tradición argentina. Es un camino sin centro, una constelación sin intersecciones, una comunidad imaginaria, o también un “grupo sin grupo”, si no fuera que esa hermosa definición ya fue dada antes en México, respecto a los Contemporáneos. Dicho de otro modo: es una tradición que no existe. Que no existe en realidad. Y entonces, nos toca a nosotros crearla, inventarla, darle espesura intelectual. No es un capricho. No es arbitraria. No es intercambiable con otras tradiciones. Es una poderosa operación de lectura, un acto estratégico que proviene de la historia nacional –y del debate acerca de si existe una historia nacional– que desemboca en la construcción de un imaginario literario.
Esa tradición argentina aúna, en un solo movimiento, una dimensión política y otra de excentricidad. Es una tradición loca, rara, inclasificable, y que a la vez se plantea –de un modo erudito– las preguntas más radicales sobre el estado de la frase, sobre el estado de la prosa. Excéntrica y política, lo que la vuelve política es precisamente su excentricidad. No hay que entender aquí a excentricidad como sinónimo de frivolidad, esnobismo, arbitrariedad o superficialidad, sino todo lo contrario. Excéntrica es la topografía, el lugar en el mapa de la más radical literatura argentina, y ese lugar lateral, descentrado, menor, es el que le permite leer en clave política el estado de la frase. Porque de eso se trata. De la pregunta por la frase. De la pregunta acerca de qué palabra sigue a qué palabra, y qué otras palabras se descartan. Y cómo esas palabras forman una frase. Y qué frase continúa a esa frase, y cómo las frases producen sentido. Esas preguntas –las preguntas fundantes de la literatura moderna– reaparecen de una u otra forma en esta tradición, y es en particular esa pregunta la que vuelve política a la literatura. Una novela no es política porque hable de dictadores, ni social porque hable de narcotraficantes, ni filosófica porque aparezca Heidegger como personaje. Esa sí es la solución sencilla, trivial. Insignificante. Es la literatura que viene preparada para ser reproducida, publicitada por el mercado (¡La gran novela sobre Argentina!, solo porque figura el dictador Videla o un desaparecido.) Lo que vuelve política a la literatura es la pregunta por la frase. La decisión sobre qué palabras y qué frases es lo que vuelve político a un texto. Esa pregunta, y esa tradición, por supuesto, abarcan muchas literaturas. Pero en esta tradición de excentricidad argentina está presente, y es especialmente productiva.
Tomemos dos casos, dos nombres, dos siglos: el XIX y el XX. Sarmiento y Borges. Sarmiento escribe Facundo. Civilización y barbarie, libro clave en el pensamiento argentino y latinoamericano. Pero ¿qué es Facundo? ¿A qué género pertenece? ¿Es un ensayo? ¿Una novela? ¿Son sus memorias? ¿Integra la tradición del exotismo? ¿Un Tocqueville a la argentina? ¿Es lo que hoy llamaríamos “una crónica”? No lo sabemos. Con seguridad es todo eso. O tal vez no. Y sobre todo: no importa. La extrañeza inclasificable de Sarmiento produjo efectos radicales sobre el pensamiento y la literatura argentina, evidentes aún hoy.
El escritor más grande de la literatura argentina del siglo pasado –Borges– nunca escribió una novela. Despreció el género canónico por excelencia, y se dedicó a escribir cuentos, que muchas veces ni siquiera son eso; son “ficciones”, relatos breves, misceláneas, reescrituras. Fragmentos. En “El escritor argentino y la tradición” plantea de manera explícita su lugar (que en su megalomanía era equivalente a decir “el lugar de la literatura argentina”) en la topografía: inserto por completo en la literatura universal, pero desde el margen, en la orilla, en un pliegue. En un recodo. Diversos y por momentos incluso antagónicos, sin embargo Sarmiento y Borges integran esa tradición –esa tradición siempre por inventarse, siempre por venir: la tradición queda en el futuro– que hace de la extrañeza, lo inclasificable, el gusto por lo menor, por lo raro, por lo excéntrico un gesto político (Ezequiel Martínez Estrada, por supuesto, entre otros, también forma parte de esta constelación, pero prefiero no desviarme demasiado: la digresión es mi destino).
Esta tradición argentina que aúna excentricidad con política discute entonces con la larga tradición argentina que busca una literatura “normal” (sueño que también alcanza a la política: en cada elección, suele ganar el candidato que propone que Argentina sea un país normal. ¿Pero a quién le interesaría vivir en un país normal? ¿Tener una literatura normal?). Normal aquí adquiere varias aristas, pero detengámoslos en al menos dos: una, que funciona bajo la ilusión del mainstream. La tentación de una literatura que llegue a las clases medias (la existencia de grandes clases medias ilustradas es uno de los mitos risueños nacionales: ¡nuestra gran diferencia con el resto de América Latina!). De Sabato a Osvaldo Soriano, de Cortázar a la mayor parte del catálogo de la editorial Planeta en la década de 1990, con todas sus evidentes diferencias, son literaturas que sueñan con tocar la veta sensible de una clase media que se siente en ascenso social.
El segundo aspecto de la tradición argentina normal pasa por la lengua. Atrapada ya por una metaficción académica y previsible; ya por una literatura de contenidos (como ocurrió con una parte importante de la novela de la década de 1980, hecha de pedagogía trivial sobre la dictadura y los desaparecidos), o ya por un realismo ramplón; son todas variantes que retoman la lengua dominante para aplicarla de modo acrítico a la literatura. En cambio, la literatura que a mí me interesa sospecha siempre de la lengua. Sabe, como bien decía Barthes, que el “lenguaje es fascista” o, dicho de otro modo, que en la lengua se juegan relaciones de poder, hegemonías, combates culturales. Esa tradición excéntrica y política se escribe contra la lengua oficial, al margen de la norma establecida, sospechando de la sintaxis cristalizada.
Aceleremos, para acercarnos al presente. En los sesenta, esa tradición lateral, siempre en construcción, frágil y rara, se vuelve explícita: Saer y Osvaldo Lamborghini, Copi y Puig, Héctor Libertella y Néstor Sánchez, y, detrás de ellos, en los ochenta, Fogwill y Aira profundizan esa vertiente, radicalizan la pregunta política por la frase, introducen la paradoja, la sintaxis descarriada, la respiración agitada, la crítica al realismo desde el interior mismo del realismo. Son, para decirlo con las viejas palabras de Foucault sobre Bataille, “un prefacio a la transgresión”.
Llegamos, por fin, al presente. El momento problemático en que nuevas generaciones de escritores nacen confundiendo norma y subversión, vanguardia y normalidad. Hay demasiados escritores argentinos jóvenes que escriben como Aira, que respiran como Saer, que violentan como Lamborghini. Como si tomasen solo los recursos obvios, evidentes, algunos rasgos de estilo, y olvidasen lo que hay detrás, lo que en realidad importa: una sintaxis loca, una erudición apabullante, un gusto por el polemos. Este es el momento en que una tradición instituyente parece haberse vuelto académica. Todos aquellos que nos sentimos parte de esta tradición debemos tener en cuenta que no se trata de escribir como ellos, sino de escribir con ellos, contra ellos, más allá de ellos.
Con todo, la narrativa argentina reciente muestra una vitalidad más que interesante, y una diversidad (¿un eclecticismo?) que no deja de sorprender. A veces, yo, viejo vanguardista démodé, extraño la ausencia de ciertos puntos de de fracturas, de ciertas escisiones, discusiones y rupturas, carentes o casi en la literatura argentina actual. Me gusta discutir sobre las estéticas, sobre la tensión entre estética y política, y ese horizonte parece estar hoy ausente. Aunque tal vez, pensado desde otro lugar (el lugar de cierta “democratización”), no deje de ser interesante que cada escritor esté realizando su obra, despreocupado de la discusión por programas, estilos y estrategias culturales.
Pablo Katchadjian (Buenos Aires, 1977) es uno de los que más consecuentemente avanza sobre la interrogación acerca de qué es una frase y sobre los efectos radicales de esta pregunta. Autor de textos experimentales en los que juguetea con los clásicos nacionales (Martín Fierro, Borges) y de varias novelas, es sobre todo el autor de Qué hacer, verdadero tour de force que desarticula la linealidad narrativa tradicional y, en un solo movimiento, reactualiza la herencia del nonsense, del absurdo, del surrealismo tardío y del juego de palabras. En la novela, Alberto y el narrador saltan de manera constante de un sitio al otro, de un tiempo a otro, con una naturalidad pasmosa que funciona a partir de bifurcaciones, una tras otra, hasta desembocar en una profunda interrogación literaria acerca de la mutación como fenómeno estético. Cada tanto, Alberto y el narrador regresan a la escena original –el aula de una universidad inglesa– como un ritornello, siempre lleno de sentido del humor. La de Katchadjian es una de las apariciones más luminosas de los últimos años. En esa línea, aunque por supuesto con matices, diferencias y distancias, Emilio Jurado Naón (Buenos Aires, 1989) entrega su primer libro, A rebato, relatos breves en los que el humor absurdo y el funcionamiento maquínico del texto nos dejan sin aliento.
Ariana Harwicz (Buenos Aires, 1977, residente en Francia) con solo dos novelas breves (Matate, amor y La débil mental) logró llamar, con justicia, la atención de lectores y críticos. Escrita como un flujo de conciencia que recuerda a la mejor tradición moderna (Virginia Woolf, Nathalie Sarraute) cruzada con una violencia desatada poco frecuente en la narrativa contemporánea, La débil mental es el relato de una relación casi animal entre madre e hija, de una pulsión sexual inagotable, la biografía de un cuerpo donde todo está sepultado. Narrada a través de tremendas escenas breves (madre e hija en clubes, con hombres, con whisky; pero también jugando juntas, divirtiéndose), la novela nunca se vuelve sórdida, sino al contrario: roza lapoesía, y formula una poderosa interrogación sobre la condición humana, sobre el deseo, sobre los imposibles mandatos familiares. La de Harwicz es una de las escrituras más poderosas que se han desarrollado a últimas fechas, de una intensidad que nos atrapa desde la primera línea. No hay otra literatura como la suya en la narrativa argentina contemporánea.
Agudo lector de Miguel Briante, de Juan José Saer e incluso de Rodolfo Walsh, Hernán Ronsino (Chivilcoy, 1975) es uno de los más sólidos narradores no solo de su generación, sino de la literatura argentina de las últimas décadas. Sus tres novelas –La descomposición , Glaxo , Lumbre – van y vienen, merodean, retoman y amplían un tema, un lugar –un pequeño pueblo en la Provincia de Buenos Aires– y una serie de personajes que reflexionan en torno a la remembranza, a la ausencia, a los conflictos personales y también a las situaciones políticas. La última dictadura militar, la vida en torno a la fábrica, los conflictos generacionales, son los tópicos que desarrolla Ronsino en una narrativa de frases lentas, con una construcción como de orfebre. Sin dudas la de Ronsino es una de las literaturas que más a fondo reflexionan en torno a la pregunta por la memoria, por los alcances de la memoria en un pueblo –en todos los sentidos del término– que ha hecho de la desmemoria, de la falta de sentido crítico, uno de sus rasgos centrales. Ronsino no parece estar escribiendo novelas, quiero decir, simplemente escribiendo una novela tras otra, sino que su ambición –hasta ahora lograda– es la de construir una obra. Tiene un proyecto, tiene una mirada propia, hay un modo Ronsino de entender la literatura como un modo de devolverle espesura intelectual, densidad literaria a la interrogación por el paso del tiempo.
Selva Almada (Villa Elisa, 1973) es para muchos –entre ellos yo– una de las apariciones más interesentes –si no la más interesante– de la última narrativa argentina. Con un primer libro de cuentos editado en 2005 y una larga crónica sobre tres asesinatos de mujeres publicada este año, es sin embargo con sus dos novelas aparecidas en 2012 y 2013 (El viento que arrasa , Ladrilleros ) que alcanzó ese lugar de centralidad que hoy tiene su obra. Con una literatura exigente, una escritura de una precisión asombrosa, logró conciliar –hecho raro, rarísimo– a la crítica literaria más especializada y a la vez a un vasto público, a menudo no interesado en ese tipo de literatura. Sus textos reactualizan un tipo de lectura muy frecuente en el Río de la Plata en los años cincuenta y sesenta: la que proviene de la literatura sureña de Estados Unidos (escritores tan dispares como Saer y Onetti serían, no obstante, impensables sin la influencia de Faulkner). En El viento que arrasa y en Ladrilleros se percibe el eco de Flannery O’Connor cruzado, de un modo novedoso, con el habla popular de la región mesopotámica argentina (la zona que linda con Brasil y Paraguay) de la que Almada es oriunda. Pero si hay algo que la literatura de Selva Almada no tiene es una pizca de costumbrismo, de regionalismo. Es más bien un entrelazamiento entre un realismo cinematográfico y un exquisito vuelo poético. Oliverio Coelho (Buenos Aires, 1977), otro de los mejores escritores actuales, de inmediato que se distribuyó El viento que arrasa , escribió un artículo en La Nación en el que afirmó que la novela estaba destinada a convertirse en un clásico de la literatura argentina (opinión compartida por muchos). De mi parte, también adoro cómo Almada construye los personajes y situaciones secundarias, los ladridos de los perros, los autos que se rompen, las tormentas que se declaran de golpe, el clima atmosférico de sus novelas. Es, de verdad, una maestra de la narración.
Detengámoslos aquí un momento, para no abrumar con nombres propios, pero también para señalar algo de importancia. Tanto los libros de Katchadjian como los de Harwicz, Ronsino y Almada (con la excepción de Chicas muertas, su libro-crónica) han sido publicados en pequeñas editoriales. Y no solo los libros de estos cuatro autores, sino los de muchos otros por igual recomendables. Podría afirmarse, sin demasiado riesgo de error, que una buena parte de la narrativa argentina más interesante de la última década se publicó en pequeñas editoriales independientes. Y podría afirmarse también que, habiendo autores muy buenos, no obstante es dudoso que se pueda hablar de algo así como “nueva literatura argentina”. En cambio estoy seguro de que existe algo que bien podríamos llamar “nueva edición argentina”. Permítanme otro momento, para reconstruir de modo muy rápido el contexto: en la década del noventa –los años del neoliberalismo salvaje– aconteció un terrible proceso de concentración editorial. Las tradicionales casas argentinas fueron compradas por multinacionales, y casi no quedaron editoriales argentinas pequeñas de calidad. Beatriz Viterbo y Paradiso, surgidas a principios de los noventa, y hacia fines de la década Adriana Hidalgo (hoy convertida en una editorial mediana, con fuerte presencia en toda la lengua española) fueron casi las únicas excepciones. Después de la crisis del 2001, y la posterior reactivación económica, surgió un amplio conjunto de editoriales pequeñas. El abaratamiento general de los costos debido a los cambios tecnológicos y un cierto recambio generacional y de perfil de editor (que dejó atrás el paradigma del editor como gerente de marketing, propio de los noventa, por una figura de editor culto, arriesgado, inquieto) no son ajenos a este fenómeno. Una parte importante de estas editoriales logró conciliar el armado de muy buenos catálogos con un alto nivel de profesionalidad: son libros bien hechos, bien distribuidos, con mucha presencia en la prensa y las librerías. Desde entonces, hay ya al menos dos generaciones de pequeñas editoriales argentinas muy reconocidas, que empiezan incluso a tener presencia en España y en el resto de América Latina. Entropía, Interzona, Mansalva, Eterna Cadencia, Katz, Caja Negra, Bajo la Luna, La Bestia Equilátera, Mardulce integran, entre muchas otras, ese grupo. Esas editoriales publican a autores jóvenes, pero también a consagrados (que saben que al publicar allí, no van a tener menos prensa o reconocimiento que si publicasen en una editorial multinacional o grande) y también traducciones. Incluso, los autores argentinos comienzan a tener proyección internacional sin necesidad de pasar por grandes editoriales como ocurría antaño: Lumbre, de Hernán Ronsino, será publicada el año que viene en Francia por Gallimard, y El viento que arrasa, de Selva Almada, fue publicada –o está en curso de traducción– en francés, alemán, portugués, italiano, holandés y sueco. Una última observación, ahora sobre las traducciones al castellano de autores extranjeros que realizan estas editoriales. Como es sabido, los libros traducidos al castellano en las grandes editoriales multinacionales lo son en España, en el castellano de España. En España también traducen las excelentes casas independientes, las tradicionales (Anagrama, Pre-Textos, etc.) y las más recientes. Algunas traducciones son buenas, otras regulares, otras malas, como en todos lados (detesto ese lugar común nacional, que supone que en España se traduce siempre mal y en Argentina siempre bien: esa presunción habla, otra vez, de la megalomanía pampeana). Y, como es bien sabido, en Argentina se distribuyen poco y mal las editoriales mexicanas o de otros países de Latinoamérica, que también traducen al español. Es decir, que si las editoriales pequeñas argentinas no existieran, prácticamente no habría traducciones hechas en Argentina. Se perdería entonces riqueza lingüística y diversidad bibliográfica. Estas pequeñas editoriales argentinas, por su tamaño, en general traducen unos pocos libros al año. Pero sumadas, en conjunto, aseguran una masa de libros que si no existiese obligaría a los lectores argentinos a leer solo en el español de España o del resto de América Latina, pero ya no en su inflexión rioplatense. Sin el Estado (en su mayor parte ausente en temas de apoyo a la edición independiente) estas editoriales cumplen también –y casi diría: sobre todo– una función política. Aseguran un debate sobre el estatuto del castellano que hablamos en cada región, debate que proviene del origen de la formación de los Estados nacionales. Es una discusión de una actualidad e importancia nodal, que cruza la lengua con la economía, la estética con la política.
Fin de esta larga digresión, volvamos a la literatura argentina actual y a sus autores. Para el crítico Maximiliano Tomas, compilador a mediados de los 2000 de La joven guardia, libro gracias al cual muchos de los autores jóvenes de ese momento comenzaron tener mayor circulación, La hora de los monos, de Federico Falco (Córdoba, 1977) “es uno de los mejores libros de cuentos publicados en los últimos años”. Mauro Libertella (México, 1983, aunque residente desde pequeño en Buenos Aires) es el hijo del gran escritor Héctor Libertella. Su hasta ahora único libro –Mi libro enterrado– es un conmovedor testimonio de la relación con su padre, alcohólico, enfermo y al final muerto (con un gran juego de palabras, casi conceptual, en el título: Liber-Tella, Liber-Terra, Libro-Enterrado). Leonardo Sabbatella (Buenos Aires, 1986) publicó dos novelas: El modelo aéreo y El pez rojo. Ambas son excelentes, basadas en una escritura que se inspira en cierta tradición de negatividad literaria (a lo Kafka, a lo Bartleby). Con menos de treinta años, Sabbatella tiene ya una voz propia fuertemente reconocible. Roque Larraquy (Buenos Aires, 1975) escribió La comemadre e Informe sobre ectoplasma animal, en el que, con gran sentido del humor, inventa una pseudociencia que desemboca en una crítica frontal al positivismo ambiente. Fernanda García Lao (Mendoza, 1966) acaba de publicar la novela Fuera de la jaula, y antes había dado a conocer, entre otros libros, Cómo usar un cuchillo, con el que obtuvo mucho reconocimiento, a base de un estilo que combina toques de absurdo e ironía mordaz. Muy leída en Argentina, con varios libros traducidos a diversos idiomas, es ya una escritora de referencia.
Suspendamos aquí, antes de que este artículo se convierta en una tediosa galería de nombres imposibles de retener (si es que eso no ha sucedido ya). Con seguridad, sin quererlo, excluí libros que merecerían ser mencionados (la literatura es una actividad arbitraria, y los artículos cuya misión es presentar “panoramas”, lo son aún más). Difícil también, por no decir imposible, es encontrar puntos en común y asociaciones entre los libros y los autores mencionados. Antes que buscar esos acuerdos caprichosos, prefiero pensar esos libros como puntos de fuga; como un sistema estallado, hecho de diversidades plenas. Porque, al fin de cuentas, si algo tienen en común, habría que pensarlo por sus negativas, como un ejercicio de exclusiones: lo más interesante de la narrativa argentina reciente escapa del realismo ramplón, no son triviales novelas de intriga ambientadas en Oxford, no retoman los lugares comunes de las novelas sobre dictadura y desaparecidos, no son textos pasteurizados y very typical listos para integrarse a la “literatura internacional”, no son esas novelas mainstream ganapremios, ni recurren al golpe bajo y al miserabilismo sobre la pobreza, la violencia y la dura vida argentina. No, no son nada de eso. Son textos heterogéneos, muchas veces incluso inadmisibles para pensar en común, pero que, de una u otra manera, por un camino o por otro, sospechan de las convenciones heredadas y vuelve a reponer la pregunta política por la frase, un dejo de locura, un gusto por la excentricidad y un lugar afirmativamente lateral en el mapa de la literatura mundial.
Pensando en lugares en el mapa, en el armado de una topografía, la literatura argentina reciente tal vez se encuentre bajo el influjo de la genial definición de Héctor Libertella: “Si Argentina es un país periférico en el mundo, su escritor más periférico será entonces centralmente argentino. A mí me ha costado mucho sostener esta paradoja… ¡Cuanto más marginal, más central!” ~
(Buenos Aires, 1967) es novelista, traductor y ensayista. Entre sus obras se encuentran el ensayo 'Literatura de izquierda' (Periférica, 2010).