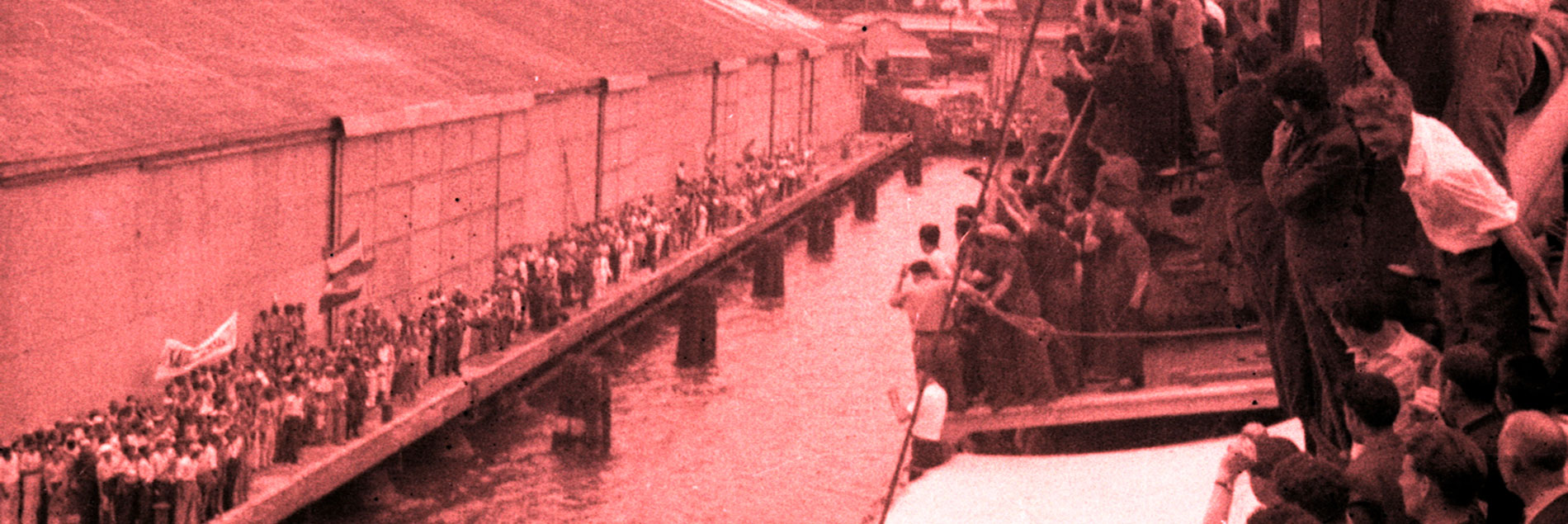Tengo entre mis recortes una foto en que aparece Alexandr Solzhenitsyn, viejo de 87 años, mirando al vacío y sentado en su silla de ruedas, al parecer inadvertente de que a su espalda se le está acercando el perfectamente siniestro Vladimir Putin. La fotografía registra los prolegómenos de la condecoración, la más alta de Rusia, que Putin le impuso a Solzhenitsyn en junio de 2007. En sus últimos años, el escritor se dejó querer por el nuevo Zar que ha pospuesto indefinidamente el cumplimiento del deber de memoria con las víctimas de Stalin y quien reconoce en el déspota georgiano al gran arquitecto de la Rusia moderna, tolerando o estimulando el restablecimiento de su culto.
Solzhenitsyn regresó a Rusia en 1994 y se encontró con una ruina. El edificio entero del comunismo, dijo en Rusia bajo los escombros (FCE, 2002), se había derrumbado sobre el pueblo ruso, expoliado por una camarilla que vendió el patrimonio del Estado y transformó al imperio en un país mendigo. El presidente, sostenía el escritor, le ha devuelto su honor a Rusia. Algo, pero no lo suficiente, agregaba, ha logrado hacer Putin frente al libertinaje democrático en que se sumió el país tras la desintegración de la URSS, que para Solzhenitsyn, como para muchos de sus compatriotas, es un desastre equiparable a la guerra con Alemania.
Según Zinovy Zinik (releo una nota aparecida en el Times Literary Supplement del 9 de marzo de 2007), Solzhenitsyn encontró a su regreso del exilio que, con el comunismo, había caído en mucho la estimación de los rusos por el escritor–profeta que había ganado el Premio Nobel de Literatura en 1970. Pese a dedicarse un par de años a tomarle el pulso, peregrinando, al alma rusa, Solzhenitsyn sufrió nuevas humillaciones, como la de ver substituido su programa de televisión, dada su baja audiencia, por otro estelarizado por La Cicciolina, reina porno y diputada italiana. Nadie estaba, en la Rusia de los noventa, para recibir sermones.
Expuesto por él mismo en su conferencia de Harvard en 1978, el conservadurismo de Solzhenitsyn no es ninguna novedad histórica y se remonta, obviando la interminable querella decimonónica entre eslavófilos y occidentalizantes, a la crítica cristiana de la Revolución Rusa. En el amanecer del imperio soviético, como en su final, los tradicionalistas abominaron menos del totalitarismo que de la naturaleza agresivamente atea del nuevo Estado y denunciaron sus crímenes en nombre del respeto cristiano de la persona antes que en el de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. A la mayoría de los escritores ortodoxos les disgustaban más las herejías modernas y racionalistas real o supuestamente propaladas por los pensadores judíos que el tradicional antisemitismo ruso.
Durante los veinte años que vivió exiliado en una granja en el bosque, en Vermont, Solzhenitsyn encontró muy pocas cosas estimables en el mundo occidental y nada de valor en la democracia estadunidense que lo acogió. Para el filósofo Berdiaev en los años veinte, como para Solzhenitsyn en los años setenta (y después), algo había de tranquilizador en el imperio soviético, que preservaba la energía moral y religiosa de los rusos, manteniéndolos aislados de la secularización que los amenazaba desde Occidente. El verdadero escándalo no estaba, para Solzhenitsyn como para sus maestros, en la Revolución Rusa sino en la Revolución Francesa, origen de todos los males del mundo moderno.
Para los liberales, la lectura de Solzhenitsyn es un trago amargo que pone a prueba fidelidades en conflicto. Tras leer sus valerosos panfletos y sus encendidas diatribas, uno acaba por convencerse que un nacionalismo religioso como el suyo es parte del problema ruso y no de su solución. Tampoco es agradable leer Deux Siècles Ensemble (1795–1995), el minucioso tratado en dos tomos que publicó en 2002 sobre las relaciones históricas entre los judíos y los rusos. Con vigilante mala fe, Solzhenitsyn dice que entre los grandes responsables de la Revolución Rusa se cuentan los judíos y no sólo sus intelectuales. Espera de ellos un arrepentimiento verdadero y no una deserción en masa como la emprendida, a su juicio, en el ocaso de la URSS por los judíos soviéticos, que se negaron a seguir compartiendo los sufrimientos del pueblo ruso. En opinión de Solzhenitsyn, Rusia es una fuente inagotable de amor cristiano.
Lo que se le pueda criticar a Solzhenitsyn, en la hora de su muerte, se reduce muchísimo junto a su magnitud de héroe. Se repite con alguna frecuencia que escribir libros sirve para poca cosa pues rara vez modifican la vida de los hombres. Esa opinión, creía Solzhenitsyn, suele provenir de aquellos escritores sin interés en ganarse, al menos, el corazón de uno solo de sus lectores. Solzhenitsyn, con El archipiélago Gulag, 1918–1953 (1973–1980) le dió a voz a las millones de víctimas del comunismo soviético y logró trastornar, definitivamente, la buena conciencia de quienes creían devotamente en la patria del socialismo. (Me da pena acordarme, de cómo se negaba, en el mundito en que vivía yo cuando era adolescente, la veracidad y la probidad de Solzhenitsyn).
El archipiélago Gulag no fue la primera denuncia de la industria soviética de esclavitud y quizá no haya sido obra del más lúcido de sus críticos. Pero su sobrehumana capacidad de trabajo, la que lo llevó a levantar la más piadosa y efectiva de las encuestas, cambió la historia del siglo XX. Lo hizo, desde la confianza en la literatura. No debe olvidarse que El archipiélago Gulag lleva como subtítulo “Un ensayo de investigación literaria” y que Solzhenitsyn empieza su libro diciendo “en este libro no hay personajes ficticios ni sucesos imaginarios… todo ocurrió como se cuenta.”
(publicado previamente en el suplemento El ángel de Reforma)

es editor de Letras Libres. En 2020, El Colegio Nacional publicó sus Ensayos reunidos 1984-1998 y las Ediciones de la Universidad Diego Portales, Ateos, esnobs y otras ruinas, en Santiago de Chile