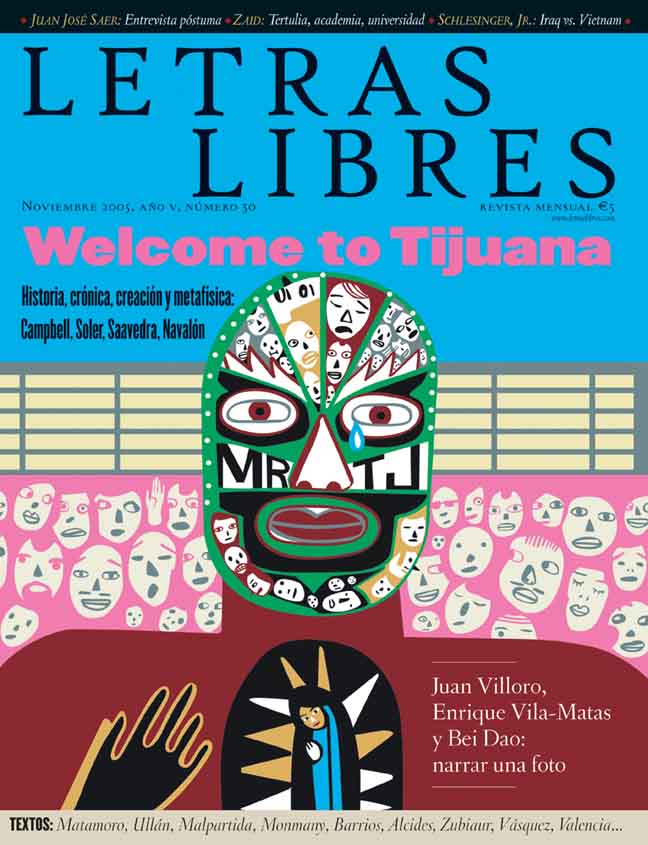Cien años de soledad cumplió 35 años de buena compañía hace relativamente poco. Las celebraciones que tuvieron lugar en Colombia —y con menos algarabía en el resto del mundo hispánico— tuvieron un grado de redundancia que me parece el mejor comentario sobre la salud de la novela. El aniversario no se celebró como se celebra el de un viejo amigo, sino como una efeméride de Estado (el cumpleaños de un viejo dictador, por ejemplo), y haber sobrevivido a la burocracia oportunista de la conmemoración es prueba del carácter de la novela, de su pertinencia literaria. El adjetivo macondiano, como ustedes saben, forma parte del léxico factótum de los latinoamericanos, que no dudaron en aplicarlo a las celebraciones mismas: en ellas, críticos y periodistas y escritores de dudosas o insuficientes lecturas hicieron los intentos más desesperados por embalsamar la novela y llevarla en procesión, como a la Mamá Grande en sus funerales. Una de las herramientas de sepulturero con que contaron estos comentaristas literarios, una de sus estrategias más facilonas, fue la de revisar, por enésima vez, la presencia de García Márquez en la literatura de las generaciones posteriores, y repetir como loros cansados la pregunta que ha acosado a todos los escritores colombianos nacidos a partir del medio siglo: ¿Cómo se escribe bajo la sombra de Cien años de soledad? La pregunta me parece un falso problema, casi una vacuidad retórica, y lo he dicho más de una vez en más de una entrevista. Pero hoy intentaré dar a mis reparos un empaque menos indignado y más racional, menos informal y más articulado.
Cualquier lugar es bueno para empezar a echar abajo la noción falseada de la influencia garciamarquiana, y yo empezaré por la noción misma de influencia. Hay, creo, un malentendido principal que de alguna manera provoca o tolera los demás: la idea, pervertida y provinciana y reduccionista, pero sobre todo ajena al espíritu mismo de la literatura, de que la influencia tiene un carácter territorial. El escritor boliviano o marroquí no suele ser interrogado acerca de las dificultades de escribir bajo la preeminencia del realismo mágico; a un indio no se le pregunta sobre la influencia de García Márquez en su obra, aunque ese indio sea Salman Rushdie y aunque Los hijos de la medianoche sea inconcebible sin la saga de los Buendía. Borges, que durante su vida entera tuvo que enfrentarse a los acosos múltiples del provincianismo latinoamericano, dedicó un texto a enfrentarse a estas nociones. Escribió: "La idea de que una literatura debe definirse por los rasgos diferenciales del país que la produce es una idea relativamente nueva; también es nueva y arbitraria la idea de que los escritores deben buscar temas de sus países". No tengo que decirlo, pero lo voy a decir: ambas ideas sobreviven en la noción de influencia garciamarquiana. El lector distraído considera que existe una cualidad abstracta, lo colombiano, que Macondo (el pueblo y sus gentes; es decir, su imaginario) encarna esa cualidad con mejor fortuna que ningún otro territorio de la ficción colombiana, y que, por lo tanto, el individuo nacido dentro de las fronteras colombianas que practique la escritura de ficciones deberá por fuerza heredar el imaginario macondiano. Su desempeño, entonces, se medirá por la mayor o menor originalidad con que dé forma a ese mismo imaginario, a esos rasgos diferenciales de lo colombiano. Así nos vemos insertos en una posición crítica que roza el absurdo, y en la cual se olvida la circunstancia un poco obvia de que toda novela es, entre otras cosas, una transposición verbal de la experiencia. Y el gran malentendido se produce al creer que el joven escritor, desesperado por encontrar las herramientas técnicas y retóricas que le permitan dar forma a sus obsesiones intransferibles, asumirá de manera automática los modelos de su propio ámbito territorial. En otras palabras: el malentendido se produce al creer que la influencia literaria es involuntaria (llega al escritor sin que el escritor la busque) e ineludible (el escritor no puede escapar de ella). La influenciacomo gripe. La influencia como influenza. Nada más absurdo.
En octubre de 1959, la revista colombiana La Calle publicó un artículo de García Márquez que llevaba este título falsamente casual: "Dos o tres cosas sobre la novela de la violencia". Por esa época, los trescientos mil muertos de la violencia política habían generado la opinión de que era obligación del novelista enfrentarse a esa realidad: enésima encarnación de la novela comprometida. El texto incluía, entre otras, la siguiente sentencia: "Acaso sea más valioso contar honestamente lo que uno se cree capaz de contar por haberlo vivido, que contar con la misma honestidad lo que nuestra posición política nos indica que debe ser contado, aunque tengamos que inventarlo". La utilización —casi como amuleto, casi como fetiche— del concepto de honestidad es un resultado directo de la lectura de Hemingway, que por esos días obsesionaba a García Márquez; pero lo que me interesa no es eso, sino la curiosa defensa de una literatura de la experiencia, una literatura de lo vivido. Ante la avalancha de pésimas novelas sobre la violencia, novelas que quisieron cumplir con aquel mandato sociopolítico y fracasaron en el mandato literario, García Márquez escribe:
Había que esperar que los mejores narradores de la violencia fueran sus testigos. Pero el caso parece ser que éstos se dieron cuenta de que estaban en presencia de una gran novela y no tuvieron la serenidad ni la paciencia, pero ni siquiera la astucia, de tomarse el tiempo que necesitaban para aprender a escribirla. No teniendo en Colombia una tradición que continuar, tenían que empezar por el principio, y no se empieza una tradición literaria en veinticuatro horas.
García Márquez conocía, aunque no lo confiese, el viejo refrán: si la tradición no va a Mahoma, Mahoma va a la tradición. Al percatarse de que en Colombia no había modelos que le sirvieran para contar su propia versión de los hechos (lo que llamamos experiencia), García Mahoma decidió salir a cazar modelos a otra parte.
Su primera presa, varios años antes de que escribiera este artículo, había sido Faulkner. Aferrado al condado de Yoknapatawpha, García Márquez escribió esa novela ultrafaulkneriana que es La hojarasca y que según algunos llegó a tener el título ultrafaulkneriano de Ya cortamos el heno. Cuando el seguimiento al pie de la letra de la verbosidad faulkneriana, de sus estructuras desordenadas y sus tiempos locos, cuando esa retórica se agotó o dejó de producir los resultados idóneos, García Márquez la despidió y cambió de maestro. El contratado fue Hemingway, bajo cuya tutela se escribió esa fotocopia caribe de El viejo y el mar que es El coronel no tiene quien le escriba. Y meses después escribió sus notas sobre la novela de la violencia, que ya he citado en parte; pero no he citado la parte en que recomienda, como modelo de la novela de la violencia que debería escribirse en Colombia, un título impredecible: La peste. Pocos años después apareció, aquí en España, La mala hora. Es quizás la peor novela de García Márquez; es, también, la más interesante desde el punto de vista crítico, pues con su ambiente de paranoia contenida, de violencia soterrada y casi metafórica, La mala hora es deudora franca de la novela de Camus, e ilustra generosamente el sistema de búsqueda que llevaría, mediante los procesos (no tan) misteriosos de la alquimia literaria, a Cien años de soledad.
Lo que quiero decir es que esta novela tutelar —o mítica, o imprescindible: ustedes escogerán el cliché que más les guste, pero nunca escaparán del cliché— es el resultado de una deliberada persecución de modelos. En ella, el joven novelista fue reemplazando una influencia por otra, siempre escogiéndolas con envidiable tino y siempre exprimiéndolas de manera programática con base en sus necesidades expresivas o sus carencias técnicas, con base en una intuición (que en los grandes novelistas siempre es sólida) de la forma que mejor puede dar cuenta poética de su experiencia. Y ese proceso fue siempre extraterritorial, o, por decirlo de otra forma, importado. García Márquez no se apoyó en las grandes novelas de la exigua tradición colombiana, de La vorágine a Cuatro años a bordo de mí mismo. Sabía (intuía) que esos modelos eran inútiles o incompletos. Poco después de publicar Cien años de soledad, en septiembre de 1967, llegó a Lima y conversó con Vargas Llosa en la Universidad Nacional de Ingeniería. Después de hacer una declaración reveladora (que el verdadero antecedente de Cien años de soledad es La hojarasca, y que por lo tanto el lenguaje en ambas novelas tiene intensos parecidos), dice: "Yo creo que la deuda mayor que tenemos los nuevos novelistas latinoamericanos es con Faulkner". Y luego:
El método "faulkneriano" es muy eficaz para contar la realidad latinoamericana. Inconscientemente eso es lo que descubrimos en Faulkner. Es decir, nosotros estábamos viendo esta realidad y queríamos contarla y sabíamos que el método de los europeos no servía, ni el método tradicional español; y de pronto encontramos el método faulkneriano adecuadísimo para contar esta realidad. En el fondo no es muy raro esto porque no se me olvida que el condado Yoknapatawpha tiene riberas en el Mar Caribe; así que de alguna manera Faulkner es un escritor del Caribe, de alguna manera es un escritor latinoamericano.
La toma por asalto de un novelista cuyo método es útil para contar la propia realidad: eso es la influencia. Otra manera de decir lo mismo: las influencias sólo son involuntarias para los malos escritores. Un novelista con un mínimo control sobre su material las busca y las escoge consciente de lo que esas escogencias le permitirán hacer, consciente de los riesgos que corre y de cómo manejarlos. El análisis del proceso de influencias adoptado por García Márquez da luces importantes sobre el tema de la tradición auténtica: para el novelista sucesor, la tradición (y tradición, originalmente, es entregar o transmitir) es la recepción de un conjunto de herramientas que escoge heredar, no por virtud de lazos nacionales, sino literarios: las herramientas que escoge heredar porque le servirán para transformar su experiencia en literatura. El escritor, decía Borges, crea a sus precursores. Así es: el novelista, fiel a su vocación parasitaria, toma de la vida los hechos que le sirvan para hacer novelas, y toma de las novelas los instrumentos que le sirvan para narrar esos hechos, consciente de que los logros de los predecesores pertenecen al sucesor. Y al hacerlo establece una relación particular, una especie de búsqueda de identidad que a veces pasa por el enfrentamiento con los padres literarios, y a veces por su asesinato con premeditación y alevosía; pero siempre pasa por lo que Harold Bloom, en ese librito maravilloso y plagado de excesos que es The Anxiety of Influence, llama "act of misreading", lo cual puede traducirse como "malinterpretación" y también como "mala lectura". El novelista sucesor, el novelista que recibe la influencia de un libro importante como Cien años de soledad, lleva a cabo una malinterpretación de la novela, una lectura revisionista que parte de una mentira necesaria, o, por lo menos, necesaria para el novelista sucesor: el libro del padre es insuficiente, defectuoso, incompleto. El novelista sucesor dice: mi obligación es corregirlo. Ésta es la principal diferencia entre el escritor mediocre y el escritor genuino. "Los talentos más débiles idealizan", dice Bloom. En cambio, los de imaginación capaz "se apropian" de los libros ajenos. Los imitadores más baratos de García Márquez son incapaces de esta malinterpretación; leen de manera tan aséptica y tan respetuosa que sus productos son meros pastiches, pues no tienen el menor problema en repetir en sus libros los procedimientos leídos —repetirlos, insisto, no corregirlos. Se vuelven, así, mera imitación, cuando deberían ser crítica.
Cada novela genuina, cada novela con vocación de importancia —si bien esa importancia puede ser más o menos transitoria—, lleva implícita la crítica de la novela importante que la ha precedido. Cada novela genuina comete la increíble arrogancia de señalar, o tratar de señalar, los vacíos de la novela madre, los lugares donde se quedó corta o donde hubiera podido entrar y no entró. Y al cabo resulta que toda novela genuina es a la vez esencial —producto de una mirada irrepetible— y convencidamente accesoria: se erige, sin complejos de ningún tipo, en comentario sobre otra novela. La hojarasca es un comentario sobre la obra entera de Faulkner, echando de paso un cable hacia La señora Dalloway; El coronel es un comentario sobre El viejo y el mar, en el cual el pescado se ha vuelto gallo, y el pescador, militar retirado. En Historia de un deicidio, Vargas Llosa escribe que toda novela es una "tentativa de corrección, cambio o abolición de la realidad real". Yo quiero sostener que también es una tentativa de corrección, cambio o anulación de las realidades ficticias que la han precedido. Las influencias literarias son, entonces, las novelas que el narrador decide voluntariamente tomar como modelos para corregirlas, cambiarlas o abolirlas, ya sea porque dan una visión de cierta realidad real que al novelista nuevo le parece incompleta, ya sea porque son la única visión existente sobre determinada realidad real, y el instinto de todo novelista genuino es enfrentarse a las verdades monolíticas, introducir la discordia, sembrar el desorden y romper con la monocromía.
La realidad real que formó el imaginario de García Márquez, y por lo tanto la realidad ficticia de Cien años de soledad —esas realidades caribes y maravillosas, filtradas a través de la idiosincrasia de una familia y el virtuosismo de un estilo—, son tan lejanas de mi propia realidad capitalina, urbana y contemporánea que la obsesión por malinterpretarlas (por leerlas mal) nunca nació en mí, nunca asomó siquiera. ¿Por qué iba a interesarme comentar con la ficción una realidad real que no conocía y que no he conocido nunca? En mi búsqueda personal de modelos —de métodos, como dice García Márquez— Cien años de soledad nunca fue una opción, porque no hay nada más alejado de la Bogotá del cambio de siglo, o de la experiencia europea de un joven aprendiz emigrado, que el método macondiano; igual que García Márquez encontró en el método de Faulkner una extraordinaria herramienta para narrar la que, según él, era la realidad latinoamericana, yo he descubierto en ciertos novelistas norteamericanos (en particular judíos: vaya uno a saber si eso quiere decir algo), y en ciertos expatriados como Conrad y Naipaul, una forma de narrar la experiencia humana, tanto la individual como la colectiva, que satisface mejor mis necesidades. Lo que es Chicago para Bellow —piénsese en The Dean's December— se acerca mucho a lo que es Bogotá para mí; la experiencia de Naipaul como ciudadano de un país tercermundista que llega a Inglaterra con la idea absurda de hacerse escritor ha sido, les confieso, una vara con la cual medir mi propia experiencia desde que salí de mi país, hace ocho años. El proceso de formación de un novelista es una suma de incertidumbres, de inseguridades; para sobrevivir, uno debe aferrarse a algún modelo, pero debe tener mucho cuidado del modelo que escoja. La escogencia del modelo inadecuado, como les sucedió a tantos imitadores del realismo mágico, puede ahogar su percepción y anularlos como creadores. En otras palabras: el novelista genuino es incapaz de crear de la nada, pues a cada paso debe llevar consigo el bagaje de su tradición, que incluye la historia entera de la ficción en prosa pero también lo que hacen sus contemporáneos; al mismo tiempo, es capaz de encontrar en su predecesor todo lo que necesite, aun si lo que necesita no está realmente en el predecesor. Esto es lo que se llama malinterpretación. Esto es puro revisionismo literario.
Lo que digo no niega la posición preeminente de Cien años de soledad. Esa posición, digámoslo de una vez, es una amenaza clara y presente; pero lo es para aquellos novelistas colombianos que por falta de talento, por ignorancia o por simple pereza, han sido incapaces de salir al mundo en busca de herramientas nuevas —es decir, de crear su propia tradición, de crear a sus antecesores—, y se han contentado con quedarse a trabajar con lo que había en casa —es decir, la tradición territorial donde el árbol de Cien años de soledad todavía hace sombra—. Para los otros, la obra de García Márquez genera un sentimiento muy distinto. Verán ustedes, los novelistas genuinos son gente muy celosa. Como dice Harold Bloom: "El poema es la melancolía del poeta ante su falta de prioridad". Es decir, cada nuevo libro de un novelista genuino es un intento por arrebatarle a otro libro su posición privilegiada. La literatura es un deporte de contacto. El novelista está consciente de que debe pasar por un proceso de formación, un proceso iniciático o de aprendizaje, que puede tardar dos o diez libros; pasado ese proceso, el novelista decide que es tiempo de disputarle a otro libro su posición, ya sea desbancándolo (matando al padre), ya sea compitiendo con él (transformándose uno mismo en padre), lo cual es, como lo sabe cualquier Freud, otra forma de corrección. Para aquéllos cuya experiencia en el mundo es inexplicable mediante el método macondiano, la única opción es la segunda. En el intento por subvertir la jerarquía existente, el nuevo novelista crea una nueva jerarquía. Esto es lo que habremos de hacer los nuevos novelistas colombianos: no cortar el árbol de Cien años de soledad, sino sembrar un árbol nuevo que con el tiempo le sirva a alguien, aunque sólo sea para echarse debajo a esperar que le caiga una manzana en la cabeza. –